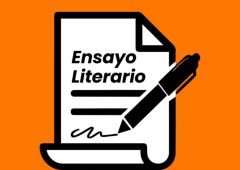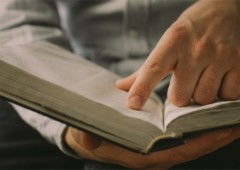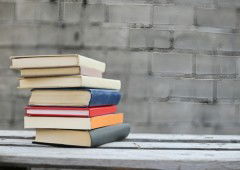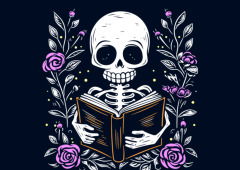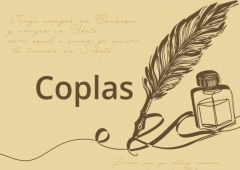¿Qué es un artículo de opinión?: definición y ejemplos
Los artículos de opinión son textos periodísticos que se distinguen por interpretar, valorar o comentar hechos, en lugar de simplemente informarlos.
Su principal función es generar reflexión y debate en los temas contingentes para la sociedad del momento. Por ello, sus autores expresan sus ideas y las defienden a través de diversos medios.
¿Qué es un artículo de opinión?
Se trata de un texto periodístico en el que el autor expresa su punto de vista personal sobre un tema de actualidad. Su objetivo principal es influir en la opinión del lector o invitarlo a reflexionar.
Comenzó a desarrollarse a fines del siglo XVIII y principios del XIX, con el surgimiento de la prensa moderna y los primeros periódicos que incluían secciones de crítica y reflexión social o política.
A diferencia de la noticia, que presenta hechos de forma objetiva y sin juicios personales, el artículo de opinión incluye la visión subjetiva del autor. Para ello puede usar argumentos, ejemplos y un lenguaje más libre o persuasivo.
La extensión puede variar, pero suele tener entre 400 y 800 palabras si se publica en un periódico o revista. En medios digitales puede ser un poco más largo, especialmente si es un blog o columna personal. En general se mantiene breve para que sea claro, directo y fácil de leer.
Ejemplos de artículos de opinión
1. El acoso a la inteligencia y al pensamiento crítico
Publicado en el diario español El País el 6 de abril de 2025 por la periodista Aurora Minguez. Aquí se hace una denuncia sobre cómo influye la política en la entrega de premios.
Para justificar su punto, la autora cita diversas fuentes que permiten validar su argumento y demostrar que las esferas de poder buscan silenciar a la intelectualidad que no está de acuerdo con su agenda.
El asalto de los populismos contra el saber es peligroso. ¿Pasaremos del siglo de las Luces al de las Sombras?
Eva Illouz no merece, al parecer, el galardón cultural y académico más prestigioso de Israel. La socióloga francoisraelí de 63 años, judía sefardí nacida en Marruecos, había sido elegida por un jurado independiente como merecedora del Premio Israel en la categoría de sociología. El ministro de Educación, Yoav Kisch, ha considerado que Illouz tiene una ideología “antiisraelí” por sus constantes críticas al Gobierno de Benjamin Netanyahu. También por haber escrito hace cuatro años, junto con otros 180 intelectuales y científicos israelíes, una carta al Tribunal Penal Internacional solicitando que investigue si Israel ha cometido crímenes de guerra en Cisjordania.
(...)
El objetivo de los populismos, decía la socióloga húngara Agnes Heller, superviviente del Holocausto, es desacreditar a los intelectuales, calumniarlos y conseguir que se les haga el vacío. Convertirlos en apestados y acusarles, sin fundamento, de ser pagados o manipulados por potencias extranjeras. El ensayista francés Julien Benda explicó en 1927 en su libro La traición de los eruditos cómo los regímenes totalitarios necesitan intelectuales que apoyen sus ideas simplistas. Es así como muchos intelectuales se prestaron a la justificación propagandística de la lucha de clases o el orgullo nacional frente a supuestas invasiones bárbaras. Ahora son despreciados o ignorados.
(...)
Heller, quien coincidió en Nueva York con Hannah Arendt en la New School for Social Research, denunció también la arrogancia de los políticos ignorantes que no parecen preocuparse de sus grandes lagunas culturales. Pero sí demuestran una enorme astucia, como escribe Illouz, a la hora de manipular las emociones de los ciudadanos, potenciando sus frustraciones, sus iras y sus miedos. Y es en este terreno donde los intelectuales pierden. Sus herramientas de trabajo, la reflexión serena e imparcial, la búsqueda de datos y respuestas, que necesita su tiempo —por más que la inteligencia artificial aporte sugerencias—, su aspiración a una cierta excelencia moral y cognitiva, no encuentran el eco que merecen en sociedades excesivamente enfocadas en el uso y consumo inmediato de ideas fugaces y no siempre bien fundamentadas. ¿Queda esperanza? En su último libro, Illouz la presenta como el último anclaje para sobrevivir. Voltaire estaría de acuerdo.
2. La prehistoria de los incels, la subcultura que muestra la serie “Adolescencia”
Publicado en el medio digital Ciper Chile por el abogado y filósofo Santiago Wilckens Correa el 8 de abril de 2025.
A propósito de la popular serie Adolescencia que impactó a nivel mundial por su crudeza y temáticas, el autor del texto reflexiona sobre los Incels, una comunidad a la que se hace referencia en la ficción.
Para validar su análisis se vale de estudios sociológicos, de aspectos de la historia universal y de planteamientos filosóficos.
Durante las últimas semanas se ha escrito profusamente en los medios sobre la serie de Netflix Adolescencia, en tanto nos presenta un personaje que habita en una subcultura inquietante, como son los incels (involuntary celibate). A lo anterior, se suman los estudios del Centro de Estudios Sociológicos español, replicados en medios chilenos, según los cuales los jóvenes y adolescentes varones serían un grupo etario cada vez más propenso a adherir a mensajes de odio como la misoginia y, en general, a votar por grupos ligados a una extrema derecha que ahora se interpreta como referente de rebeldía.
Más que sólo criticar estos fenómenos, la invitación de Adolescencia es a comprender el atractivo de estas nuevas comunidades digitales y su creciente influencia. Así, una de las vías que nos entrega la serie para entender a los incels es que sus partícipes creen en una jerarquía implícita en el género humano, según la cual el 80% de las mujeres sólo le atraería un privilegiado 20% de los hombres. Al 80% restante de hombres no le queda mucha esperanza dada su mala suerte en la lotería genética y lo difícil de mejorar su estatus social. De este modo, la regla 80-20 tiene de trasfondo la profunda preocupación humana respecto de quienes ocupan puestos de poder o privilegio en las jerarquías sociales y con la falta de reconocimiento de quienes no lo tienen. Las corrientes feministas vilipendiadas por los incels -he aquí lo problemático- comparten la misma preocupación de trasfondo, entonces ¿cuál es la diferencia?
Para responder hay que retrotraerse hasta antes de la modernidad, cuando nuestras sociedades se organizaban en jerarquías estáticas, castas o estamentos inalterables a las que quedamos asignados por nacimiento sin derecho a cuestionarlo. A priori, el pasado nos parece un mero abuso de unos pocos privilegiados sobre unos torpes “súbditos”, sin embargo, la anterior configuración social jerárquica implicaba un sentido de complementariedad ahora olvidado. Es decir, cada estamento tenía la convicción de que cumplía una función que permitía que la comunidad prospere y perdure. Sin ese elemento legitimador, no se explica la enorme duración de esta forma de organizar nuestra vida social. De este modo, la sociedad premoderna se estructuraba como un todo armónico y la jerarquía reflejaba un orden sagrado de la naturaleza, una especie de idea platónica, al que los humanos solo debíamos imitar.
En buena hora la modernidad derrumbó esta idea de sociedad. Hoy rechazamos a quien se asigne un puesto de autoridad por motivos de tradición o naturaleza, hasta el punto de que se ha vuelto un auténtico pathos de nuestra civilización la idea de liberación de todas las ataduras o mandatos que no provengan de nosotros mismos. En palabras del filósofo Charles Taylor, desarrollamos una ética de la autenticidad. A su vez, esta caída de las jerarquías naturales explica la necesidad de reconocimiento que tenemos los modernos, pues no hay nada que reconocer si nuestro rol está designado desde el nacimiento. Así, hemos logrado avances notables tales como nuestras nociones de igualdad, la libertad para crear cada uno su proyecto de vida o nuestra forma de combatir los roles de género antes determinados por una perturbadora “naturaleza”.
Sin embargo, esta pulsión moderna por liberarnos y potenciarnos individualmente también ha tenido un efecto problemático. Ya no contamos con un fundamento que nos haga pensar en nuestras comunidades como un todo al que cuidar. Por el contrario, gracias a este impulso por diferenciarnos, nos hemos aislado hasta tal punto que los otros se nos presentan únicamente como competidores u obstructores de nuestro desarrollo personal. De este modo, nuestro impulso por liberarnos tiene el potencial de diluir nuestras relaciones sociales y el sentido de vivir en comunidad, lo que nos deja expuestos a la típica sensación moderna de intrascendencia por nuestras pequeñas vidas solitarias.
(...)
3. Tiempos de ansiedad
Publicado en el diario argentino La Nación el 7 de abril de 2025 por el periodista venezolano Moisés Naím.
El texto comienza citando un importante poema del siglo XX de W. H. Auden. En él se refleja una época signada por la incertidumbre luego de un conflicto tan devastador como la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el autor señala que la ansiedad no ha desparecido. Por el contrario, en la actualidad existen diversos factores que la acrecientan como las consecuencias del cambio climático, la revolución digital y los cambios de paradigmas. Todo aquello ha generado una realidad cambiante e insegura que puede ser aun peor que antes.
El bien puede imaginar el mal; pero el mal no puede imaginar el bien.” Esto escribió W.H. Auden en 1947 en su poema La era de la ansiedad. El texto de 11000 palabras capta el ambiente social que caracterizó al período posterior a la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Fue un tiempo cargado de rápidos e inesperados cambios políticos, económicos y tecnológicos que causaron gran confusión, incertidumbre y desasosiego. En su poema, Auden revela la angustia existencial de la época a través de las intensas conversaciones y monólogos de sus cuatro protagonistas. La ansiedad, caracterizada por la preocupación ante riesgos posibles y amenazas reales, es constante. El miedo reina.
A mediados del siglo pasado se difundió la idea según la cual la ansiedad generalizada era la característica definitoria de ese período. La popularidad de esa idea llegó al punto de que Leonard Bernstein, el aclamado compositor estadounidense, compuso una sinfonía basada en el poema y las muy comunes ansiedades de esos tiempos. El siglo XXI ha traído de regreso, y con más fuerza que antes, las ansiedades que definen épocas. Muchas de las fuerzas y situaciones que producían ansiedad en la posguerra del siglo XX nunca desaparecieron por completo. Seguían manifestándose con reducida intensidad si bien, en algunos casos, se desbordaban. Las fricciones entre Estados Unidos, Rusia y China o las periódicas crisis económicas que producen desempleo y pobreza son buenos ejemplos de estas tendencias.
En el siglo que corre, muchas de las condiciones preexistentes se han agudizado, al tiempo que aparecieron nuevas fuentes de ansiedad de inédita potencia. La posibilidad de devastadores incendios forestales, sequías, inundaciones y huracanes se ha hecho parte de la cotidianidad de millones de personas en los cinco continentes. Los accidentes climáticos son ahora más frecuentes y costosos en términos humanos y materiales.
Otra importante, y relativamente nueva, fuente de ansiedad es la revolución digital. La automatización que destruye empleos siempre ha sido fuente de preocupación, pero ahora hay que añadirle la diseminación de empresas digitales que nos roban la identidad, venden nuestra información y violan nuestra privacidad. En 2024 el psicólogo social Jonathan Haidt publicó La generación ansiosa, libro que evalúa el efecto de redes sociales y teléfonos inteligentes en la salud mental de los adolescentes. Haidt encontró que la rápida adopción de estas tecnologías, entre 2010 y 2012, coincidió con un sustancial deterioro de la salud mental de la llamada Generación Z: personas nacidas entre 1997 y 2012. Pero no son solo los adolescentes quienes sufren de la ansiedad producida por la proliferación de productos digitales que influyen sobre la conducta. Los adultos también son víctimas de la digitalización que produce ansiedad. Ya no nos sorprende la facilidad con la cual somos manipulados por vendedores, políticos, y charlatanes digitales.
Reina la “posverdad”, palabra escogida en 2016 por los diccionarios de Oxford como “la palabra del año”. Esta se refiere a situaciones en las cuales los hechos objetivos influyen menos sobre decisiones y conductas que los sentimientos y creencias. En un ambiente moldeado por la posverdad hay más disposición a aceptar argumentos y puntos de vista que se “sienten” correctos, por más que la evidencia factual y verificable diga lo contrario. Este es el caldo de cultivo de un ambiente en el cual ya no se sabe qué creer o a quién creerle. Una encuesta a los participantes en el Foro Económico Mundial que se llevó a cabo el pasado enero en Davos, reveló por segundo año consecutivo que, según los participantes, la “desinformación” es la principal amenaza global a corto plazo, mayor incluso que una guerra o que los accidentes climáticos.
(...)
4. ¿Cómo regular las redes sociales en defensa de los menores?
Publicado en el diario colombiano El Espectador el 8 de abril de 2025 por el columnista Julián de Zubiría Samper.
El autor se refiere a una de las grandes preocupaciones actuales: el impacto de la redes sociales en las nuevas generaciones. Por ello, hace alusión al elemento adictivo que tiene internet y que puede resultar peligroso para la integridad emocional y salud mental de jóvenes impresionables.
Para argumentar cita documentales, estudios y casos paradigmáticos. Finaliza con tres consejos para poder monitorear a los chicos,
Pese a las inmensas oportunidades que ofrecen, las redes sociales conllevan enormes riesgos para los jóvenes: adicción, manipulación emocional y deterioro de la salud mental. No hay duda: todos deberíamos aportar a la regulación de las plataformas tecnológicas para defender a los menores.
La primera generación de los gurús de la tecnología aplazó significativamente el acceso de sus hijos a las pantallas. En Silicon Valley proliferaron los colegios Waldorf sin tabletas ni ordenadores, mientras en los hogares las niñeras tenían el móvil prohibido por contrato. Bill Gates, creador de Microsoft, por ejemplo, no permitió a sus hijos el acceso a smartphones hasta los 14 años y Steve Jobs, creador de Apple, tenía prohibido el celular y el iPad en la mesa del hogar.
Ellos sabían que las plataformas eran muy adictivas, como lo reconoció Chris Anderson, exdirector de la revista Wired, considerada la biblia de la cultura digital: “En la escala entre los caramelos y el crack, esto está más cerca del crack”. En el documental El dilema de las redes sociales (2020) vemos cómo los dueños de las plataformas trabajaron arduamente para volvernos adictos. No hay duda, lo lograron. Hoy, lo primero y lo último que hacemos la mayoría de los adolescentes y adultos es revisar el smartphone. Así actúan las adicciones.
El documental Nada es privado (2019) analiza un segundo problema: la manipulación. Se trata de la manipulación política realizada por la empresa Cambridge Analytica para favorecer la elección de Donald Trump en Estados Unidos y el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Invadieron la privacidad y recopilaron delictivamente 85 millones de datos de los electores para manipularlos. Los hicieron votar a favor de Trump y del Brexit. Estudios actuales sobre la red Reddit ratifican que la manipulación hacia los jóvenes por parte de representantes de la extrema derecha en el mundo se hizo muy frecuente, lo que llevó a que esta obtuviera cada vez más simpatizantes en la población entre 18 y 24 años. Así lo vemos, entre otros, en Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Francia.
(...)
Por otro lado, la demanda instaurada por 41 estados de los Estados Unidos contra las plataformas incluye otro elemento esencial: la salud mental. Como han mostrado múltiples investigaciones, los jóvenes actuales son más ansiosos, tienen generalizado déficit de atención y con frecuencia presentan deterioro del autoconcepto e ideación suicida. La demanda acusa a Instagram y TikTok de usar filtros y obsesionar a las niñas con tener cuerpos perfectos y enflaquecer hasta la anorexia, así como de producir una angustiosa comparación con modelos reconocidas. Amnistía Internacional ha denunciado diversas páginas de TikTok por promover la ideación suicida entre jóvenes. En Colombia, un estudio de la Universidad de los Andes y Aulas en Paz, descubrió que el 20 por ciento de los adolescentes ha encontrado en redes contenido en el que se les estimula y enseña a autolesionarse.
(...)
Primero. ¿Qué deberían hacer los Estados? Tendrían que prohibir el acceso anónimo a las redes. El acceso debería exigir registro de la tarjeta de identidad o la cédula y cada perfil en redes debería estar asociado a un único documento, tal como propone Pedro Sánchez, presidente español. Así recibimos las vacunas y así participamos en elecciones. Al ser anónima, la red facilita que estafadores, radicales, enfermos y pedófilos accedan a los menores.
(...)
Segundo. ¿Qué deberían hacer las escuelas?La tarea más importante de la educación es formar jóvenes cada vez más autónomos, empáticos y con mayor nivel de lectura y pensamiento crítico.
(...)
Tercero. ¿Qué pueden hacer las familias? Deben aprender de Bill Gates y Steve Jobs y aplazar el acceso a la tablet y los smartphones, así como prohibirlos en la mesa y en las alcobas. Los padres de niños menores deberían instalar sistemas de control parental en los computadores.
5. El nuevo vacío global: China se prepara para ocupar el lugar que deja Estados Unidos
Publicado en El Economista México el 7 de abril de 2025 por el abogado y analista político Eduardo Turrent Mena.
Aquí reflexiona sobre la situación económica y política actual. Así, en su visión, Estados Unidos está perdiendo poder debido a las actitudes del presidente Donald Trump. Como resultado, China ha ganado espacio como un aliado favorable que ha sabido insertarse de manera sutil e inadvertida.
El repliegue internacional de Estados Unidos bajo el liderazgo errático de Donald Trump está dejando vacíos que China, con sigilo y estrategia, se apresura a llenar.
(...)
La errática conducta de Donald Trump hacia los aliados históricos de Estados Unidos ilustra con precisión su visión de las relaciones internacionales como meras transacciones de poder. Bajo esta lógica, la seguridad y estabilidad de los socios estratégicos no constituyen principios inquebrantables, sino fichas de negociación que pueden utilizarse para obtener ventajas inmediatas. En el fondo, Trump parece más empeñado en reafirmar su autoridad personal que en consolidar el liderazgo internacional de su país. Para él, la diplomacia no se basa en la construcción de alianzas duraderas, sino en acuerdos contingentes, dictados por el cálculo político de muy corto plazo.
Este enfoque impredecible y confrontacional ha generado una creciente incertidumbre entre los aliados tradicionales de Washington, debilitando la percepción global de Estados Unidos como un socio confiable. En ese vacío de liderazgo, China ha sabido posicionarse con astucia como un actor más “serio” y “previsible”, cultivando su imagen como defensor del multilateralismo, promotor de la estabilidad internacional y socio dispuesto a establecer relaciones de largo plazo.
(...)
Una de las razones por las que Beijing no ha respondido con beligerancia a las provocaciones arancelarias de Donald Trump radica en su posicionamiento estructural dentro del comercio global. A diferencia de países como México —cuyo modelo exportador depende en un 80 por ciento del mercado estadounidense— China destina apenas el 16 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos. Esta menor dependencia le otorga un margen de maniobra estratégico que ha sabido aprovechar con una respuesta sobria y calculada. En lugar de escalar el conflicto, el Gobierno chino ha optado por proyectar contención —una contención estratégica—, permitiendo que sea Washington quien se aísle paulatinamente en sus disputas con múltiples frentes, mientras Beijing se consolida como un actor racional en tiempos de creciente incertidumbre.
El avance internacional de China se revela no solo como una estrategia económica, sino como un proyecto de influencia ideológica y dominación estructural, cuidadosamente envuelto en un discurso de pragmatismo. Beijing no necesita exportar su sistema político ni forzar alineamientos ideológicos. Le basta con generar vínculos de dependencia. La lógica es tan eficaz como inquietante: cuanto más dependa un país de China, más tenderá a adaptarse a sus reglas, sin necesidad de imposiciones formales. A diferencia de las democracias liberales, el modelo chino no exige adhesión a valores universales ni respeto a estándares democráticos o de derechos humanos. Le resulta indiferente si sus socios son dictaduras, regímenes socialistas o democracias parlamentarias, porque su propio modelo es híbrido: una combinación singular de autoritarismo comunista con dinamismo capitalista. En ese esquema, lo único que importa es la estabilidad, la continuidad funcional de los negocios y, sobre todo, el silencio ante el poder del Partido Comunista y la expansión paulatina —pero constante— de su influencia geopolítica. ¿Cómo responderán las democracias del mundo ante este cambio tectónico en el equilibrio de poder? ¿Estamos preparados para un mundo donde los principios democráticos y los derechos humanos puedan ser relegados en favor de un pragmatismo autoritario?
Michael Pillsbury, en su libro The Hundred-Year Marathon, sostiene que China ha estado ejecutando una estrategia a largo plazo para sustituir a Estados Unidos como la principal superpotencia mundial para el año 2049, coincidiendo con el centenario de la fundación de la República Popular China. Según Pillsbury, esta estrategia implica tácticas sutiles y, en ocasiones, encubiertas destinadas a socavar la influencia estadounidense y promover su propio modelo autoritario de poder estructurado.
Ver también: