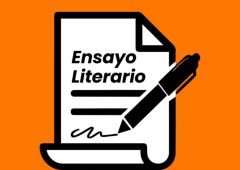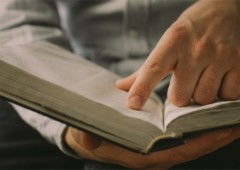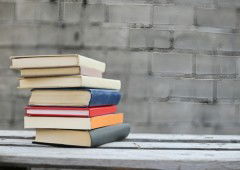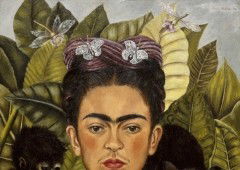Corridos de la Revolución Mexicana: historia, características y ejemplos famosos
Los corridos de la Revolución Mexicana (1910–1920) fueron una de las formas más importantes de expresión popular en el periodo.
Al ser fácilmente memorizables y cantados oralmente, se esparcían rápidamente por todo el país, incluso en regiones con poco acceso a periódicos o educación formal.
De esta manera, no fueron sólo una forma musical, sino que también unaherramienta política y un documento social. A través de él, los sectores más marginados encontraron una forma de narrar su versión de la historia.
¿Qué son los corridos de la Revolución Mexicana?
Son composiciones musicales narrativas en forma de balada que relatan hechos históricos, hazañas de personajes célebres, injusticias sociales o vivencias del pueblo.
Durante la Revolución Mexicana (1910–1920), los corridos adquirieron un papel central como medio de comunicación, propaganda y crónica popular.
En ellos se contaban las historias de líderes como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como la vida del campesino o del soldado raso. Muchos autores eran anónimos, lo que refuerza su carácter colectivo.
Características
- Narración en primera o tercera persona: El narrador cuenta una historia real o ficticia con un enfoque dramático.
- Estructura tradicional: Inicio, desarrollo y desenlace. Muchas veces con una introducción que indica lugar, fecha y protagonistas.
- Lenguaje popular y directo: Refleja la oralidad del pueblo y su forma de ver el mundo.
- Función informativa y testimonial: Sirven como crónica de eventos importantes.
- Ritmo repetitivo: Facilita su memorización y difusión.
- Presencia del heroísmo y la tragedia: Exaltan el valor y el sacrificio.
- Elementos de crítica social: Denuncian abusos del poder, injusticias agrarias, y desigualdades.
Ejemplos
1. La cucaracha
Aunque su melodía es de origen español, la letra de La Cucaracha fue adaptada durante la Revolución Mexicana. Existen muchas versiones, cada una con distintas estrofas satíricas dirigidas a personajes del momento.
Esta es la más famosa y hace alusión al conflicto entre Carranza y Villa, dos importantes figuras de la revolución. Así, se busca denostar al primero y ensalzar a Villa.
De este modo, la cucaracha representa a Carranza (o el gobierno) que ya no puede avanzar. La mención al uso de marihuana le añade una dimensión provocadora y humorística. Puede interpretarse como una crítica o burla hacia los vicios o debilidades del enemigo político.
Esta canción se convirtió en uno de los corridos más conocidos, incluso fuera de México. Su ritmo pegajoso y su tono festivo lo hicieron popular en carnavales, películas y caricaturas. Ha sido interpretado por artistas como Antonio Aguilar, Pedro Infante y Los Lobos.
La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumarLa cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumarCon las barbas de Carranza
Voy a hacer una toquilla
Pa' ponérsela al sombrero
Del señor Francisco VillaCon las barbas de Carranza
Voy a hacer una toquilla
Pa' ponérsela al sombrero
Del señor Francisco VillaLa cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumarQué bonita cucaracha
Para echarme una bailada
Empezando por la noche
Hasta ahí en la madrugadaQué bonita cucaracha
Para echarme una bailada
Empezando por la noche
Hasta ahí en la madrugadaLa cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumarYa murió la cucaracha
Ya la llevan a enterrar
Entre cuatro zopilotes
Y uno que otro gavilánYa murió la cucaracha
Ya la llevan a enterrar
Entre cuatro zopilotes
Y uno que otro gavilánLa cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumarLa cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumar
2. La Adelita
Inspirada en las mujeres que seguían a los soldados, conocidas como adelitas o soldaderas, esta canción retrata a una mujer valiente y enamorada que acompaña al regimiento.
Aunque no se conoce un autor específico, surgió entre 1914 y 1916. Muestra el amor entre un soldado y su amada, pero también la tragedia de la guerra que causó muchas muertes y separó a tantas familias.
Así, se combina el romanticismo con la valentía femenina. Adelita representa a la mujer revolucionaria no sólo como compañera, sino como símbolo de coraje y patriotismo. Con ello, pasó de ser una figura secundaria a un símbolo de participación femenina en la historia. Ha sido reinterpretada en el cine, la literatura y en corrientes feministas actuales.
En lo alto de la abrupta serranía
Acampado, se encontraba un regimiento
Y una moza, que valiente los seguía
Locamente enamorada del sargentoPopular entre la tropa, era Adelita
La mujer que el sargento idolatraba
Porque, a más de ser valiente, era bonita
Y hasta el mismo coronel la respetabaPues sabía que decía
Aquel que tanto la queríaAdelita, se llama la joven
A quien yo quiero y no puedo olvidar
En el mundo, yo tengo una rosa
Que, con el tiempo, la voy a cortarSi Adelita quisiera ser mi novia
Y si Adelita fuera mi mujer
Le compraría un vestido de seda
Para llevarla a bailar al cuartelUna noche en que la escolta regresaba
Conduciendo entre sus filas al sargento
En la voz de una mujer que sollozaba
La plegaria se escuchó en el campamentoAl oírla, el sargento temeroso
De perder para siempre a su adorada
Ocultando su emoción bajo el embozo
A su amada le cantó de esta maneraY se oía que decía
Aquel que tanto la queríaSi Adelita se fuera con otro
Le seguiría la huella sin cesar
Si por mar, en un buque de guerra
Si por tierra, en un tren militarSoy soldado y la patria me llama
A los campos que vaya a pelear
Adelita, Adelita de mi alma
No me vayas, por Dios, a olvidarY después que terminó una cruel batalla
Y la tropa abandonó su campamento
Por las bajas que causara la metralla
Muy diezmado, regresaba el regimientoEl sargento recordando los quereres
Los soldados que volvían de la guerra
Recriéndoles su amor a otras mujeres
Entonaban este himno de la guerraY se oía que decía
Aquel que tanto la queríaY si acaso yo muero en campaña
Y mi cadáver, en el campo, va a quedar
Adelita, por Dios, te lo ruego
Que, con tus ojos, me vayas a llorarToca el clarín de campaña a la guerra
Salga el valiente guerrero a pelear
Correrán los arroyos de sangre
Que gobierne un tirano jamásQue si Adelita quisiera ser mi novia
Y si Adelita fuera mi mujer
Le compraría un vestido de seda
Para llevarla a bailar al cuartel
3. El barzón
Este corrido es un himno de protesta que refleja el sufrimiento de los campesinos y la explotación que sufrían por parte de los hacendados.
Su función principal fue la crítica social y el llamado a la acción. Muestra la ironía de trabajar la tierra pero seguir endeudado, en una especie de esclavitud moderna. El verso "Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando" representa la imposibilidad de cambiar el destino de los trabajadores.
Se considera uno de los corridos más importantes del México posrevolucionario. Fue recuperado por movimientos campesinos y de izquierda. También sirvió como base de inspiración para películas y discursos políticos.
Esas tierras del rincón
Las sembré con un buey pando
Se me reventó el barzón
Y sigue la yunta andandoCuando llegué a medias tierras
El arado iba enterradoSe enterró hasta la telera
El timón se deshojó
El yugo se iba pandeando
El barzón iba rozando
El sembrador me iba hablando
Yo le dije al sembrador
No me hable' cuando ande arando
Se me reventó el barzón
Y sigue la yunta andandoCuando acabé de piscar
Vino el rico y lo partióTodo mi maíz se llevó
Ni pa' comer me dejó
Me presenta aquí la cuenta
Aquí debes veinte pesos
De la renta de unos bueyes
Cinco pesos de magueyes
Una nega, tres cuartillos
De frijol que te prestamos
Una nega, tres cuartillos
De maíz que te habilitamos
Cinco pesos de unas fundas
Siete pesos de cigarros
Seis pesos no sé de qué
Pero todo está en la cuenta
Además de los veinte reales
Que sacaste de la tienda
Con todo el maíz que te toca
No le pagas a la hacienda
Pero cuentas con mis tierras
Para seguirlas sembrandoY ahora vete a trabajar
Pa' que sigas abonandoNomás me quedé pensando
Sacudiendo mi cobija
Haciendo un cigarro de hoja
Ay, qué patrón tan sinvergüenza
Todo mi maíz se llevó
Para su maldita troje
Se me reventó el barzón
Y sigue la yunta andandoCuando llegué a mi casita
Me decía mi prenda amada¿'Ontá el maíz que te tocó?
Le respondí yo muy triste
El patrón se lo llevó
Por lo que debía en la hacienda
Pero me dijo el patrón
Que contara con la tiendaAhora voy a trabajar
Para seguirle abonandoVeinte pesos, diez centavos
Unos que salgo restando
Me decía mi prenda amada
Ya no trabajes con ese hombre
Nomás nos está robando
Anda al salón de sesiones
Que te lleve mi compadre
Ya no le hagas caso al padre
Él y sus excomuniones
¿Que no ves a tu familia
Que ya no tiene calzones?
Ni yo tengo ya faldilla
Ni tú tienes pantalones
Nomás me quedé pensando
¿Por qué dejé a mi patrón?
Me decía mi prenda amada
Que vaya el patrón al cuerno
Como estuviéramos de hambre
Si te has seguido creyendo
De lo que te decía el cura
De las penas del infierno
¡Viva la revolución!
¡Muera el supremo gobierno!Se me reventó el barzón
Y siempre seguí sembrando
4. La toma de Zacatecas
Este corrido conmemora la batalla del 23 de junio de 1914, cuando las tropas de Francisco Villa tomaron Zacatecas, una de las victorias más importantes de la Revolución. Se canta desde la perspectiva de un testigo.
Así, se exalta el heroísmo de Villa y se denuncia la destrucción causada por el régimen de Huerta. Al mismo tiempo, rinde homenaje a los caídos en combate, describiendo las calles “entapizadas” de muertos. Tiene un tono solemne y épico.
Es uno de los corridos históricos más usados en la enseñanza de la Revolución. Resalta la dimensión épica del conflicto. Se suele interpretar en celebraciones patrias y actos cívicos.
Era el veintitrés de junio
Hablo con los más presentes
Fue tomado Zacatecas
Por las tropas insurgentesYa tenían algunos días
Que se estaban agarrando
Cuando llegó Pancho Villa
A ver qué estaba pasandoLas órdenes que dio Villa
A todos en formación
Para empezar el combate
Al disparo de un cañónAl disparo de un cañón
Como lo tenían de acuerdo
Empezó duro el combate
Lado derecho e izquierdoLe tocó atacar La Bufa
A Villa, Urdina y Natera
Por allí tenían que verse
Lo bueno de su banderaLas calles de Zacatecas
De muertos, entapizada
Lo mismo estaban los cerros
Por el fuego de granadaAy, hermoso Zacatecas
Mira cómo te han dejado
La causa fue el viejo Huerta
Y tanto rico allegadoAhora sí, borracho Huerta
Harás las patas más chuecas
Al saber que Pancho Villa
Ha tomado Zacatecas
5. El zapatista
Este corrido rinde homenaje a Emiliano Zapata, líder del sur y símbolo de la lucha por la tierra. Está narrado por el hijo de un zapatista, lo que añade una dimensión emocional.
Se exaltan los ideales agrarios de Zapata, presentándolo como un mártir. El padre del narrador muere por la causa, pero su sacrificio no es en vano: deja una tierra y un ejemplo de dignidad. Es un canto de justicia y orgullo campesino.
¡Viva Emiliano Zapata!
Amigos de las ciudades
De mi México querido
Escuchen este corrido
De sacrificio y amorFue mi padre un agrarista
Y valiente zapatista
Que jugábase la vida
Como todo un gran señorPartida dio de la tierra
En armas se levantó
Para dejarle a sus hijos
El solar que tanto amó¡Mi general Emiliano Zapata, presente!
Dejando sus amoríos
Combatió contra Argumedo
Cuando Victoriano Huerta
A Madero asesinóSu anhelo se coronó
Porque en sangrienta batalla
Aquella bala perdida
Con su vida terminóSu sangre regó la tierra
Para bien del campesino
Gritando: ¡Viva Zapata!
Morir sería su destino
Historia
El corrido mexicano es una forma de poesía narrativa cantada que tiene sus raíces en la tradición española del romance medieval, traído a América durante la conquista.
Desde el siglo XIX ya relataban hechos históricos como la guerras de independencia, bandidos famosos o tragedias populares. Sin embargo, fue durante la Revolución Mexicana (1910–1920) cuando el género alcanzó su madurez y mayor expansión.
A diferencia de los relatos oficiales, daban voz al pueblo y ofrecían una visión diferente de los hechos. Además, su difusión era oral, rápida y accesible para una población que en su mayoría era analfabeta.
En ese contexto, el corrido se transformó en el principal medio de comunicación popular. Como no había radio ni televisión, estas canciones informaban, educaban, entretenían y motivaban a la acción.
Después de 1920, muchos corridos revolucionarios siguieron circulando como parte de la tradición oral y entraron en el repertorio musical popular. También surgieron nuevos corridos que cuestionaban los logros de la Revolución, adoptaron temas más locales y menos épicos y que se mezclaron con géneros como el mariachi o la ranchera.
Etapas del desarrollo de los corridos durante la Revolución
Primeros años (1910–1913):
- Corridos contra Porfirio Díaz y en apoyo a Francisco I. Madero.
- Se cantan temas como la toma de ciudades, el sufragio efectivo y las injusticias agrarias.
- Ejemplo: El corrido de Madero.
Etapa media (1914–1917):
- Auge de corridos dedicados a caudillos como Villa y Zapata.
- Describen batallas famosas (como la de Zacatecas), traiciones (el asesinato de Madero) y se destacan figuras femeninas (como Adelita).
- Son más numerosos, variados y algunos ya empiezan a registrarse por escrito.
Etapa final (1918–1920):
- Declive del conflicto armado, pero aún aparecen corridos que reflexionan sobre los resultados de la Revolución.
Legado
Con el tiempo, el corrido pasó de ser un instrumento de lucha a una forma de memoria histórica y cultural, transmitida de generación en generación.
Así, se difundían de varias maneras:
- Cantores populares que los interpretaban en ferias, plazas y lugares públicos.
- Hojas volantes impresas que se vendían en mercados (al estilo de los "pliegos de cordel" españoles).
- Fonógrafos y radio (a partir de los años 30) que grabaron e inmortalizaron muchas versiones.
Durante el siglo XX, los musicólogos, historiadores y folcloristas comenzaron a recopilar los corridos como patrimonio cultural, destacando su valor documental y artístico.
Impacto en la cultura popular
Los corridos revolucionarios fueron más allá de su función original y se convirtieron en un símbolo de México.
Preservación de la memoria
Uno de los aportes más grandes del corrido revolucionario fue la construcción de una memoria alternativa a la historia oficial. Mientras los libros y discursos del poder solían estar escritos por los vencedores, los corridos relataban las hazañas, sufrimientos y esperanzas desde la mirada del pueblo: campesinos, soldados, mujeres, pobres, rebeldes.
Formación de héroes y símbolos populares
Ayudaron a construir la figura heroica de líderes revolucionarios, presentándolos no como políticos, sino como hombres del pueblo: valientes, nobles, incorruptibles. En muchos casos fueron idealizados.
Símbolos populares nacidos o reforzados por los corridos:
- Pancho Villa, como el vengador del pueblo del norte (La toma de Zacatecas).
- Emiliano Zapata, como defensor eterno de los campesinos (El zapatista).
- La Adelita, como la mujer fuerte, decidida y comprometida con la lucha.
Estos personajes trascendieron su contexto y hoy aparecen en murales, películas, novelas, grafitis y hasta en el arte contemporáneo.
Resistencia cultural y crítica social
Muchos corridos revolucionarios contienen crítica directa al abuso del poder, la desigualdad, el clero, la explotación laboral y la traición a los ideales revolucionarios. Por eso, han sido una forma de resistencia cultural que permite a los sectores marginados expresar su inconformidad.
Influencia en la música, el cine y la literatura
Inspiraron generaciones enteras de músicos, escritores y cineastas. Durante la Época de Oro del cine mexicano (años 40 y 50), los corridos fueron banda sonora de decenas de películas históricas protagonizadas por Pedro Infante, Jorge Negrete o Antonio Aguilar. Incluso en el cine actual, muchas veces aparecen como recurso nostálgico o identitario.
En la literatura, autores como Carlos Fuentes o Mariano Azuela integraron el espíritu del corrido en sus obras, e incluso poetas modernos han imitado su estructura para hablar de otros temas sociales.
Continuidad e inspiración en nuevos movimientos
No desapareció con el fin de la Revolución. Evolucionó y hoy existen corridos modernos (algunos polémicos como los “narcocorridos”), pero también otros que siguen hablando de injusticias, migración, desaparecidos, lucha obrera o derechos indígenas.
Ver también