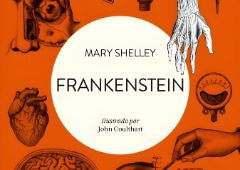9 cuentos de ciencia ficción para adolescentes (comentados)
La fantasía presente en narraciones de ciencia ficción ha hecho que sea un género menospreciado, considerado como mera entretención para niños y adolescentes. Sin embargo, son obras que permiten analizar y criticar la realidad humana.
A continuación, se pueden encontrar cuentos de autores reconocidos dentro del género. Son relatos que problematizan la interacción humana con la ciencia y cuestionan qué cosas se sacrifican en pos del progreso.
1. "Baby HP" (1952) - Juan José Arreola
Señora ama de casa: convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby H.P., un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña.
El Baby H.P. es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil, mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches. Las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leyden que puede colocarse en la espalda o en el pecho, según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial, para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa, y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora los hogares.
De hoy en adelante usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos. Y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva, pensando en que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las veinticuatro horas del día se transforma, gracias al Baby H.P., en unos inútiles segundos de tromba licuadora, o en quince minutos de música radiofónica.
Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un Baby H.P. en cada uno de sus vástagos, y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio, trasmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público, enlazando todos los depósitos familiares.
El Baby H.P. no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños, porque no cohíbe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo. Y por lo que toca a su espíritu, puede despertarse la ambición individual de las criaturas, otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin se recomiendan las golosinas azucaradas, que devuelven con creces su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico.
Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo H.P. Es importante que lo lleven siempre a la escuela, para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía.
Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un Baby H.P. atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se siguen al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian en cada aparato.
El Baby H.P. está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza, y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa J. P. Mansfield & Sons, de Atlanta, Ill.
Juan José Arreola (México, 1918-2001) fue un destacado escritor cuya obra se centró en el cuestionamiento de las convenciones sociales y a la idea del progreso. Por medio de escenarios fantásticos y, muchas veces, disparatados, acusaba un sistema que cada vez oprimía más a los individuos.
En este breve cuento, el autor recurre al formato de propaganda para promocionar un revolucionario aparato que permite aprovechar el exceso de energía de los niños para utilizarla en el hogar. Así, por medio del humor y la ironía, denuncia una realidad deshumanizadora, donde sólo importa la productividad y el consumo.
Lo más curioso sobre este relato es que se adelantó muchísimo a su tiempo, ya que estaba recién comenzando a predominar el mercado y la publicidad de forma masiva. Hoy, parece más vigente y necesario que nunca repensar estos temas.
2. Golo - Elena Aldunate
La nave estelar descansa sobre la superficie yerma de la Luna. El silencio puebla de miedo un horizonte azulino. Un vacío transparente marca nítidos los contornos del cohete.
El hombre ha logrado su fantástica hazaña.
Lejos, Golo espera. Hace horas, humanas horas, que, silencioso, observa al extraño vehículo espacial.
Golo es un ser único, sus rasgos indescriptibles sugieren algo entre la verdad escueta y el cansancio total. Nada está de más en él. Golo es impávido, sereno, penetrante, solitario habitante del planeta muerto, último resultado de una generación superevolucionada.
De pronto decide. Sus líneas seguras y rápidas se mueven en dirección al intruso. Golo no es ni malo ni bueno. Ya no tiene para qué serlo. Pero algo lo impulsa hacia el objeto desconocido; algo en su cerebro le dice que esto tenía que suceder.
Ya cerca, nada se mueve, nada se percibe. Poco a poco, al poyarse en el metal fundido, su oído perfecto escucha la débil respiración jadeante y un "no sé qué" remoto, eliminado, doloroso, se en él. Allí hay vida, valor, necesidad.
En rápido deslizamiento sus dedos, si así pudieran llamarse, encuentran sencilla la inviolable cerradura. La puerta se abre rechinando.
Primero lo golpea el olor, el denso olor de allí dentro, y luego la tibieza que emana de la sangre caliente. Su mirada sin párpados, en la total oscuridad, ve, entre amarras metálicas, un cuerpo pequeño y peludo que se agita convulso y desde el cual dos ojos velados lo miran.
El animal comprende: la salvación está ahi. Gime suavemente. Los años de cautiverio de su especie, los siglos de domesticidad de su raza, le dicen que debe ser humilde. Débilmente estira sus patas, débilmente agita su cola. La lengua oscura y seca cuelga temblorosa de su hocico implorante.
Agua, piensa Golo, oxígeno. Se yergue, como un rayo, desparece para luego volver llevando algo así como un recipiente luminoso.
Sin miedo se acerca al animal y, con sus extrañas manos, le ayuda a beber agua, mientras ajusta a esa nariz seca y rugosa el oxígeno.
El animalito está demasiado exhausto para incorporarse, pero con supremo esfuerzo lame sorpresivamente la piel fría de Golo para darle las gracias, infinitas gracias.
Entonces, desgarrante, de lo profundo del recuerdo, de la raíz del ancestro suprimido, el amor comienza a germinar penetrando a través de esa estructura cerrada y Golo sonríe. Con sus ojos sin párpados, Golo llora mientras sus brazos estremecidos estrechan la hirsuta cabeza canina.
Elena Aldunate (Chile, 1925 - 2005) fue una escritora de ciencia ficción en una época en que las voces femeninas eran poco difundidas. Así, en la década de los 60 y 70 publicó historias en las que indagó sobre el rol social de la mujer y el futuro de una humanidad cada vez más mecanizada.
Este cuento recuerda la triste historia de Laika, la perra callejera que se convirtió en la primera criatura en orbitar la tierra. En 1957, el gobierno de la Unión Soviética la instaló a bordo del Sputnik 2 para experimentar la posibilidad de los vuelos tripulados. Su sacrificio permitió muchos avances en ese aspecto, pero hoy se juzga muchísimo la utilización de un ser inocente.
Así, el texto se enfoca en los diferentes y los abusados. Golo es el único habitante en su tierra, hasta que un día aparece un vehículo extraño con vida adentro. Con precaución, descubre a un animal que necesita ayuda. Esto despierta su instinto y lo salva, mientras el perro le agradece efusivamente.
De este modo, el relato intenta demostrar la importancia de los vínculos, pues es lo que se necesita para mantener la belleza de la vida. Si bien la narración comienza declarando "El hombre ha logrado su fantástica hazaña", aquello no es lo que realmente importa. El verdadero triunfo es la conexión entre dos especies que son capaces de entregar y recibir amor más allá de las apariencias.
Quizás por ello Aldunate escogió como co-protagonista a un perro, pues necesitaba un personaje que fuese incapaz de juzgar sólo por el aspecto, dándole al lector una importante lección.
3. La última orden - Arthur C. Clarke
-Les habla el presidente. El hecho de que estén oyendo este mensaje significa que ya he muerto y que nuestro país ha sido destruido. Pero ustedes son soldados… son los más adiestrados de toda nuestra historia. Ustedes saben obedecer órdenes. Ahora tienen que obedecer la más dura que jamás han recibido…
“¿Dura?”, pensó el primer oficial de radar amargamente. No; ahora sería fácil, dado que habían visto la Tierra que amaban abrasada por el fuego de multitud de soles. Ya no cabían las vacilaciones ni los escrúpulos de que la venganza de los dioses cayera igualmente sobre inocentes y culpables. Pero, ¿por qué, por qué se había dejado para tan tarde?
-Saben con qué propósito se les designó girar en una órbita secreta al otro lado de la Luna. Consciente de la existencia de ustedes, pero sin poder estar nunca seguro de su situación, el agresor dudaría en lanzar un ataque contra nosotros. Ustedes estaban destinados a ser la suprema fuerza disuasoria fuera del alcance de las bombas sísmicas que podían triturar los misiles enterrados en los silos y aplastar los submarinos nucleares que merodeaban por el lecho marino. Aún quedaban ustedes para replicar, en caso de que todas las demás armas nuestras fueran destruidas…
“Como lo han sido”, se dijo el capitán. Había visto apagarse las luces una a una en el cuadro de operaciones, hasta que no quedó una sola. Muchos, quizá, habían cumplido con su deber; de no ser así, no tardaría él en completar la misión que hubieran dejado a medias. Nada de lo que hubiera resistido el primer contraataque sobreviviría después del golpe que se disponía a dar él.
-Solo por accidente o por un acto de locura podía empezarse la guerra, ante la amenaza que ustedes representaban. Esa ha sido la teoría en la que hemos apostado nuestras vidas y ahora, por razones que nunca sabremos, hemos perdido la partida…
El jefe astrónomo dejó vagar su mirada por el pequeño portillo que tenía a un lado, en el cuarto de control central. Sí, desde luego que habían perdido. Allí estaba la Tierra, suspendida en un espléndido creciente plateado, recortándose sobre un fondo de estrellas. A primera vista, nada parecía haber cambiado; pero si se miraba por segunda vez, se veía que no era así… porque su lado nocturno no estaba completamente a oscuras. Punteando su superficie, brillando como una fosforescencia maligna, se elevaban los mares llameantes de lo que habían sido las ciudades. No eran muchos ahora, porque quedaban pocas sin arder.
La voz familiar seguía hablando todavía desde el otro lado de la tumba. ¿Cuánto haría, se preguntaba el oficial de transmisiones, que se había grabado este mensaje? ¿Y qué otras órdenes selladas contendría la computadora superhumana del fuerte, que ya no escucharían jamás porque se referían a situaciones militares que no se podían volver a suscitar?
Hizo retornar su espíritu de los mundos que podían haber sido para enfrentarlo con la aterradora y aún inimaginable realidad.
-Si hubiéramos sido derrotados, pero no destruidos, habríamos podido utilizaros como elemento de negociación. Ahora, hasta esa pobre esperanza se ha perdido… y con ella se ha perdido también el último fin por el que han sido destinados aquí, en el espacio.
“¿Qué quiere decir?”, pensó el oficial de armamento. Evidentemente, era ahora cuando había llegado el momento de su destino. Los millones que habían muerto, los millones que deseaban haber muerto… todos serían vengados cuando los negros cilindros de las bombas giganton cayeran en espiral sobre la Tierra.
Casi pareció que el hombre que ahora había regresado al polvo había leído sus pensamientos.
-Se preguntarán por qué, ahora que ha sucedido todo esto, no les he dado orden de contraatacar. Les lo voy a decir. Ahora ya es demasiado tarde. La fuerza disuasoria ha fallado. Nuestra patria ya no existe y la venganza no puede devolver la vida a los muertos. Ahora que ha sido destruida media humanidad, destruir la otra mitad sería una locura impropia de seres inteligentes. Las disputas que nos dividían hace veinticuatro horas ya no tienen ningún sentido. En la medida en que lo permitan sus corazones, deben olvidar el pasado. Ustedes tienen técnicas y conocimientos que necesitará desesperadamente el planeta destrozado. Utilicen las dos cosas sin escatimar esfuerzo, sin amargura, con el fin de reconstruir el mundo. Les previne que la nueva misión de ustedes sería difícil, pero esta es mi última orden. Lanzarán sus bombas al espacio y las harán estallar a diez millones de kilómetros de la Tierra. Esto demostrará a nuestro antiguo enemigo, que está recibiendo también este mensaje, que han renunciado a sus armas. Luego tendrán una cosa más que hacer. Hombres del Fuerte Lincoln, el presidente de Estados Unidos les desea buena suerte y les ordena que se pongan a la disposición de Rusia.
Arthur C. Clarke (Inglaterra, 1917 - 2008) es un destacado escritor británico, reconocido por su novela 2001: Odisea del espacio, que fue llevada al cine con mucho éxito.
En su obra exploró el potencial de la tecnología y el impacto que podía tener en la existencia humana. Clarke escribió en el contexto de la Guerra Fría, en plena carrera armamentística que amenazaba con una guerra nuclear que tenía la capacidad de acabar con el planeta.
Por ello, imagina una realidad en que la Union Soviética efectivamente logró aniquilar parte del mundo. Frente a ello, más que buscar venganza, lo más importante era pensar en el futuro de la humanidad para darle una oportunidad de reinventarse.
4. El mejor amigo de un muchacho - Isaac Asimov
-Querida, ¿dónde está Jimmy? -preguntó el señor Anderson.
-Afuera, en el cráter -dijo la señora Anderson-. No te preocupes por él. Está con Robutt… ¿Ha llegado ya?
-Sí. Está pasando las pruebas en la estación de cohetes. Te juro que me ha costado mucho contenerme y no ir a verlo. No he visto ninguno desde que abandoné la Tierra hace ya quinceaños… dejando aparte los de las películas, claro.
-Jimmy nunca ha visto uno -dijo la señora Anderson.
-Porque nació en la Luna y no puede visitar la Tierra. Por eso hice traer uno aquí. Creo que es el primero que viene a la Luna.
-Sí, su precio lo demuestra -dijo la señora Anderson lanzando un suave suspiro.
-Mantener a Robutt tampoco resulta barato, querida -dijo el señor Anderson.
Jimmy estaba en el cráter, tal y como había dicho su madre. En la Tierra le habrían considerado delgado, pero estaba bastante alto para sus diez años de edad. Sus brazos y piernas eran largos y ágiles. El traje espacial que llevaba hacía que pareciese más robusto y pesado, pero Jimmy sabía arreglárselas en la débil gravedad lunar como ningún terrestre podía hacerlo nunca. Cuando Jimmy tensaba las piernas y daba su salto de canguro su padre siempre acababa quedándose atrás.
El lado exterior del cráter iba bajando en dirección sur y la Tierra -que se hallaba bastante baja en el cielo meridional, el lugar desde donde siempre podía ver desde Ciudad Lunar-, ya casi había entrado en la fase de llena, por lo que toda la ladera del cráter quedaba bañada por su claridad.
La pendiente no era muy empinada, y ni tan siquiera el peso del traje espacial podía impedir que Jimmy se moviera con gráciles saltos que le hacían flotar y creaban la impresión de que no había ninguna gravedad contra la que luchar.
-¡Vamos, Robutt! -gritó Jimmy.
Robutt le oyó a través de la radio, ladró y echó a correr detrás de él. Jimmy era un experto, pero ni tan siquiera él podía competir con las cuatro patas y los tendones de Robutt, que además no necesitaba traje espacial. Robutt saltó por encima de la cabeza de Jimmy, dio una voltereta y terminó posándose casi debajo de sus pies.
-No hagas tonterías, Robutt, y quédate allí donde pueda verte -le ordenó Jimmy.
Robutt volvió a ladrar, ahora con el ladrido especial que significaba “Sí”.
-No confío en ti, farsante -exclamó Jimmy.
Dio un último salto que lo llevó por encima del curvado borde superior de la pared del cráter y le hizo descender hacia la ladera inferior.
La Tierra se hundió detrás del borde de la pared del cráter, y la oscuridad cegadora y amistosa que eliminaba toda diferencia entre el suelo y el espacio envolvió a Jimmy. La única claridad visible era la emitida por las estrellas.
En realidad Jimmy no tenía permitido jugar en el lado oscuro de la pared del cráter. Los adultos decían que era peligroso, pero lo decían porque nunca habían estado allí. El suelo era liso y crujiente, y Jimmy conocía la situación exacta de cada una de las escasas piedras que había en él.
Y, además, ¿qué podía haber de peligroso en correr a través de la oscuridad cuando la silueta resplandeciente de Robutt le acompañaba ladrando y saltando a su alrededor? El radar de Robutt podía decirle dónde estaba y dónde estaba Jimmy aunque no hubiera luz. Mientras Robutt estuviera con él para advertirle cuando se acercaba demasiado a una roca, saltar sobre él demostrándole lo mucho que le quería o gemir en voz baja y asustada cuando Jimmy se ocultaba detrás de una roca aunque Robutt supiera todo el tiempo dónde estaba Jimmy, jamás podría sufrir ningún daño. En una ocasión Jimmy se acostó sobre el suelo, se puso muy rígido y fingió estar herido, y Robutt activó la alarma de la radio haciendo acudir a un grupo de rescate de Ciudad Lunar. El padre de Jimmy castigó la pequeña travesura con una buena reprimenda, y Jimmy nunca había vuelto a hacer algo semejante.
La voz de su padre le llegó por la frecuencia privada justo cuando estaba recordando aquello.
-Jimmy, vuelve a casa. Tengo que decirte algo.
Jimmy se había quitado el traje espacial y se había lavado concienzudamente después de entrar en casa; e incluso Robutt había sido meticulosamente rociado, lo cual le encantaba. Robutt estaba inmóvil sobre sus cuatro patas con su pequeño cuerpo de no más de treinta centímetros de longitud estremeciéndose y lanzando algún que otro destello metálico, y su cabecita desprovista de boca con dos ojos enormes que parecían cuentas de cristal y la diminuta protuberancia donde se hallaba alojado el cerebro no dejó de lanzar débiles ladridos hasta que el señor Anderson abrió la boca.
-Tranquilo, Robutt -dijo el señor Anderson, y sonrió-. Bien, Jimmy, tenemos algo para ti. Ahora se encuentra en la estación de cohetes, pero mañana ya habrá pasado todas las pruebas y lo tendremos en casa. Creo que ya puedo decírtelo.
-¿Algo de la Tierra, papi?
-Es un perro de la Tierra, hijo, un perro de verdad… un cachorro terrier escocés para ser exactos. El primer perro de la Luna… Ya no necesitarás más a Robutt. No podemos tenerlos a los dos, ¿sabes? Se lo regalaremos a algún niño.
-El señor Anderson parecía estar esperando que Jimmy dijera algo, pero al ver que no abría la boca siguió hablando-. Ya sabes lo que es un perro, Jimmy. Es de verdad, está vivo… Robutt no es más que una imitación mecánica, una copia de robot.
Jimmy frunció el ceño.
-Robutt no es una imitación, papi. Es mi perro.
-No es un perro de verdad, Jimmy. Robutt tiene un cerebro positrónico muy sencillo y está hecho de acero y circuitos. No está vivo.
-Hace todo lo que yo quiero que haga, papi. Me entiende. Te aseguro que está vivo.
-No, hijo. Robutt no es más que una máquina. Está programado para que actúe de esa forma. Un perro es algo vivo. En cuanto tengas al perro ya no querrás a Robutt.
-El perro necesitará un traje espacial, ¿verdad?
-Sí, naturalmente, pero creo que será dinero bien invertido y muy pronto se habrá acostumbrado a él… Y cuando esté en la ciudad no lo necesitará, claro. Cuando lo tengamos en casa enseguida notarás la diferencia.
Jimmy miró a Robutt. El perro robot había empezado a lanzar unos gemidos muy débiles, como si estuviera asustado. Jimmy extendió los brazos hacia él y Robutt salvó la distancia que le separaba de ellos de un solo salto.
-¿Y qué diferencia hay entre Robutt y el perro? -preguntó Jimmy.
-Es difícil de explicar -dijo el señor Anderson-, pero lo comprenderás en cuanto lo veas. El perro te querrá de verdad, Jimmy. Robutt sólo está programado para actuar como si te quisiera, ¿entiendes?
-Pero papi… No sabemos qué hay dentro del perro ni cuáles son sus sentimientos. Puede que también finja.
El señor Anderson frunció el ceño.
-Jimmy, te aseguro que en cuanto hayas experimentado el amor de una criatura viva notarás la diferencia.
Jimmy estrechó a Robutt en sus brazos. El niño también tenía el ceño fruncido, y la expresión desesperada de su rostro indicaba que no estaba dispuesto a cambiar de opinión.
-Pero si los dos se portan igual conmigo, entonces tanto da que sea un perro de verdad o un perro robot -dijo Jimmy-. ¿Y lo que yo siento? Quiero a Robutt, y eso es lo que importa.
Y el pequeño robot, que nunca se había sentido abrazado con tanta fuerza en toda su existencia, lanzó una serie de ladridos estridentes… ladridos de pura felicidad.
Isaac Asimov (1920 - 1992) es uno de los escritores de ciencia ficción más importantes del siglo XX. De origen judío-ruso se radicó en su infancia en Estados Unidos. Aunque estudió química, comenzó a publicar cuentos en la década del cincuenta, hasta que se popularizó con su serie de libros Yo Robot y Fundación.
En sus novelas los robots son parte integral de la humanidad. Para ello, creó todo un universo con detalles tan específicos como el cerebro positrónico. Asimismo, estableció las famosas tres leyes de la robótica que aseguran el bienestar del ser humano:
1. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un ser humano resulte dañado.
2. Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley.
3. Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley.
En su visión, los avances científicos deben estar a disposición de las personas, ya sea para mejorar su calidad de vida o sólo como compañía.
Así, en una realidad futura en que la población habita lejos de la tierra, el pequeño Jimmy pasa los días jugando con su perro-robot. Su padre decide sorprenderlo con un perro de verdad, lo que implica deshacerse de su compañero.
El niño tiene afecto por esa criatura electrónica: es su mascota y tiene sentimientos hacia él. Su padre intenta explicarle que no es real, pero el chico cuestiona su lógica: "¿Y lo que yo siento? Quiero a Robutt, y eso es lo que importa".
De este modo, Asimov explora las relaciones afectivas entre humanos y robots. En el final pone en discusión la capacidad de sentir de aquellas invenciones.
5. La respuesta - Fredric Brown
Dwar Ev soldó ceremoniosamente la última conexión con oro. Los ojos de una docena de cámaras de televisión le contemplaban y el subéter transmitió al universo una docena de imágenes sobre lo que estaba haciendo.
Se enderezó e hizo una seña a Dwar Reyn, acercándose después a un interruptor que completaría el contacto cuando lo accionara. El interruptor conectaría, inmediatamente, todo aquel monstruo de máquinas computadoras con todos los planetas habitados del universo —noventa y seis mil millones de planetas— en el supercircuito que los conectaría a todos con una supercalculadora, una máquina cibernética que combinaría todos los conocimientos de todas las galaxias.
Dwar Reyn habló brevemente a los miles de millones de espectadores y oyentes. Después, tras un momento de silencio, dijo:
—Ahora, Dwar Ev.
Dwar Ev accionó el interruptor. Se produjo un impresionante zumbido, la onda de energía procedente de noventa y seis mil millones de planetas. Las luces se encendieron y apagaron a lo largo de los muchos kilómetros de longitud de los paneles.
Dwar Ev retrocedió un paso y lanzó un profundo suspiro.
—El honor de formular la primera pregunta te corresponde a ti, Dwar Reyn.
—Gracias —repuso Dwar Reyn—. Será una pregunta que ninguna máquina cibernética ha podido contestar por sí sola.
Se volvió de cara a la máquina.
—¿Existe Dios?
La impresionante voz contestó sin vacilar, sin el chasquido de un solo relé.
—Sí, ahora existe un Dios.
Un súbito temor se reflejó en la cara de Dwar Ev. Dio un salto para agarrar el interruptor.
Un rayo procedente del cielo despejado le abatió y produjo un cortocircuito que inutilizó el interruptor.
Fredric Brown (Estados Unidos, 1906 - 1972) fue un popular escritor norteamericano que cultivó la ciencia ficción y el misterio. En este breve relato presenta los peligros que encierra la tecnología para el futuro de la humanidad.
En 1952 imaginó una máquina interconectada, muy parecida a los computadores actuales, que posee todo el conocimiento del universo. Sin embargo, el cuento finaliza con una moraleja para el lector, pues es un riesgo que un aparato artificial tenga más poder que las personas.
6. Harrison Bergeron - Kurt Vonnegut
En el año 2081 todos los hombres eran al fin iguales. No sólo iguales ante Dios y ante la ley, sino iguales en todos los sentidos. Nadie era más listo que ningún otro; nadie era más hermoso que ningún otro; nadie era más fuerte o más rápido que ningún otro. Toda esta igualdad era debida a las enmiendas 211, 212 y 213 de la Constitución, y a la incesante vigilancia de los agentes de la Directora General de Impedidos de los Estados Unidos.
Algunas cosas en la vida aún no estaban del todo bien, sin embargo. Abril, por ejemplo, ya no era el mes de la primavera, y esto confundía a la gente. Y en este mismo mes, húmedo y frío, los hombres de la oficina de impedidos se llevaron a Harrison Bergeron, de catorce años, hijo de George y Hazel Bergeron.
Fue una tragedia, realmente, pero George y Hazel no podían pensar mucho en eso. Hazel tenía una inteligencia perfectamente común, y por lo tanto era incapaz de pensar excepto en breves explosiones. Y George, como su inteligencia estaba por encima de lo normal, llevaba en la oreja un pequeño impedimento mental radiotelefónico, y no podía sacárselo nunca, de acuerdo con la ley. El receptor sintonizaba la onda de un transmisor del gobierno que cada veinte segundos, aproximadamente, enviaba algún ruido agudo para que las gentes como George no aprovechasen injustamente su propia inteligencia a expensas de los otros.
George y Hazel miraban la televisión. Había lágrimas en las mejillas de Hazel, pero ella ya no recordaba por qué. En ese momento unas bailarinas terminaban su número.
Una chicharra sonó en la cabeza de George y los pensamientos que tenía en ese instante huyeron como ladrones que oyen una campana de alarma.
– Era bonita esa danza, la que acaba de terminar – dijo Hazel.
– ¿Eh? – dijo George.
– Esa danza, era bonita – dijo Hazel.
– Ajá.
Trató de pensar un poco en las bailarinas. No eran realmente muy buenas, y cualquiera hubiese podido hacer lo mismo. Todas llevaban contrapesos y sacos de perdigones, y máscaras además, para que nadie se sintiese triste viendo un gesto gracioso o una cara bonita. George había empezado a pensar vagamente que quizá las bailarinas no debieran tener ningún impedimento, pero no fue muy lejos en esta dirección, pues la radio transmitió otro ruido anonadador.
George torció la cara, junto con dos de las ocho bailarinas.
Hazel vio la mueca de George, y como ella no tenía radio tuvo que preguntar qué ruido había sido ése.
– Como si golpearan con un martillo en una botella de leche – dijo George.
– Debe ser interesante oír todos esos ruidos – dijo Hazel, con un poco de envidia -. Las cosas que inventan.
– Hum – dijo George.
– Pero si yo fuera Directora General de Impedidos, ¿sabes qué haría? – preguntó Hazel. Hazel en realidad era muy parecida a la Directora de Impedidos, una mujer llamada Diana Moon Glampers-.
Si yo fuese Diana Moon Glampers -dijo Hazel- usaría campanas los domingos. Sólo campanas. Una especie de homenaje a la religión.
– Yo podría pensar, si fuesen sólo campanas – dijo George.
– Bueno, quizá habría que hacerlas sonar realmente fuerte – dijo Hazel – . Creo que yo sería una buena Directora de Impedidos.
– Tan buena como cualquiera – dijo George.
– ¿Quién mejor que yo puede saber lo que es ser normal? – dijo Hazel.
– Nadie – dijo George.
Empezó a pensar oscuramente en Harrison, su hijo anormal, que ahora estaba en la cárcel, pero una salva de veintiún cañonazos le sacudió la cabeza.
– ¡Caramba! – dijo Hazel – . Eso fue realmente ensordecedor, ¿no es cierto?
Había sido tan ensordecedor que George estaba pálido y tembloroso, y las lágrimas le asomaban a los ojos enrojecidos. Dos de las ocho bailarinas habían caído al piso del estudio y se apretaban las sienes.
– De pronto pareces tan cansado – dijo Hazel – . ¿Por qué no te acuestas en el sofá y apoyas tu impedimento de plomo en los almohadones, mi querido? -Hazel hablaba de los veinte kilos de perdigones que George llevaba al cuello, en un saco de tela-. Sí, apoya ese peso. No me importa que no seas igual a mí durante un rato.
George sopesó el saco con las manos.
– No tiene ninguna importancia -dij -. Ya no lo noto. Es parte de mí mismo.
– Estás tan cansado en este último tiempo, hasta agotado diría yo -continuó Hazel-. Si hubiese algún modo de abrir un agujero en el fondo del saco y sacar unas bolas de plomo… Sólo unas pocas.
– Dos años de prisión y una multa de mil dólares por cada perdigón de menos – dijo George – . No me parece un buen negocio.
– Si pudieras sacar unos pocos cuando llegas del trabajo – dijo Hazel – . Quiero decir que no compites con nadie aquí. No haces nada.
– Si tratara de librarme de este peso – dijo George – otra gente tendría derecho a hacer lo mismo, y muy pronto estaríamos de nuevo en la época del oscurantismo, cuando todos rivalizaban con todos. ¿No te gustaría, no es verdad?
– Me sentiría horrorizada.
– Precisamente – dijo George – . Si la gente no cumpliera las leyes, ¿qué sería de la sociedad?
Si Hazel no hubiese podido responder a esta pregunta, George no hubiera podido ayudarla, pues en ese instante una sirena le traspasó el cerebro.
– Se haría pedazos.
– ¿Qué cosa? – dijo George desconcertado.
– La sociedad – dijo Hazel, insegura – . ¿No hablabas de eso?
– ¿Quién puede saberlo? – dijo George.
Un boletín de noticias interrumpió de pronto el programa de televisión. No se pudo saber muy bien en un principio qué noticia era, pues el anunciador, como todos los anunciadores, tenía un serio impedimento en la lengua. Durante medio minuto, y muy excitado, el hombre trató de decir:
– Señoras y señores…
Al fin se dio por vencido y le pasó el boletín a una bailarina.
– Muy bien – dijo Hazel – . Hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo con lo que Dios le dio. Debieran aumentarle el sueldo por haberse esforzado tanto.
– Señoras y señores – dijo la bailarina leyendo el boletín.
Debía ser una muchacha extraordinariamente hermosa, pues la máscara que llevaba era horrible.
Y era fácil advertir también que tenía más fuerza y más gracia que ninguna de las otras bailarinas. El saco de impedimento que le colgaba del cuello era tan grande como el de un hombre de cien kilos.
Y la bailarina tuvo que pedir perdón en seguida por su voz. Era verdaderamente injusto que una mujer usara una voz así: cálida, luminosa, una melodía que no era de este mundo.
– Perdón – dijo la muchacha y empezó a hablar otra vez con una voz absolutamente incompetente-. Harrison Bergeron -graznó-, de catorce años, acaba de escaparse de la cárcel. Se lo acusaba de intentar derribar al gobierno. Es un genio y un atleta, favorecido por el impedimento, y extremadamente peligroso.
Una foto de Harrison tomada por la policía apareció en la pantalla: cabeza abajo, de costado, cabeza abajo otra vez, y derecha al fin. La fotografía mostraba a Harrison de pie sobre un fondo dividido en metros y centímetros. Medía exactamente dos metros diez.
Por lo demás, Harrison parecía un montón de fierros. Nadie había llevado nunca impedimentos más pesados. Había crecido superando todos los impedimentos tan rápidamente que la Dirección de Impedidos no había tenido tiempo de imaginar otros. En vez de un pequeño receptor de radio en la oreja, como impedimento mental, llevaba un par de tremendos auriculares, y además unos anteojos de vidrios gruesos y ondulados. Estos anteojos habían sido concebidos no sólo para que no viera casi nada, sino también para provocarle terribles dolores de cabeza.
Los pesos metálicos le colgaban de todo el cuerpo. Comúnmente había una cierta simetría, una disposición verdaderamente militar en los impedimentos inventados para los individuos demasiado fuertes, pero Harrison parecía un montón de chatarra ambulante. En la carrera de la vida, Harrison arrastraba más de ciento cincuenta kilos.
Y para afearlo, los hombres de los impedimentos lo obligaban a usar continuamente una pelota roja en la nariz, a afeitarse las cejas y a cubrirse los dientes blancos y regulares con pedazos de película negra.
-Si ven a este muchacho -dijo la bailarina- no intenten, repito, no intenten discutir con él.
Se oyó el estruendo de una puerta arrancada de sus goznes.
Del estudio de televisión llegaron gritos y aullidos de consternación. El retrato de Harrison Bergeron saltó una y otra vez en la pantalla como sacudido por un terremoto.
George Bergeron identificó en seguida el origen del sismo. No le fue difícil, pues su propia casa había sido sacudida del mismo modo, muchas veces.
-¡Dios mío! -dijo-. ¡Tiene que ser Harrison!
En ese mismo momento el ruido de un choque de automóviles le barrió la idea de la cabeza.
Cuando George pudo abrir los ojos otra vez, la fotografía de Harrison había desaparecido y Harrison mismo llenaba ahora la pantalla.
Estaba de pie en medio del estudio, balanceando la cabeza de payaso, y los fierros que le colgaban del enorme cuerpo se sacudían y tintineaban. Tenía aún en la mano el pestillo de la puerta que acababa de arrancar. Las bailarinas, los técnicos, los músicos y los anunciadores habían caído de rodillas ante él, sintiendo que les había llegado la hora y que pronto serían masacrados.
-¡Soy el emperador! -gritó Harrison-. ¿Me oyen todos? ¡Soy el emperador! ¡Todos deben obedecerme en seguida!
Golpeó el piso con el pie y el estudio tembló.
-Aun tullido, encorvado, impedido como ustedes me ven aquí -rugió-, ¡soy el más grande de todos los gobernantes de todos los tiempos! Y ahora miren en lo que puedo convertirme.
Harrison se arrancó las correas que sostenían el metal como si fueran de papel de seda, esas correas garantizadas para sostener dos mil quinientos kilos.
Los pedazos de chatarra que habían sido los impedimentos de Harrison se aplastaron contra el suelo.
Harrison pasó los pulgares bajo la barra que sostenía las guarniciones de la cabeza, y la barra se quebró como una brizna de paja. Aplastó los lentes y los audífonos contra la pared, y se arrancó la nariz de goma descubriendo el rostro de un hombre que hubiera estremecido a Thor, el dios de trueno.
– ¡Ahora elegiré a mi emperatriz! – dijo Harrison mirando el grupo arrodillado a sus pies-. Que la primera mujer que se atreva a levantarse reclame a su esposo y su trono.
Pasó un momento y al fin una bailarina se puso de pie, balanceándose como un sauce.
Harrison sacó el impedimento mental de la oreja de la bailarina y luego los impedimentos físicos con asombrosa delicadeza. En seguida le quitó la máscara.
La bailarina era de una cegadora belleza.
-Bien -dijo Harrison tomándole la mano-. Ahora le mostraremos a la gente lo que significa la palabra «danza». ¡Música!
Los músicos se treparon a sus sillas, y Harrison les quitó también los impedimentos.
-Toquen como mejor puedan -les dijo- y les haré barones y duques y condes.
La música comenzó. Era normal al principio: barata, tonta, falsa. Pero Harrison alzó a dos músicos de sus sillas y los movió en el aire como batutas, mientras cantaba la música. Luego los dejó caer otra vez en los asientos.
La música comenzó de nuevo, mucho mejor que antes.
Harrison y su emperatriz se quedaron un rato escuchando, gravemente, como esperando a que los latidos de sus propios corazones concordaran con la música.
Luego se alzaron en puntas de pie, y Harrison tomó entre sus manazas el talle de la bailarina, haciéndole sentir esa ligereza que pronto sería la ligereza de ella.
Y al fin, en una explosión de alegría y gracia, saltaron en el aire.
No sólo abandonaron entonces las leyes de la Tierra sino también las leyes de la gravedad y las leyes del movimiento.
Giraron, remolinearon, brincaron, cabriolaron, caracolearon y revolotearon.
Saltaron como ciervos en la Luna.
Cada nuevo salto acercaba más a los bailarines al cielo raso, que estaba a diez metros de altura.
Pronto fue evidente que pretendían tocar el cielo raso.
Lo tocaron.
Y luego neutralizando la gravedad con el amor y el deseo se quedaron suspendidos en el aire a unos pocos centímetros por debajo del cielo raso y allí se besaron mucho tiempo.
En ese instante Diana Moon Glampers, la Directora de Impedidos, entró en el estudio con una escopeta de doble cañón. Disparó, dos veces, y el emperador y la emperatriz murieron antes de llegar al suelo.
Diana Moon Glampers cargó otra vez la escopeta. Apuntó a los músicos y les dijo que tenían diez segundos para ponerse otra vez los impedimentos.
En ese mismo momento el tubo del aparato de TV de los Bergeron osciló y se apagó.
Hazel se volvió hacia George para comentarle el desperfecto, pero George había ido a la cocina en busca de una lata de cerveza.
George volvió con la cerveza, deteniéndose un instante cuando una señal de impedimento lo sacudió de pies a cabeza. Luego se sentó otra vez.
-¿Has estado llorando? -le preguntó a Hazel mirando como ella se enjugaba las lágrimas.
-Sí -dijo Hazel.
-¿Por qué? -dijo George.
-Me olvidé. Hubo algo realmente triste en la televisión.
-¿Qué era? -preguntó George.
-No lo sé, tengo la cabeza confundida -dijo Hazel.
-Hay que olvidar las cosas tristes.
– Es lo que hago siempre – dijo Hazel.
– Magnífico – dijo George.
Torció la cara. Un cañón le retumbó en la cabeza.
– Caramba. Parece que esta vez fue un ruido ensordecedor – dijo Hazel.
– Así es realmente, puedes repetir esa verdad.
– Caramba – dijo Hazel – .Parece que esta vez fue un ruido ensordecedor.
Kurt Vonnegut (Estados Unidos, 1922 - 2007) es reconocido como uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. En su obra, buscaba analizar la condición humana y ejercer la crítica social.
En este cuento recurre a la sátira y al humor negro para referirse al utópico ideal de la igualdad. Así, imagina un mundo en que finalmente existe la paridad. Sin embargo, la igualdad ocurre a costa de disminuir a aquellos que poseen talento, inteligencia o belleza.
De este modo, la realidad se convierte en una experiencia asfixiante en la que no existe la capacidad de goce, pues es imposible apreciar cualquier cosa que sobresalga de la medianía.
7. Los que se van de Omelas - Ursula K. Le Guin
Con un estruendo de campanas que hizo alzar el vuelo a las golondrinas, la Fiesta del Verano penetró en la deslumbrante ciudad de Omelas, cuyas torres dominan el mar. En el puerto, los gallardetes ponían notas multicolores en los aparejos de los buques. En las calles, entre las casas de tejados rojos y paredes encaladas, entre los tupidos jardines y en las avenidas flanqueadas de árboles, ante los enormes parques y los edificios públicos, avanzaban las procesiones. Algunas eran solemnes: ancianos vestidos con ropas grises y malvas, maestros artesanos de rostros graves, mujeres sonrientes pero dignas, llevando en brazos a sus chiquillos y charlando mientras avanzaban. En otras calles, el ritmo de la música era más rápido, un estruendo de tambores y de platillos; y la gente bailaba, toda la procesión no era más que un enorme baile. Los chiquillos saltaban por todos lados, y sus agudos gritos se elevaban como el vuelo de las golondrinas por encima de la música y de los cantos. Todas las procesiones avanzaban ascendiendo hacia la parte norte de la ciudad, hacia la gran pradera llamada Verdecampo, donde chicos y chicas, desnudos bajo el sol, con los pies, las piernas y los ágiles brazos cubiertos de barro, ejercitaban a sus caballos antes de la carrera. Los caballos no llevaban ningún arreo, excepto un cabestro sin freno. Sus crines estaban adornadas con lazos de color plateado, verde y oro. Dilataban sus ollares, piafaban y se pavoneaban; se mostraban muy excitados, ya que el caballo es el único animal que ha hecho suyas nuestras ceremonias. En la lejanía, al norte y al oeste, se elevaban las montañas, rodeando a medias Omelas con su inmenso abrazo. El aire matutino era tan puro que la nieve que coronaba aún las Dieciocho Montañas brillaba con un fuego blanco y oro bajo la luz del sol, ornada por el profundo azul del cielo. Había exactamente el viento preciso para hacer ondear y chasquear de tanto en tanto los gallardetes que limitaban el terreno donde iba a desarrollarse la carrera. En el silencio de los amplios prados verdes podía oírse cómo la música serpenteaba por las calles de la ciudad, primero lejana, luego más y más próxima, avanzando siempre, un agradable presente difundiéndose en el aire, que a veces reverberaba y se condensaba para estallar en un inmenso y alegre repicar de campanas.
¡Alegre! ¿Cómo es posible hablar de alegría? ¿Cómo describir a los ciudadanos de Omelas?
Entiendan, no eran gentes simples, aunque fueran felices. Pero las palabras que expresan la alegría ya no suenan muy a menudo. Todas las sonrisas se han vuelto algo arcaico. Una descripción tal tiende a afirmar mis presunciones. Una descripción tal tiende a hacer pensar en la próxima aparición del Rey, montado en un espléndido garañón y rodeado de sus nobles caballeros, o quizá en una litera de oro transportada por musculosos esclavos. Pero en Omelas no había rey. No se utilizaban las espadas, y tampoco había esclavos. No eran bárbaros. No conozco las reglas y las leyes de su sociedad, pero estoy segura que éstas eran poco numerosas. Y como vivían sin monarquía y sin esclavitud, tampoco tenían Bolsa de Valores, ni publicidad, ni policía secreta, ni bombas atómicas. Y sin embargo, repito que no eran gentes simples, tranquilos campesinos, nobles salvajes, benévolos utopistas. No eran menos complicados que nosotros. Lo malo es que nosotros poseemos la mala costumbre, animada por los pedantes y los sofistas, de considerar la felicidad como algo más bien estúpido. Sólo el dolor es intelectual, sólo el mal es interesante. Ésta es la traición del artista: su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Si no pueden ganarles, únanse a ellos. Si eso duele, vuelvan a comenzar. Pero aceptar la desesperación es condenar la alegría; adoptar la violencia es perder todo lo demás. Y casi lo hemos perdido todo; ya no podemos describir a un hombre feliz, ni celebrar la menor alegría. ¿Podría hablarles yo, en algunas palabras, de los habitantes de Omelas? No eran en absoluto niños ingenuos y felices…, aunque, de hecho, sus niños eran felices. Eran adultos maduros, inteligentes y apasionados, cuya vida no era en ningún sentido miserable. ¡Oh, milagro! Pero me gustaría poder ofrecer una mejor descripción. Me gustaría poder convencerles. Omelas resuena en mi boca como una ciudad de cuento de hadas; érase una vez, hace tanto tiempo, en un lejano país… Quizá sería mejor forzarles a imaginarla por ustedes mismos, aunque no estoy segura del resultado, ya que seguramente no podré satisfacerles a todos. Por ejemplo: ¿cuál era su tecnología? No había coches en sus calles ni helicópteros volando sobre la ciudad; y esto provenía del hecho que los habitantes de Omelas son gentes felices. La felicidad se funda en un justo discernimiento entre lo que es necesario, lo que no es ni necesario ni nocivo, y lo que es nocivo. Si se considera la segunda categoría —la de lo que no es ni necesario ni nocivo; la del confort, el lujo, la exuberancia, etcétera—, podían tener perfectamente calefacción central, ferrocarril subterráneo, lavadoras, y toda esa clase de maravillosos aparatos que aquí aún no hemos inventado: lámparas flotantes, otra fuente de energía distinta al petróleo, un remedio contra el resfriado. Quizá no tuvieran nada de todo eso: es algo que no tiene la menor importancia. Ustedes mismos. Yo me inclino a creer que los habitantes de las ciudades vecinas llegaron a Omelas, durante los días que precedieron a la Fiesta, en pequeños trenes rápidos y en tranvías de dos pisos, y que la estación de Omelas es el edificio más hermoso de la ciudad, aunque su arquitectura sea más sencilla que la del magnífico Mercado del Campo. Pero pese a esos trenes, me temo que Omelas no les parezca una ciudad agradable. Sonrisas, campanas, paradas, caballos…, ¡bah! Entonces, añádanle una orgía. Si les parece útil añadirle una orgía, no vacilen. Sin embargo, no nos dejemos arrastrar hasta instalar en ella templos de donde surgen magníficos sacerdotes y sacerdotisas enteramente desnudos, ya casi en éxtasis y dispuestos a copular con cualquiera, hombre o mujer, amante o extranjero, deseando la unión con la divinidad de la sangre, aunque ésta fuera mi primera idea. Pero, realmente, será mejor no tener templos en Omelas…, al menos no templos materiales. Religión sí, clero no. Esas hermosas personas desnudas pueden sin duda contentarse con pasear por la ciudad, ofreciéndose como soplos divinos al apetito de los hambrientos y al placer de la carne. Dejémosles unirse a las procesiones. Dejemos que los tambores resuenen por encima de las parejas copulando, dejemos los platillos proclamar la gloria del deseo, y que (y éste no es un extremo que haya que olvidar) los hijos nacidos de tales deliciosos rituales sean amados y educados por toda la comunidad. Una cosa que sé que no existe en Omelas es el crimen. ¿Pero podría ser de otro modo? Al principio pensaba que no existían las drogas, pero ésta es una actitud puritana. Para aquellos que lo desean, el insistente y difuso dulzor del drooz puede perfumar las calles de la ciudad, el drooz que primero aporta al cuerpo y a la mente una gran claridad y una increíble ligereza, y luego, tras algunas horas, una ensoñadora languidez, y finalmente maravillosas visiones del verdadero arcano y de los más grandes secretos del Universo, al tiempo que excita los placeres del sexo más allá de toda imaginación…, y no crea hábito. Para aquellos que tienen gustos más modestos, imagino que debe existir la cerveza. ¿Qué otra cosa puede hallarse en la radiante ciudad? El sentido de la victoria, por supuesto, la celebración del valor. Pero, puesto que no tenemos clérigos, no tengamos tampoco soldados. La alegría que nace de una victoria carnicera no es una alegría sana; no le convendría aquí; está llena de horror y no posee ningún interés. Un placer generoso e ilimitado, un triunfo magnánimo experimentado no contra algún enemigo exterior, sino en comunión con lo más justo y más hermoso que hay en la mente de todos los hombres, y con el esplendor del verano dominando el mundo: eso es lo que hincha el corazón de los habitantes de Omelas, y la victoria que celebran es la victoria de la vida. Realmente, creo que no hay muchos que sientan la necesidad de tomar drooz.
La mayor parte de las procesiones han alcanzado ya Campoverde. Un maravilloso aroma a comida escapa de las tiendas rojas y azules tras los tenderetes. Los rostros de los niños están llenos de dulce. Unas migajas de un sabroso pastel permanecen prisioneras en la barba gris de un hombre de rostro placentero. Los chicos y las chicas han montado en sus caballos y van agrupándose cerca de la línea de salida de la carrera. Una vieja mujer, menuda, gorda y sonriente, distribuye flores de una gran capa, y la gente se las mete entre sus brillantes cabellos. Un niño de nueve o diez años permanece sentado al borde de la multitud, solo, tocando una flauta de madera. Las gentes se detienen a escucharle, le sonríen, pero no le dicen nada, ya que él no deja de tocar y ni siquiera les ve, sus ojos oscuros están perdidos en la suave y ondulante magia de la melodía.
De pronto, se detiene y baja las manos que sostienen la flauta de madera.
Como si ese pequeño silencio personal fuera la señal, una trompeta deja oír su vibrante sonido desde la tienda que se halla junto a la línea de partida: imperiosa, melancólica, penetrante. Los caballos patalean y se agitan. Tranquilizadoramente, los jóvenes jinetes acarician el cuello de su montura y murmuran palabras halagadoras: «Tranquilo, tranquilo, vas a ganar, estoy seguro…». Comienzan a formar una hilera a lo largo de la línea de partida. La multitud que bordea el campo de carreras da la impresión de una pradera de hierba y flores agitada por el viento. La Fiesta del Verano acaba de comenzar.
¿Creen ustedes todo esto? ¿Aceptan la realidad de esta celebración, de esta ciudad, de esta alegría? ¿No? Entonces déjenme describirles algo más.
En el subsuelo de uno de los magníficos edificios públicos de Omelas, o quizá en los sótanos de una de esas espaciosas mansiones privadas, hay un cuarto. Su puerta está cerrada con llave, y no tiene ninguna ventana. Un poco de polvorienta luz se filtra en su interior por los intersticios de las planchas de otra ventana recubierta de telarañas en algún lugar al otro lado de la puerta. En un rincón del pequeño cuarto hay dos escobas hechas con ramas duras, llenas de mugre, de olor repugnante, colocadas cerca de un oxidado cubo. El suelo está sucio, es húmedo al tacto, como suelen serlo generalmente los suelos de los sótanos. El cuarto tiene tres pasos de largo por dos de ancho: apenas una alacena o un cuarto trastero abandonado. Hay un niño sentado en este lugar. Puede que sea un niño o una niña. Parece tener unos seis años, pero de hecho tiene casi diez. Es un retrasado mental. Quizá naciera deficiente, o tal vez su imbecilidad sea debida al miedo, a la mala nutrición y a la falta de cuidados. Se rasca la nariz y a veces se manosea los dedos de los pies o el sexo, y permanece sentado, acurrucado en el rincón opuesto al cubo y a las dos escobas. Tiene miedo de las escobas. Las encuentra horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las escobas siguen estando allá; y la puerta está cerrada con llave; y nadie vendrá. La puerta permanece siempre cerrada, y nadie viene nunca, excepto algunas veces —el niño no tiene la menor noción del paso del tiempo—, algunas veces en que la puerta chirría horriblemente y se abre, y una persona, o varias personas, aparecen. Una de ellas entra a veces y golpea al niño para que se levante. Las demás no se le acercan nunca, pero miran al interior del cuarto con ojos de horror y de disgusto. La escudilla y la jarra son llenados apresuradamente, la puerta vuelve a cerrarse con llave, los ojos desaparecen. Las gentes que permanecen en la puerta no dicen nunca nada, pero el niño, que no siempre ha vivido en aquel cuarto y puede recordar la luz del sol y la voz de su madre, habla algunas veces. «Seré bueno —dice—. Por favor, déjenme salir. ¡Seré bueno!». Ellos no contestan nunca. Antes, por la noche, el niño gritaba pidiendo ayuda y lloraba mucho, pero ahora no hace más que gemir suavemente, «mhmm-haa, mhmm-haa», y habla menos cada vez. Está tan delgado que sus piernas son puros huesos y su vientre una enorme protuberancia; vive de medio bol de harina y manteca al día. Está desnudo. Sus muslos y sus posaderas no son más que una masa de infectas úlceras, y permanece constantemente sentado sobre sus propios excrementos.
Todos saben que está allá, todos los habitantes de Omelas. Algunos comprenden por qué, otros no, pero todos comprenden que su felicidad, la belleza de su ciudad, el afecto de sus relaciones, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus sabios, el talento de sus artistas, incluso la abundancia de sus cosechas y la clemencia de su clima dependen completamente de la horrible miseria de aquel niño.
Generalmente esto les es explicado a los niños cuando tienen entre ocho y doce años, cuando se hallan en edad de comprender; y la mayor parte de los que van a ver al niño son jóvenes, aunque hay también adultos que acuden a menudo a verle, algunas veces de nuevo. No importa el modo cómo les haya sido explicado, esos jóvenes espectadores se muestran siempre impresionados y disgustados por lo que ven. Sienten el desaliento, al que siempre se habían creído superiores. Sienten la cólera, el ultraje, la impotencia, pese a todas las explicaciones. Les gustaría hacer algo por el niño. Pero no hay nada que puedan hacer. Si el niño fuera conducido a la luz del sol, fuera de aquel abominable lugar, si fuera lavado y alimentado y reconfortado, sería sin la menor duda una gran cosa; pero si se hiciera esto, toda la prosperidad, la belleza y la alegría de Omelas serían destruidas a la siguiente hora. Ésas son las condiciones. Cambiar toda la bondad y alegría de Omelas por esa simple y mínima mejora: rechazar la felicidad de miles de personas por la posibilidad de la felicidad de uno solo: sería dejar ingresar el crimen en la ciudad.
Las condiciones son estrictas y absolutas; ni siquiera hay que decirle una palabra amable al niño.
A menudo los jóvenes entran llorando en sus casas, o inundados de una contenida rabia, cuando han visto al niño y afrontado aquella terrible paradoja. Pueden irla asimilando durante semanas o incluso años. Pero con el tiempo empiezan a darse cuenta que, incluso si el niño fuera liberado, no obtendría gran cosa de su libertad: un pequeño y vago placer de calor y alimento, por supuesto, pero no mucho más. Es demasiado deficiente y estúpido como para conocer la menor alegría real. Ha vivido durante demasiado tiempo en el miedo para verse alguna vez liberado de él. Sus costumbres son demasiado salvajes para que pueda reaccionar ante un trato humano. De hecho, tras tanto tiempo, se sentiría indudablemente desgraciado sin paredes que le protegieran, sin tinieblas para sus ojos, sin excrementos sobre los que sentarse. Sus lágrimas ante tan cruel injusticia se secan cuando empiezan a percibir y a aceptar la terrible justicia de la realidad. Y sin embargo son sus lágrimas y su cólera, su tentativa de generosidad y el reconocimiento de su impotencia, lo que tal vez constituya la auténtica fuente del esplendor de sus vidas. Entre ellos no existe la felicidad insípida e irresponsable. Saben que ellos mismos, al igual que el niño, no son tampoco libres. Conocen la compasión. Es la existencia del niño, y su conocimiento de tal existencia, lo que hace posible la nobleza de su arquitectura, la fuerza de su música, la grandiosidad de su ciencia. Es a causa de este niño que son tan considerados con sus propios hijos. Saben que si aquel ser tan miserable no estuviera allá, lloriqueando en las tinieblas, el otro, el que toca la flauta, no podría interpretar aquella gozosa música mientras los jóvenes y magníficos jinetes se alinean para la carrera, bajo el sol de la primera mañana del verano.
¿Creen ahora en ellos? ¿No les parecen mucho más reales? Pero aún queda algo por decir, y esto es casi increíble.
A veces, uno o una de los adolescentes que acuden a ver al niño no regresa a su casa para llorar o rumiar su cólera; de hecho, no regresa nunca a su casa. Algunas veces también, un hombre o una mujer adulto permanece silencioso durante uno o dos días, y luego abandona su hogar. Esas gentes salen a la calle y avanzan, solitarios, a lo largo de ella. Siguen andando y abandonan la ciudad de Omelas. Todos ellos se van solos, chico o chica, hombre o mujer. Cae la noche; el viajero debe atravesar poblados, pasar entre casas de iluminadas ventanas, luego hundirse en las tinieblas de los campos. Solitario, cada uno de ellos va hacia el oeste o hacia el norte, hacia las montañas. Y siguen. Abandonan Omelas, se sumergen en la oscuridad, y no vuelven nunca. Para la mayor parte de nosotros, el lugar hacia el cual se dirigen es aún más increíble que la ciudad de la felicidad. Me es imposible describirlo. Quizá ni siquiera exista. Pero, sin embargo, todos los que se van de Omelas parecen saber muy bien hacia dónde van.
Ursula K. Leguin (Estados Unidos, 1929 - 2018) fue una de las escritoras de ciencia ficción más destacadas de la narrativa norteamericana.
Este es uno de sus cuentos más populares y comentados, ya que plantea una importante reflexión moral, al mostrar las luces y sombras de la humanidad.
El narrador describe el pueblo de Omelas en un día de fiesta. Es una sociedad ideal, sin gobernantes, ni fanatismos, guerras o conflictos. Los ciudadanos gozan de abundancia, coexisten en paz y tienen la sabiduría suficiente para vivir con lo que necesitan.
Sin embargo, tras la fachada de felicidad se esconde un profundo secreto. Para que toda aquella bonanza exista, un niño con retraso mental debe sufrir encierro en completa soledad y en las peores condiciones posibles.
En 1973 Leguin escribió este texto inspirándose en teorías filosóficas que plantean el bien de la mayoría a costa del sufrimiento de un solo individuo. Así, surgen preguntas sobre la equidad y justicia de una sociedad que permite aquello. Los habitantes conocen la existencia del niño. De hecho, van a visitarlo y entienden que para que su mundo funcione, él debe sacrificarse.
La mayoría acepta esta realidad y aprende a lidiar con la culpa, pero el cuento está enfocado en todos aquellos que no son capaces de hacerlo. Son los que no pueden permitir que alguien sufra, mientras ellos gozan.
El filósofo Slajov Zizek afirmó: "A veces no hacer nada es lo más violento que puede hacerse". Este es la idea que analiza la autora. El siglo XX experimentó terribles guerras, genocidios y destrucciones masivas. Hasta la actualidad, la comodidad de algunos se paga con el sufrimiento y explotación de otros.
De este modo, el cuento interpela al lector y le permite decidir de qué lado quiere estar, ¿es preferible la felicidad propia o la justicia social?
8. Vendrán lluvias suaves - Ray Bradbury
En el living, cantaba el reloj con voz: tic-tac, las siete, arriba, ¡las siete! como si temiera que nadie se levantara. Esa mañana la casa estaba vacía. El reloj continuó con su tic-tac, repitiendo y repitiendo sus sonidos en el vacío. Las siete, y uno, el desayuno, ¡las siete y uno!
En la cocina, el horno del desayuno dejó escapar un silbido y arrojó de su cálido interior ocho tostadas perfectamente hechas, ocho huevos perfectamente fritos, dieciséis tajadas de panceta, dos cafés y dos vasos de leche fresca.
Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo una segunda voz desde el cielo raso de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió la fecha tres veces para que todos la recordaran. Hoy es el cumpleaños del señor Featherstone. Hoy es el aniversario de casamiento de Tilita. Hay que pagar el seguro, y también las cuentas de agua, gas y electricidad.
En algún lugar dentro de las paredes, los transmisores cambiaban, las cintas de memorias se deslizaban bajo los ojos eléctricos.
Ocho y uno, tictac, ocho y uno, a la escuela, al trabajo, corran, corran, ¡ocho y uno! Pero no se oyeron portazos, ni las suaves pisadas de las zapatillas sobre las alfombras. Afuera llovía. La caja meteorológica en la puerta de entrada recitó suavemente: Lluvia, lluvia, gotas, impermeables para hoy… Y la lluvia caía sobre la casa vacía, despertando ecos.
Afuera, la puerta del garaje se levantó, sonó un timbre y reveló el auto preparado. Después de una larga espera la puerta volvió a bajar.
A las ocho y treinta los huevos estaban secos y las tostadas duras como una piedra. Una pala de aluminio los llevó a la pileta, donde recibieron un chorro de agua caliente y cayeron en una garganta de metal que los digirió y los llevó hasta el distante mar. Los platos sucios cayeron en una lavadora caliente y salieron perfectamente secos.
Nueve y quince, cantó el reloj, hora de limpiar.
De los reductos de la pared salieron diminutos ratones robots. Los pequeños animales de la limpieza, de goma y metal, se escurrieron por las habitaciones. Golpeaban contra los sillones, giraban sobre sus soportes sacudiendo las alfombras, absorbiendo suavemente el polvo oculto. Luego, como misteriosos invasores, volvieron a desaparecer en sus reductos. Sus ojos eléctricos rosados se esfumaron. La casa estaba limpia.
Las diez. Salió el sol después de la lluvia. La casa estaba sola en una ciudad de escombros y cenizas. Era la única casa que había quedado en pie. Durante la noche, la ciudad en ruinas producía un resplandor radiactivo que se veía desde kilómetros de distancia.
Las diez y quince. Los rociadores del jardín se convirtieron en fuentes doradas, llenando el aire suave de la mañana de ondas brillantes. El agua golpeaba contra los vidrios de las ventanas, corría por la pared del lado oeste, chamuscado, donde la casa se había quemado en forma pareja y había desaparecido la pintura blanca. Todo el lado occidental de la casa estaba negro, excepto en cinco lugares. Allí la silueta pintada de un hombre cortando el césped. Allá, como en una fotografía, una mujer inclinada, recogiendo flores. Un poco más adelante, sus imágenes quemadas en la madera, en un instante titánico, un niñito con las manos alzadas; un poco más arriba, la imagen de una pelota arrojada, y frente a él una niña, con las manos levantadas como para recibir esa pelota que nunca bajó.
Quedaban las cinco zonas de pintura: el hombre, la mujer, los niños, la pelota. El resto era una delgada capa de carbón.
El suave rociador llenó el jardín de luces que caían.
Hasta ese día, cuánta reserva había guardado la casa. Con cuánto cuidado había preguntado: «¿Quién anda? ¿Contraseña?», y, al no recibir respuesta de los zorros solitarios y los gatos que gemían, había cerrado sus ventanas y bajado las persianas con una preocupación de solterona por la autoprotección, casi lindante con la paranoia mecánica.
La casa se estremecía con cada sonido. Si un gorrión rozaba una ventana, la persiana se levantaba de golpe. ¡El pájaro, sobresaltado, huía! ¡No, ni siquiera un pájaro debía tocar la casa!
La casa era un altar con diez mil asistentes, grandes y pequeños, que reparaban y atendían, en grupos. Pero los dioses se habían marchado, y el ritual de la religión continuaba, sin sentido, inútil.
Las doce del mediodía.
Un perro aulló, temblando, en el pórtico de entrada.
La puerta del frente reconoció la voz del perro y abrió. El perro, antes enorme y fornido, en ese momento flaco hasta los huesos y cubierto de llagas, entró en la casa y la recorrió, dejando huellas de barro. Detrás de él se escurrían furiosos ratones, enojados por tener que recoger barro, alterados por el inconveniente.
Porque ni un fragmento de hoja seca pasaba bajo la puerta sin que se abrieran de inmediato los paneles de las paredes y los ratones de limpieza, de cobre, saltaran rápidamente para hacer su tarea. El polvo, los pelos, los papeles, eran capturados de inmediato por sus diminutas mandíbulas de acero, y llevados a sus madrigueras. De allí, pasaban por tubos hasta el sótano, donde caían en un incinerador.
El perro subió corriendo la escalera, aullando histéricamente ante cada puerta, comprendiendo por fin, lo mismo que comprendía la casa, que allí sólo había silencio.
Husmeó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta, el horno estaba haciendo panqueques que llenaban la casa de un olor apetitoso mezclado con el aroma de la miel.
El perro echó espuma por la boca, tendido en el suelo, husmeando, con los ojos enrojecidos. Echó a correr locamente en círculos, mordiéndose la cola, lanzado a un frenesí, y cayó muerto. Estuvo una hora en el living.
Las dos, cantó una voz.
Percibiendo delicadamente la descomposición, los regimientos de ratones salieron silenciosamente, como hojas grises en medio de un viento eléctrico.
Las dos y quince.
El perro había desaparecido.
En el sótano, el incinerador resplandeció de pronto con un remolino de chispas que saltaron por la chimenea.
Las dos y treinta y cinco.
De las paredes del patio brotaron mesas de bridge. Cayeron naipes sobre la felpa, en una lluvia de piques, diamantes, tréboles y corazones. Apareció una exposición de Martinis en una mesa de roble, y saladitos. Se oía música.
Pero las mesas estaban en silencio, y nadie tocaba los naipes.
A las cuatro, las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a entrar en los paneles de la pared.
Cuatro y treinta.
Las paredes del cuarto de los niños brillaban.
Aparecían formas de animales: jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas que daban volteretas en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio. Se llenaban de color y fantasía. El rollo oculto de una película giraba silenciosamente, y las paredes cobraban vida. El piso del cuarto parecía una pradera. Sobre ella corrían cucarachas de aluminio y grillos de hierro, y en el aire cálido y tranquilo las mariposas rojas de delicada textura aleteaban entre los fuertes aromas que dejaban los animales… había un ruido como de una gran colmena amarilla de abejas dentro de un hueco oscuro, el ronroneo perezoso de un león. Y de pronto el ruido de las patas de un okapi y el murmullo de la fresca lluvia en la jungla, y el ruido de pezuñas en el pasto seco del verano. Luego las paredes se disolvían para transformarse en campos de pasto seco, kilómetros y kilómetros bajo un interminable cielo caluroso. Los animales se retiraban a los matorrales y a los pozos de agua.
Era la hora de los niños.
Las cinco. La bañera se llenó de agua caliente y cristalina.
La seis, la siete, las ocho. La vajilla de la cena se colocó en su lugar como por arte de magia, y en el estudio hubo un click. En la mesa de metal frente a la chimenea, donde en ese momento chisporroteaban las llamas, saltó un cigarro, con un centímetro de ceniza gris en la punta, esperando.
Las nueve. Las camas calentaron sus circuitos ocultos, porque las noches eran frías en esa zona.
Las nueve y cinco. Habló una voz desde el cielo raso del estudio: Señora Mc Clellan, ¿qué poema desea esta noche?
La casa estaba en silencio.
La voz dijo por fin:
Ya que usted no expresa su preferencia, elegiré un poema al azar. Comenzó a oírse una suave música de fondo. Sara Teasdale. Según recuerdo, su favorito…
Vendrán las lluvias suaves y el olor a tierra
Y el leve ruido del vuelo de las golondrinasEl canto nocturno de los sapos en los charcos
La trémula blancura del ciruelo silvestreLos ruiseñores con sus plumas de fuego
Silbando sus caprichos en la alambradaY ninguno sabrá si hay guerra
Ni le importará el final, cuando termineA nadie le importaría, ni al pájaro ni al árbol,
Si desapareciera la humanidadNi la primavera, al despertar al alba,
Se enteraría de que ya no estamos.El fuego ardía en la chimenea de piedra y el cigarro cayó en un montículo de ceniza en el cenicero. Los sillones vacíos se miraban entre las paredes silenciosas, y sonaba la música.
A las diez la casa comenzó a apagarse.
Soplaba el viento. Una rama caída de un árbol golpeó contra la ventana de la cocina. Un frasco de solvente se hizo añicos sobre la cocina. ¡La habitación ardió en un instante!
¡Fuego! gritó una voz. Se encendieron las luces de la casa, las bombas de agua de los cielos rasos comenzaron a funcionar. Pero el solvente se extendió sobre el linóleo, lamiendo, devorando, bajo la puerta de la cocina, mientras las voces continuaban gritando al unísono: ¡Fuego, fuego, fuego!
La casa trataba de salvarse. Las puertas se cerraban herméticamente, pero el calor rompió las ventanas y el viento soplaba y avivaba el fuego.
La casa cedió mientras el fuego, en diez mil millones de chispas furiosas, se trasladaba con llameante facilidad de una habitación a otra y luego subía la escalera. Mientras las ratas de agua se escurrían y chillaban desde las paredes, proyectaban su agua, y corrían a buscar más. Y los rociadores de la pared soltaban chorros de lluvia mecánica.
Pero demasiado tarde. En alguna parte, con un suspiro, una bomba se detuvo. La lluvia bienhechora cesó. La reserva de agua que había llenado los baños y había lavado los platos durante muchos días silenciosos se había terminado.
El fuego subía la escalera, creciendo, se alimentaba en los Picasso y los Matisse de las salas del piso alto, como si fueran manjares, quemando los óleos, tostando tiernamente las telas hasta convertirlas en despojos negros.
¡El fuego ya llegaba a las camas, a las ventanas, cambiaba los colores de los cortinados!
Luego, aparecieron los refuerzos.
Desde las puertas trampa del altillo, los rostros ciegos de los robots miraban con sus bocas abiertas de donde salía una sustancia química verde.
El fuego retrocedió, como habría retrocedido hasta un elefante a la vista de una serpiente muerta. En ese momento había veinte serpientes ondulando por el suelo, matando el fuego con un claro y frío veneno de espuma verde.
Pero el fuego era inteligente. Había lanzado llamas fuera de la casa, que subieron al altillo donde estaban las bombas. ¡Una explosión! El cerebro del altillo que dirigía las bombas quedó destrozado.
El fuego volvió a todos los armarios y las ropas colgadas en ellos.
La casa se estremeció, hasta sus huesos de roble, su esqueleto desnudo se encogía con el calor, sus cables, sus nervios salían a la luz como si un cirujano hubiera abierto la piel para dejar las venas y los capilares rojos temblando en el aire escaldado. ¡Auxilio, auxilio! ¡Fuego! ¡Rápido, rápido!
El calor quebraba los espejos como si fueran el primer hielo delgado del invierno. Y las voces gemían, fuego, fuego, corran, corran, como una trágica canción infantil.
Y las voces morían mientras los cables saltaban de sus envolturas como castañas calientes. Una, dos, tres, cuatro, cinco voces murieron y ya no se oyó ninguna.
En el cuarto de los niños ardió la jungla. Rugieron los leones azules, saltaron las jirafas púrpuras. Las panteras corrían en círculos, cambiando de color, y diez millones de animales, corriendo frente al fuego, se desvanecieron en un lejano río humeante…
Murieron diez voces más. En el último instante, bajo la avalancha de fuego, se oían otros coros, indiferentes, que anunciaban la hora, tocaban música, cortaban el pasto con una máquina a control remoto, o abrían y cerraban frenéticamente una sombrilla, cerraban y abrían la puerta del frente, sucedían mil cosas, como en una relojería donde cada reloj da locamente la hora antes o después que otro. Era una escena de confusión maníaca, pero sin embargo una unidad; cantos, gritos, los últimos ratones de la limpieza que se abalanzaban valientemente a llevarse las feas cenizas… y una voz, con sublime indiferencia ante la situación, leía poemas en voz alta en el estudio en llamas, hasta que se quemaron todos los rollos de películas, hasta que todos los cables se achicharraron y saltaron los circuitos.
El fuego hizo estallar la casa que se derrumbó de golpe, en medio de las olas de chispas y humo.
En la cocina, un instante antes de la lluvia de fuego y madera, pudo verse al horno preparando el desayuno en escala psicopática, diez docenas de huevos, seis panes convertidos en tostadas, veinte docenas de tajadas de panceta, que, devorados por el fuego, ponían a funcionar nuevamente el horno, que silbaba histéricamente…
La explosión. El altillo que caía sobre la cocina y la sala. La sala sobre el subsuelo, el subsuelo sobre el segundo subsuelo. El freezer, un sillón, rollos de películas, circuitos, camas, todo convertido en esqueletos en un montón de escombros, muy abajo.
Humo y silencio. Gran cantidad de humo.
La débil luz del amanecer apareció por el este. Entre las ruinas, una sola pared quedaba en pie. Dentro de la pared, una última voz decía, una y otra vez, mientras salía el sol, iluminando el humeante montón de escombros:
Hoy es 5 de agosto de 2026, hoy es 5 de agosto de 2026, hoy es…
Este cuento forma parte del libro Crónicas marcianas del escritor norteamericano Ray Bradbury (Estados Unidos, 1920 - 2012), publicado en 1950. Muy adelantado a su época, se refiere a una casa "inteligente", que es capaz de anticipar los deseos de sus habitantes, para así brindarles comodidad.
El título hace referencia al poema "Vendrán lluvias suaves" de Sara Teasdale. Este texto estuvo influenciado por el desastre que provocó la Primera Guerra Mundial, un conflicto que llevó a las personas a reflexionar sobre el futuro de la raza humana.
Así, Bradbury nos muestra cómo la tecnología prevalece en un mundo en el que ya no existen los humanos, pues desaparecieron por los mismos avances que pretendían mejorar la vida. La casa permanece como un vestigio de otros tiempos, en medio de las cenizas y escombros en las que se transformó el planeta luego de un aparente apocalipsis.
Entonces, el cuento funciona como una advertencia para las generaciones futuras sobre los posibles peligros del desarrollo científico y tecnológico. Una historia como esta cobra mucho sentido en la actualidad. En especial, si se consideran los efectos que ya se pueden ver con el cambio climático y si se observa la fecha en la que está ambientada la narración.
Te puede interesar: Fahrenheit 451 de Ray Bradbury: resumen y análisis
9. Tony y los escarabajos - Philip K. Dick
La luz amarillorrojiza del sol se filtraba por las gruesas ventanas de cuarzo del dormitorio. Tony Rossi bostezó, se movió un poco, abrió sus ojos negros y se incorporó al instante. De un solo movimiento apartó las sábanas y pasó los pies sobre el cálido suelo de metal. Desconectó el despertador y abrió el ropero.
El día era espléndido. El paisaje estaba inmóvil, sin que lo perturbaran vientos ni corrientes de polvo. El corazón del muchacho saltaba dentro de su pecho. Se puso los pantalones, subió la cremallera de la malla reforzada, luchó hasta ajustarse la pesada camisa de lona, y después se sentó en el borde de la litera para calzarse las botas. Cerró las costuras superiores e hizo lo mismo con los guantes. A continuación, ajustó la presión de su unidad respiratoria y la sujetó con correas entre los omóplatos. Cogió el casco que había dejado sobre la cómoda y se dispuso a iniciar el día.
Sus padres habían terminado de desayunar en el compartimento-comedor. Oyó sus voces mientras bajaba la rampa. Un murmullo airado. Se detuvo a escuchar. ¿De qué estaban hablando? ¿Había hecho algo malo otra vez?
Y entonces lo comprendió. Otra voz que dominaba las suyas. Estática y crujidos. La emisora de Rigel IV. La habían puesto a todo volumen . La voz del locutor atronaba el compartimento. La guerra. Siempre la guerra. Suspiró y entró en el compartimento.
—Buenos días —murmuró su padre.
—Buenos días, querido —dijo su madre, como ausente.
Estaba sentada con la cabeza vuelta a un lado, la frente surcada por arrugas de concentración. Sus labios delgados formaban una línea apretada que delataba preocupación. Su padre había apartado los platos sucios y fumaba, los codos apoyados sobre la mesa, con los peludos y musculosos brazos al aire. Toda su atención estaba concentrada en el altavoz que tronaba sobre el fregadero.
—¿Cómo va? —preguntó Tony. Ocupó su silla y alargó la mano de forma automática hacia las toronjas sintéticas—. ¿Alguna noticia de Orión?
Nadie respondió. Ni siquiera lo habían oído. Empezó a comerse la toronja. Ruidos indicadores de actividad se escuchaban en el exterior de la pequeña unidad de alojamiento, hecha de plástico y metal. Gritos y estampidos ahogados, procedentes de los camiones de mercaderes rurales que se arrastraban por la autopista hacia Karnet. La luz rojiza del día aumentó de intensidad. Betelgeuse ascendía con lentitud y majestuosidad.
—Bonito día—dijo Tony—. Ni una pizca de viento. Creo que iré un rato al centro. Estamos construyendo un espaciopuerto, una maqueta, por supuesto, pero hemos conseguido obtener suficientes materiales para poner tiras de…
Su padre lanzó un salvaje alarido y descargó el puño sobre el altavoz. La transmisión enmudeció al instante.
—¡Lo sabía! —se levantó de la mesa, enfurecido—. Les dije que ocurriría. Se fueron demasiado pronto. Antes tenían que haber construido bases de aprovisionamiento de clase A.
—Pero nuestra flota principal ha salido de Bellatrix para intervenir —la madre de Tony manoteó, nerviosa—. Según el resumen de anoche, lo peor que puede pasar es que Orión IX y X caigan.
Joseph Rossi lanzó una áspera carcajada.
—A la mierda el resumen de anoche. Saben tan bien como yo lo que está pasando.
—¿Y qué está pasando’? —preguntó Tony, mientras apartaba la toronja y se servía cereales—. ¿Estamos perdiendo la batalla?
—¡Sí! —su padre torció los labios— terrestres, derrotados por… escarabajos. Se los dije, pero no pudieron esperar. Dios mío, diez años desperdiciados en este sistema. ¿Por qué tuvieron que apresurarse? Todos sabíamos que Orión seria difícil. Toda la maldita flota de escarabajos nos había rodeado, esperándonos. Y nos lanzamos contra ella.
—Pero nadie pensaba que los escarabajos lucharían —protestó sin convicción Leah Rossi—. Todo el mundo pensó que dispararían unos cuantos rayos y luego…
—¡Tienen que luchar! Orión es el último baluarte. Si no luchan aquí, ¿dónde coño van a hacerlo? Pues claro que luchan. Hemos capturado todos sus planetas, excepto el anillo interior de Orión. Si hubiéramos construido bases de aprovisionamiento fuertes, habríamos hecho trizas la flota de escarabajos.
—No digas «escarabajos» —murmuró Tony, mientras terminaba sus cereales—. Son pas-udeti, lo mismo que aquí. La palabra «escarabajo» proviene de Betelgeuse. Es una palabra árabe que nosotros mismos inventamos.
La boca de Joe Rossi se abrió y cerró.
—¿Qué pasa, te gustan los escarabajos?
—Joe, por el amor de Dios —lo reprendió Leah. Rossi se encaminó a la puerta.
—Si tuviera diez años menos, estaría ahí fuera. ¡Les enseñaría lo que es bueno a esos insectos de caparazón brillante! A ellos y a sus cascarones de nuez. ¡Cargueros reconvertidos! —echaba chispas por los ojos—. Cuando pienso que están disparando contra los cruceros terranos, con nuestros chicos dentro…
—Orión es su sistema—murmuró Tony.
—¡Su sistema! ¿Desde cuándo eres una autoridad en materia de ley especial? Debería… —se interrumpió, estremecido de cólera—. Mi propio hijo —masculló—. Una estupidez más y te arreo una que no podrás sentarte en toda la semana.
Tony empujó su silla hacia atrás.
—Me voy a Karnet con mi EEP.
—¡Sí, a jugar con tus escarabajos!
Tony no dijo nada. Se puso el casco y lo aseguró con las abrazaderas. Mientras pasaba por la puerta posterior a la membrana de enlace, desenroscó el tapón de oxígeno y conectó el filtro del depósito. Un acto reflejo, condicionado por toda una vida pasada en un planeta de un sistema extraterrestre.
*
Una leve corriente de aire agitó polvo rojo amarillento alrededor de sus botas. El sol arrancaba destellos del tejado metálico de su unidad de alojamiento, una más entre las interminables filas de cajas cuadradas que se extendían a lo largo de la pendiente arenosa, protegidas por las numerosas instalaciones para refinamiento de minerales que se recortaban contra el horizonte. Hizo un ademán de paciencia y su EEP salió del cobertizo de almacenamiento. El sol se reflejó sobre su chapa de cromo.
—Nos vamos a Karnet —dijo Tony, adoptando sin darse cuenta el dialecto de los pas—. ¡De prisa!
El EEP se situó detrás de él y se encaminaron sin más hacia la mercado. Se veían pocos comerciantes. Era un buen día para ir al mercado. Solo se podía viajar durante una cuarta parte del año. Beltegeuse era un sol errático, imprevisible, en nada parecido al Sol terrano, según las educacintas que pasaban a Tony cuatro horas al día, seis días a la semana. De hecho, él jamás había visto el Sol.
Llegó a la ruidosa carretera. Había pas-udeti por todas partes. Grupos compactos, con sus primitivos camiones de combustión, destartalados y sucios, cuyos motores protestaban y chirriaban. Movió la mano en dirección a los camiones. Al cabo de un momento, uno de los vehículos aminoró la marcha. Iba abarrotado de tis, montones de verduras grises, secas y preparadas para servir. El elemento principal de la dieta pas-udeti. Tras el volante se acomodaba un pas de edad avanzada y rostro oscuro, con un brazo apoyado en la ventanilla abierta y una hoja enrollada entre los labios. Era como los demás pas-udeti: flaco y con caparazón, embutido en una vaina quebradiza en la que vivía y moría.
—¿Quieres que te lleve? —murmuró el pas.
Era el protocolo acostumbrado cuando se topaban con un terrícola que iba a pie.
—¿Hay sitio para mi EEP?
El pas hizo un ademán de indiferencia con su garra.
—Que corra detrás —una expresión sardónica se dibujó en su rostro viejo y feo—. Si llega a Karnet, lo venderemos como chatarra. Aprovecharemos los condensadores y los cables. Vamos escasos de material eléctrico.
—Lo sé —afirmó con gravedad Tony, mientras trepaba a la cabina del camión—. Todo ha sido enviado a la gran base de reparaciones de Orión I. Para la flota de guerra. El rostro correoso perdió su expresión alegre—. Sí, la flota de guerra.
Apartó la cabeza y puso en marcha el camión. En la parte trasera, el EEP de Tony había tropezado con la carga de tis y se aferraba precariamente con sus cabos magnéticos.
Tony reparó en el súbito cambio de humor del pas-udeti, y se quedó asombrado. Se disponía a hablar de nuevo con él, pero se dio cuenta del extraño silencio que guardaban los pas de los demás camiones que los precedían o seguían. La guerra, por supuesto. Había barrido este sistema un siglo antes; esta gente había quedado olvidada. Ahora, todos los ojos estaban fijos en Orión, en la batalla librada entre la flota militar terrana y los cargueros armados de los pas-udeti.
—¿Es verdad que van ganando? —preguntó Tony con cautela.
El pas gruñó.
—Hemos oído rumores.
Tony reflexionó unos momentos.
—Mi padre dice que Terra se precipitó. Dice que teníamos que habernos consolidado. No construimos las bases de aprovisionamiento adecuadas. Cuando era más joven, fue oficial. Estuvo dos años en la flota.
El pas permaneció unos instantes en silencio.
—Es cierto que, cuando te encuentras lejos de casa, el aprovisionamiento es un gran problema —dijo por fin—. Nosotros, por otra parte, no tenemos ese problema. No debemos salvar ninguna distancia.
—¿Conoces a alguien en el frente?
—Tengo parientes lejanos.
La respuesta era vaga; era evidente que al pas no le gustaba hablar del tema.
—¿Has visto alguna vez tu flota?
—Tal como es ahora, no. Cuando este sistema cayó derrotado, la mayoría de nuestras unidades fueron destruidas. Los supervivientes se unieron a la flota de Orión.
—¿Tus parientes se contaban entre los supervivientes?
—Exacto.
—Entonces, ¿estabas vivo cuando conquistaron este planeta?
—¿Por qué lo preguntas? —replicó con furia el viejo pas—. ¿Qué más te da a ti?
Tony se asomó por la ventanilla y vio que los muros y edificios de Karnet se alzaban ante ellos. Karnet era una ciudad antigua. Se había erigido miles de años antes. La civilización pas-udeti era estable; había alcanzado cierto nivel de desarrollo tecnocrático, para estancarse a continuación. Los pas poseían naves intersistemas que habían transportado gente y mercancías entre los planetas durante los días anteriores a la Confederación Terrana. Tenían coches de combustión, audiófonos, una red energética de tipo magnético. Sus instalaciones sanitarias eran satisfactorias y su medicina muy avanzada. Poseían formas de arte, conmovedoras y sensibles. Tenían una vaga religión.
—¿Quién crees que ganará la batalla? —preguntó Tony.
—No lo sé —el viejo pas detuvo el camión de repente—. Hasta aquí hemos llegado. Sal y llévate a tu EEP, por favor.
—Tony se encogió, sorprendido.
—¿Pero no ibas…?
—¡Ni un metro más!
Tony abrió la puerta. Estaba algo inquieto. Había una expresión dura y fija en el rostro correoso, y en su voz vibraba un tono cortante que nunca había oído.
—Gracias —murmuró.
Saltó al polvo rojizo y llamó al EEP con una señal. El robot liberó sus cabos magnéticos, y el camión arrancó con gran estrépito, penetrando en la ciudad.
Tony lo vio alejarse, todavía perplejo. El caliente polvo se pegó a sus tobillos. Movió los pies y se sacudió los pantalones de forma automática. Sonó un bocinazo y el EEP lo apartó de la carretera y lo condujo hacia la rampa peatonal. Enjambres de pas-udeti, interminables filas de campesinos se dirigían a Karnet como cada día. Un inmenso autobús se detuvo ante el portal y descargó pasajeros. Pas de ambos sexos, y niños. Reían y chillaban; sus voces se fundían con el rumor sordo de la ciudad.
—¿Vas a entrar? —una aguda voz pas-udeti resonó a su espalda—. No te pares, estás bloqueando la rampa.
Era una joven que sostenía un gran bulto entre sus garras. Tony se sintió violento. Las mujeres pas poseían cierto don telepático, una característica de su sexualidad. Obraba efecto en los terrestres a distancias cortas.
—Échame una mano —dijo la hembra.
Tony cabeceó y el EEP cogió el pesado bulto.
—Vengo de visita a la ciudad —explicó Tony, mientras avanzaban entre la multitud hacia las puertas—. Me recogió un camión, pero el conductor me bajó aquí.
—¿Eres de la colonia?
—Sí.
Ella le dirigió una mirada crítica.
—Siempre has vivido aquí, ¿verdad?
—Nací aquí. Mi familia llegó de la Tierra cuatro años antes de que yo naciera. Mi padre era oficial de la flota. Consiguió una Prioridad de Emigración.
—Eso quiere decir que nunca has visto tu planeta. ¿Cuántos años tienes?
—Diez años. Terranos.
—No tendrías que haber hecho tantas preguntas al camionero.
Pasaron el filtro de descontaminación y entraron en la ciudad. Había un panel informativo más adelante, rodeado de hombres y mujeres pas. Rampas móviles y coches de transporte retumbaban por todas partes. Edificios, cintas transportadoras y máquinas que funcionaban al aire libre; la ciudad estaba encerrada en una envoltura protectora a prueba de polvo. Tony se quitó el casco y lo colgó del cinturón. El aire era enrarecido, artificial, pero respirable.
—Voy a decirte algo —continuó la joven, mientras subía la rampa al lado de Tony—. Me pregunto si has venido a Karnet en un día intempestivo. Sé que vienes con frecuencia para jugar con tus amigos, pero tal vez hoy deberías haberte quedado en casa, en tu colonia.
—¿Por qué?
—Porque hoy todo el mundo está de mal humor.
—Lo sé. Mi madre y mi padre estaban de mal humor. Escuchaban las noticias de nuestra base en el sistema de Rigel.
—No me refiero a tu familia. También las escuchaba otra gente. La gente de aquí. Mi raza.
—Ya sé que están disgustados —admitió Tony—, pero siempre vengo aquí. En la colonia no puedo jugar con nadie y, en cualquier caso, estamos trabajando en un proyecto.
—La maqueta de un espaciopuerto.
—Exacto —Tony experimentó cierta envidia—. Ojalá fuera telépata. Debe de ser divertido.
La hembra pas-udeti guardó silencio, absorta en sus pensamientos.
—¿Qué pasaría si tu familia se marchara y regresara a la Tierra? —preguntó.
—Eso es imposible. En la Tierra no hay sitio. Las bombas C destruyeron la mayor parte de Asia y América del Norte en el siglo veinte.
—¿Y si tuvieran que regresar?
Tony no comprendió la pregunta.
—Si no podemos. Las partes habitables de la Tierra están superpobladas. El principal problema que tenemos los terranos es encontrar sitios donde vivir, en otros sistemas. En cualquier caso, no tengo ganas de ir a la Tierra. Estoy acostumbrado a esto. Todos mis amigos están aquí.
—Cogeré mis paquetes —dijo la hembra—. Me voy por esta rampa del tercer nivel.
Tony cabeceó en dirección a su EEP y este depositó los bultos en las garras de la hembra. Esta vaciló un momento, como si intentara encontrar las palabras precisas.
—Buena suerte —dijo.
—¿En qué?
La hembra sonrió casi con ironía.
—En tu maqueta de espaciopuerto. Espero que tú y tus amigos consigan acabarIa.
—Pues claro que la terminaremos —dijo Tony, sorprendido—. Casi lo está.
¿Qué quería decir aquella pas-udeti?
La hembra se alejó antes de que pudiera preguntárselo. Tony estaba preocupado, indeciso, acosado por las dudas. Al cabo de un momento pasó a la cinta que conducía a la parte residencial de la ciudad, más allá de las fábricas y las tiendas, el lugar donde vivían sus amigos.
El grupo de niños pas-udeti lo miró en silencio cuando se acercó. Estaban jugando a la sombra de un inmenso bengelo, cuyas viejas ramas caían y oscilaban al compás de las corrientes de aire que se bombeaban en la ciudad. Se quedaron inmóviles.
—No te esperaba hoy —dijo B’prith, con voz inexpresiva. Tony se detuvo, sin saber qué hacer, y su EEP le imitó.
—¿Cómo va todo?—murmuró.
—Bien.
—Hice una parte del trayecto en camión.
Tony se acuclilló a la sombra. Ningún niño pas se movió. Estos eran más pequeños que los niños terranos. Sus caparazones aún no se habían endurecido, no se habían vuelto oscuros y opacos, como el cuerno. Esto los dotaba de una apariencia suave, informe, pero al mismo tiempo aligeraba su peso. Se movían con más agilidad que sus mayores; aún podían saltar y brincar. Sin embargo, ahora estaban quietos.
—¿Qué paso? —preguntó Tony—. ¿Qué les pasa a todos?
Nadie contestó.
—¿Dónde está la maqueta? —insistió—. ¿Han continuado trabajando?
Al cabo de un momento, Llyre cabeceó levemente. Tony empezó a enfadarse.
—¡Digan algo! ¿Qué paso? ¿Por qué están enfadados?
—¿Enfadados? —coreó B’prith—. No estamos enfadados.
Tony removió la arena por hacer algo. Ya sabía lo que pasaba. La guerra, una vez más. La batalla que tenía lugar cerca de Orión. Su rabia estalló de repente.
—Olviden la guerra. Todo iba bien ayer, antes de la batalla.
—Claro —dijo Llyre—. Todo iba bien.
Tony captó su tono seco.
—Ocurrió hace cien años. No es culpa mía.
—Claro —dijo B’prith.
—Esto es mi patria, ¿no? Tengo los mismos derechos que cualquiera. Nací aquí.
—Claro —repitió Llyre, en tono indiferente. Tony apeló a su amistad.
—¿Tienen que comportarse así? Ayer era diferente. Ayer estuve aquí… Todos estuvimos aquí. ¿Qué ha pasado desde entonces?
—La batalla —contestó B’prith.
—¿Y eso qué más da? ¿Por qué lo cambia todo? Siempre hay guerra. Siempre ha habido batallas, hasta donde alcanzan mis recuerdos. ¿Cuál es la diferencia?
B’prith arrancó un trozo de tierra con sus fuertes garras. Al cabo de unos segundos lo tiró lejos y se puso poco a poco en pie.
—Bien —dijo, en tono pensativo—, según nuestra emisora de radio, da la impresión de que nuestra flota va a ganar esta vez.
—Sí —admitió Tony, sin comprender—. Mi padre dice que no construimos las bases de aprovisionamiento adecuadas. Es probable que debamos retroceder a —y entonces todo quedó claro—. ¿Quieres decir que por primera vez en cien años…?
—Si—respondió Llyre, y también se levantó. Los demás lo imitaron. Se alejaron de Tony, hacia la casa cercana—. Estamos ganando. Forzaron el flanco terrano hace media hora. El ala derecha de ustedes ha sido desmantelada por completo.
Tony se quedó de una pieza.
—Y eso es importante. Es importante para todos ustedes.
—¡Importante! —saltó B’prith, enfurecido—. ¡Claro que es importante! Por primera vez, en un siglo. La primera vez en nuestra vida que los vencemos. Huyen a la desbandada, pandilla de… —casi escupió la palabra— … ¡gusanos blancos!
Desaparecieron en el interior de la casa. Tony siguió sentado. Contempló la tierra, atontado; después movió las manos sin objeto. Había oído antes la expresión, la había visto garrapateada en las paredes y en el polvo, cerca de la colonia. Gusanos blancos. El término despectivo con que los pas se referían a los terranos. A causa de su piel blanca y blanda, la falta de caparazones duros. Sin embargo, nunca se habían atrevido a pronunciarla en voz alta delante de un terrano.
A su lado, el EEP se agitó, inquieto. Su complejo mecanismo de radio percibía el ambiente hostil. Relés automáticos se conmutaron; los circuitos se abrieron y cerraron.
—No pasa nada —murmuró Tony, y se reincorporó sin prisa—. Será mejor que regresemos.
Caminó con paso inseguro hacia la rampa, aturdido. El EEP le precedió con calma, su rostro metálico inexpresivo y confiado, sin sentir nada, sin decir nada. La cabeza de Tony era un remolino de pensamientos. La agitó, pero el huracán no amainó. No conseguía calmar su mente, doblegarla.
—Espera un momento—dijo una voz.
Era la voz de B´prith, desde la puerta abierta. Fría y contenida, casi desconocida.
—¿Qué quieres?
B’prith se acercó, las garras enlazadas a la espalda, la postura formal utilizada por los pas-udeti para hablar con desconocidos.
—Hoy no tenías que haber venido.
—Lo sé.
B’prith sacó un trozo de su tallo de tis y empezó a enrollarlo. Fingió concentrarse en el trabajo.
—Escucha, dijiste que tenías derecho a estar aquí, pero te equivocas.
—Yo… —murmuró Tony.
—¿Entiendes el motivo? Dijiste que no era culpa tuya. Yo opino lo mismo, pero tampoco es culpa mía. Tal vez no sea culpa de nadie. Hace mucho tiempo que te conozco.
—Cinco años. Terranos.
B’prith enderezó el tallo y lo tiró.
—Ayer jugamos juntos. Trabajamos en la maqueta del espaciopuerto. Pero hoy no podemos jugar. Mi familia no quiere verte nunca más por casa —titubeó, sin mirar a Tony—. Quería decírtelo yo, antes que ellos.
—Ah.
—Todo lo que ha ocurrido hoy, la batalla, el éxito de nuestra flota… No lo sabíamos. No nos atrevíamos a abrigar la menor esperanza. ¿Lo entiendes? Un siglo huyendo. Primero de este sistema, después del sistema Rigel, de todos los planetas. Luego, de las demás estrellas de Orión. Hemos librado batallas aisladas, un poco en todas partes. Los que huyeron se unieron a la base de Orión. Ustedes no lo sabían. Sin embargo, no había esperanza; al menos, nadie pensaba que la hubiera —se produjo un momento de silencio—. Es curioso lo que ocurre cuando estás acorralado contra una pared, y no hay otro lugar al que puedas ir. En esos casos, hay que luchar.
—Si nuestras bases de aprovisionamiento… —empezó Tony con voz ronca, pero B’prith lo interrumpió con brusquedad.
—¡Sus bases de aprovisionamiento! ¿Es qué no lo entiendes? ¡Les estamos dando una paliza! Ahora tendrán que largarse. Todos los gusanos blancos. ¡Fuera del sistema!
El EEP de Tony avanzó con aire amenazador. B’prith se dio cuenta. Se agachó, cogió una piedra y la tiró contra el EEP. La piedra rebotó en la superficie metálica. B’prith cogió otra piedra. Llyre y los demás salieron a toda prisa de la casa, seguidos de un pas adulto. Todo sucedía a demasiada velocidad. Más piedras se estrellaron contra el EEP. Una alcanzó a Tony en el brazo.
—¡Vete! —chilló B’prith—. ¡No vuelvas! ¡Este es nuestro planeta —sus garras se clavaron en Tony—. Te despedazaremos si…
Tony lo golpeó en el pecho. El suave caparazón cedió como si fuera de goma y el pas cayó al suelo, lanzando fuertes gemidos y chirridos.
—Escarabajo —dijo Tony con voz ronca.
Estaba aterrorizado. Una multitud de pas-udeti se había concentrado a gran velocidad. Surgían de todos lados, rostros hostiles, sombríos y coléricos, una creciente oleada de furor.
Llovieron más piedras Algunas se estrellaron contra el EEP, otras cayeron alrededor de Tony, cerca de sus botas. Una rozó su cara. Se colocó el casco. Estaba asustado. Sabía que el EEP ya había enviado la señal, pero la nave tardaría unos minutos en llegar. Además, había que proteger a otros extraterrestres en la ciudad. Había terrestres por todo el planeta. En otras ciudades. En los veintitrés planetas de Betelgeuse. En los catorce planetas de Rigel. En los otros planetas de Orión.
—Hemos de salir de aquí —susurró al EEP—. ¡Haz algo!
Una piedra lo alcanzó en el casco. El plástico se rompió. Se escapó aire, pero el sellado automático funcionó. No cesaban de caer piedras. Los pas se aproximaban, una masa vociferante de seres quitinosos. Percibió su acre olor a insecto, oyó el chasquido de sus garras, notó su peso.
El EEP lanzó su rayo energético. El rayo describió una amplia curva y se dirigió hacia la muchedumbre de pas-udeti. Hicieron aparición toscas armas manuales. Una lluvia de balas cayó alrededor de Tony; estaban disparando contra el EEP. Apenas era consciente del cuerpo metálico erguido a su lado. Un repentino estruendo: el EEP se derrumbó. La muchedumbre se lanzó sobre él, ya no pudo ver el bulto metálico.La muchedumbre, como un animal enloquecido, descuartizó al EEP, que se revolvió en vano. Algunos le aplastaron la cabeza; otros arrancaron piezas y partes de los brazos. El EEP se quedó inmóvil. La multitud, jadeante, con restos de robot en la mano, se apartó. Vieron a Tony.
Cuando los primeros estaban a punto de cogerlo, la envoltura protectora se rompió. Una nave terrana descendió como una furia y barrió el suelo con rayos energéticos. La masa se disolvió en total confusión Algunos dispararon, otros tiraron piedras, la mayoría buscó refugio.
Tony consiguió serenarse y avanzó con paso vacilante hacia el punto en que había aterrizado la nave.*
—Lo siento —dijo Joe Rossi con dulzura. Tocó el hombro de su hijo—. No tendría que haberte dejado ir. Debí figurármelo.
Tony estaba sentado en la butaca de plástico. Se mecía adelante y atrás, aún pálido del susto. La nave que lo había rescatado había regresado de inmediato a Karnet. Tenían que sacar a los demás terrestres. El muchacho no decía nada. Tenía la mente en blanco. Aún oía el rugido de la multitud, percibía su odio, un siglo de furia y rencor reprimidos. Sus recuerdos no abarcaban otra cosa; todo seguía vivo en su memoria, incluso ahora. Y la visión del EEP caído, el sonido metálico de las piernas y brazos a medida que eran arrancados.
Su madre curó sus cortes y rasguños con un antiséptico. Joe Rossi encendió un cigarrillo con mano temblorosa.
—Si no te hubiera acompañado el EEP, te habrían matado. Escarabajos —se estremeció—. No debí dejarte ir, nunca. Todos estos años… Podrían haberlo hecho en cualquier momento, cualquier día. Apuñalarte, destriparte con sus asquerosas garras.
El sol amarillo rojizo arrancaba destellos de los cañones. Sordas detonaciones despertaban ecos en las colinas circundantes. El anillo defensivo había entrado en acción. Formas oscuras corrían por la ladera de la pendiente. Manchas negras salían de Karnet en dirección a la colonia terrana, atravesaban la línea divisoria que los supervisores de la Confederación hablan trazado un siglo antes. Karnet bullía de actividad. Toda la ciudad era presa de un entusiasmo febril.
Tony levantó la cabeza.
—Han… han forzado nuestro flanco.
—Sí —Joe Rossi aplastó su cigarrillo—. Ya lo creo. A la una. A las dos rompieron el centro de nuestra línea. Partieron la flota en dos. Huimos. Nos fueron cazando de uno en uno. Son como maníacos, carajo. Ahora que han probado el sabor de nuestra sangre, han enloquecido.
—La situación mejora—murmuró Leah—. Las unidades de nuestra flota principal están empezando a intervenir.
—Acabaremos con ellos —dijo Joe—. Tardaremos un tiempo, pero por Dios que los borraremos del espacio. Hasta el último de ellos. Aunque tardemos mil años. Seguiremos a todas y cada una de las naves. Los cazaremos a todos —su voz adquirió un tono de histeria—. ¡Escarabajos! ¡Repugnantes insectos! Cuando pienso en ellos intentando hacer daño a mi chico, con sus asquerosas garras negras.
—Si fueras más joven, estarías en el frente —dijo Leah—. No es culpa tuya que seas demasiado viejo. La tensión sería demasiado fuerte para tu corazón. Ya cumpliste tu cometido. No pueden permitir que una persona mayor corra el riesgo. No es culpa tuya.
Joe apretó los puños.
—Me siento tan… inútil. Si pudiera hacer algo…
—La flota se ocupará de ellos —lo calmó Leah—. Tú mismo lo has dicho. Los cazarán a todos. Los destruirán. No hay por qué preocuparse.
Joe se derrumbó.
—Es inútil. Ya basta. Dejemos de engañarnos.
—¿Qué quieres decir?
—¡Seamos francos! Esta vez no vamos a ganar. Hemos ido demasiado lejos. Nuestra hora ha llegado.
Se hizo el silencio.
Tony se incorporó un poco.
—¿Cuándo lo supiste?
—Lo sé desde hace mucho tiempo.
—Yo lo he averiguado hoy. Al principio, no lo entendía. Vivimos en una tierra robada. Nací aquí, pero es una tierra robada.
—Sí, es robada. No nos pertenece.
—Estamos aquí porque somos más fuertes, solo que ahora ya no lo somos. Nos están derrotando.
—Saben que es posible liquidar a los terranos. Como a todo el mundo —Joe Rossi estaba pálido—. Les robamos sus planetas. Ahora, los están recuperando. Tardarán un tiempo, desde luego. Nos iremos retirando poco a poco. Tardaremos otros cinco siglos. Hay muchos sistemas entre este y Sol.
Tony movió la cabeza, aún sin comprender.
—Incluso Llyre y B’prith. Todos. Esperaban que llegara su momento. Que perdiéramos y nos marcharámos a nuestro lugar de origen.
Joe Rossi paseaba de un lado a otro.
—Sí, a partir de ahora retrocederemos. Cederemos terreno, en lugar de conquistarlo. Será como hoy… Combates perdidos, retiradas y cosas peores.
Levantó sus ojos febriles hacia el techo de la pequeña unidad de alojamiento, el rostro descompuesto.
—¡Pero, por Dios, haremos que paguen caro! ¡Por cada centímetro!
Phillip K. Dick (Estados Unidos, 1928 - 1982) fue un importante escritor norteamericano, reconocido por su obra de ciencia ficción. Particularmente, por su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, llevada al cine con el título de Blade Runner.
Escribió muchos cuentos cortos en los que aborda la existencia del ser humano en otros planetas. En este relato, el protagonista es un niño que ha vivido siempre lejos de la tierra en un mundo en el que habitan seres parecidos a los escarabajos. Para él, es su realidad, pero la guerra ha creado división entre los locales y los ocupantes.
Así, el texto reflexiona sobre temas como el colonialismo, el racismo y el afán del individuo moderno de invadir otras culturas, apropiarse de espacios ajenos y desconocer el valor de lo usurpado.
Ver también:
- Los mejores libros de ciencia ficción que no puedes dejar de leer
- Cuentos que debes leer una vez en tu vida (explicados)
- Mejores cuentos latinoamericanos explicados
- Cuentos de terror de autores famosos
- Cuentos de amor que te robarán el corazón
- Cuentos fantásticos que harán volar tu imaginación
- Microcuentos que te cautivarán en segundos
- Trono de cristal: el orden correcto para leer la saga
- Las aventuras de Tom Sawyer: resumen, personajes y análisis
- El Planeta de los Simios: ¿cuál es el orden correcto para ver las películas?