9 cuentos de terror para niños (a partir de 10 años)
Las historias de terror cautivan a grandes y pequeños, pues permiten experimentar todo tipo de emociones. En la siguiente selección se pueden encontrar cuentos terroríficos para niños de 10 años en adelante. Se trata de relatos de autores famosos que buscan impactar al lector.
1. La cueva - Fernando Iwasaki

Cuando era niño me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y le dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos. Pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán.
He oído que mamá ha muerto.
Fernando Iwasaki (Perú, 1961) es un destacado escritor latinoamericano con una obra en la que predomina el humor y la búsqueda de identidad.
El 2004 publicó Ajuar funerario, libro que se compone de microcuentos de terror en los que se mezcla la sorpresa y la perversidad. Aquí se cuenta una experiencia terrorífica en la que la imaginación de un niño lo lleva demasiado lejos y termina perdiendo a su familia.
2. La soga - Silvina Ocampo

A Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos: subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Esos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga, la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y, en definitiva, para cualquier cosa; sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Todo un año, de su vida de siete años, Antoñito había esperado que le dieran la soga; ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para el caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamano, finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia delante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. A veces subía detrás de Toñito las escaleras, trepaba a los árboles, se acurrucaba en los bancos. Toñito siempre tenía cuidado de evitar que la soga lo tocara; era parte del juego. Yo lo vi llamar a la soga, como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba, a regañadientes, al principio, luego, poco a poco, obedientemente. Con tanta maestría Antoñito lanzaba la soga y le daba aquel movimiento de serpiente maligna y retorcida que los dos hubieran podido trabajar en un circo. Nadie le decía: “Toñito, no juegues con la soga.”
La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de ahorcar a nadie. Con el tiempo se volvió más flexible y oscura, casi verde y, por último, un poco viscosa y desagradable, en mi opinión. El gato no se le acercaba y a veces, por las mañanas, entre sus nudos, se demoraban sapos extasiados. Habitualmente, Toñito la acariciaba antes de echarla al aire, como los discóbolos o lanzadores de jabalinas, ya no necesitaba prestar atención a sus movimientos: sola, se hubiera dicho, la soga saltaba de sus manos para lanzarse hacia delante, para retorcerse mejor.
Si alguien le pedía: “Toñito, préstame la soga”, el muchacho invariablemente contestaba: “No”. A la soga ya le había salido una lengüita, en el sito de la cabeza, que era algo aplastada, con barba; su cola, deshilachada, parecía de dragón. Toñito quiso ahorcar un gato con la soga. La soga se rehusó. Era buena.
¿Una soga, de qué se alimenta? ¡Hay tantas en el mundo! En los barcos, en las casas, en las tiendas, en los museos, en todas partes… Toñito decidió que era herbívora; le dio pasto y le dio agua. La bautizó con el nombre Prímula. Cuando lanzaba la soga, a cada movimiento, decía: “Prímula, vamos Prímula.” Y Prímula obedecía.
Toñito tomó la costumbre de dormir con Prímula en la cama, con la precaución de colocarle la cabecita sobre la almohada y la cola bien abajo, entre las cobijas.
Una tarde de diciembre, el sol, como una bola de fuego, brillaba en el horizonte, de modo que todo el mundo lo miraba comparándolo con la luna, hasta el mismo Toñito, cuando lanzaba la soga. Aquella vez la soga volvió hacia atrás con la energía de siempre y Toñito no retrocedió. La cabeza de Prímula le golpeó el pecho y le clavó la lengua a través de la blusa. Así murió Toñito. Yo lo vi, tendido, con los ojos abiertos. La soga, con el flequillo despeinado, enroscada junto a él, lo velaba.
Silvina Ocampo (1903 - 1993) fue una escritora argentina que se dedicó principalmente a la literatura fantástica, creando historias en donde lo cotidiano es conquistado por lo surreal. En su obra abundan aquellos que no parecían dignos de protagonismo en aquel periodo: niños, mujeres y objetos.
Este cuento presenta a un niño con una soga a la que trata como una mascota o un juguete. Es una premisa que podría ser tratada de forma dulce e inocente, pero la autora decidió convertirla en una historia siniestra. De este modo, la cuerda adquiere vida propia y termina acabando con su dueño.
3. Mariposas - Samanta Schweblin
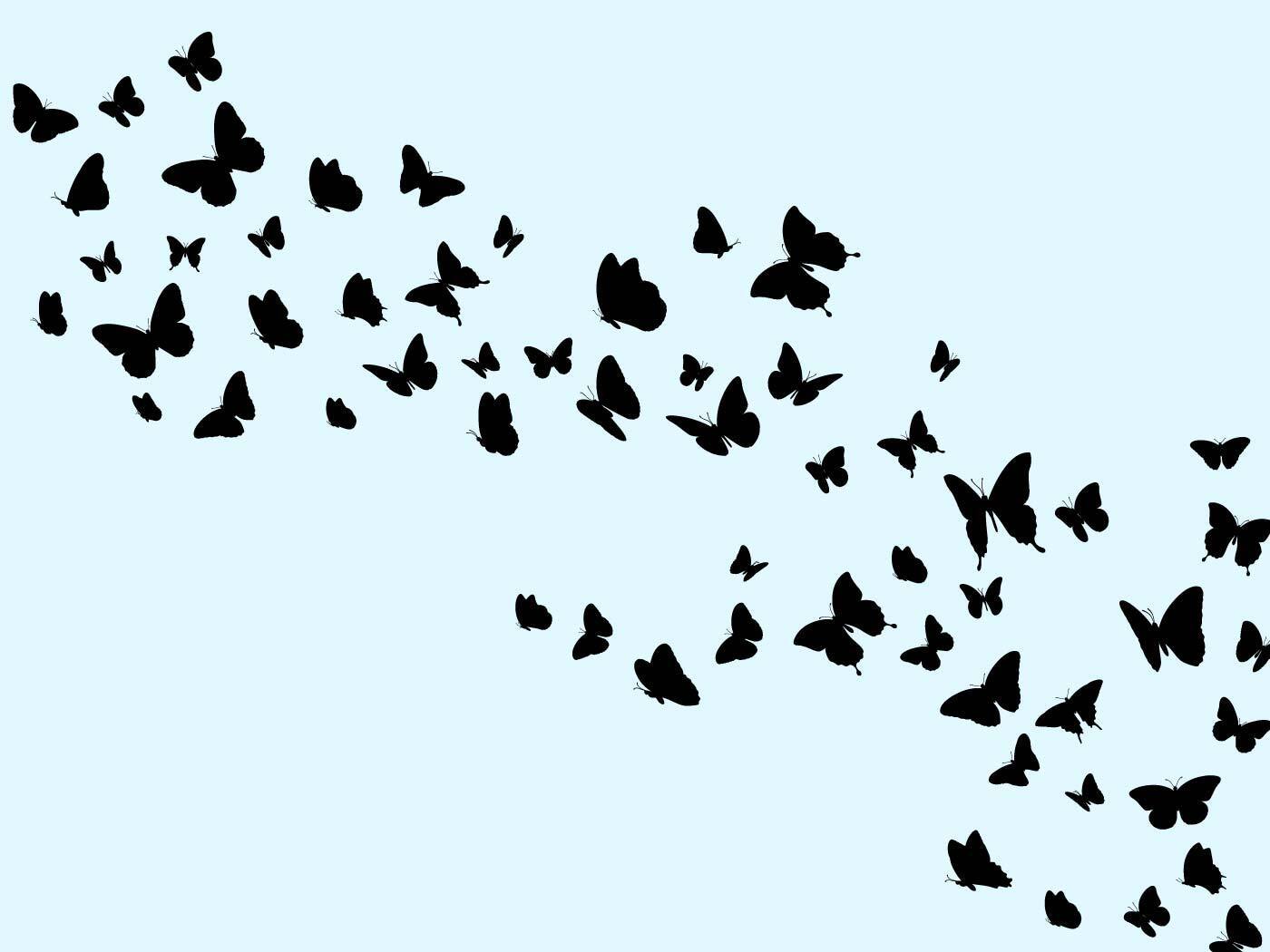
Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti, le queda tan bien con esos ojos almendrados, por el color, viste; y esos piecitos… Están junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla pero Gorriti sólo mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá, hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones…? Ah, no; con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera, o de chocolate. Pero por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola, le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta, intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega, le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza, intenta volar pero ya no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren, y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse; las mariposas sólo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas, y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado, teme, quizá, reconocer en sus alas muertas, los colores de la suya.
Samanta Schweblin (Argentina, 1978) es una de las voces más importantes de la narrativa actual. Se ha destacado por la creación de un universo narrativo en el que prima lo fantástico, lo ambiguo y lo extraño.
En este cuento las buenas intenciones paternas toman un giro extraño cuando, sin explicación, los hijos aparecen convertidos en insectos. Así, uno de los padres vive su peor pesadilla al matar accidentalmente a su niño.
4. ¿Vegetariana? - Armando Alanís

La bestia se mueve con tal velocidad que no es posible advertir su presencia hasta que ya es demasiado tarde. Por lo mismo, nadie ha sido capaz de describirla. Yo nunca la he visto. Sé de sus vagabundeos por la región porque arrasa en su totalidad la vegetación que va encontrando a su paso: árboles, arbustos, pastizales y parcelas. No hay modo de capturarla y acabar con ella. Las trampas que se le han puesto no han servido de nada. A estas horas, debe estar en busca de una región vecina que le permita satisfacer su hambre. Lo único que podría tranquilizarme es que no mata reces ni borregos ni conejos ni gallinas. ¿Vegetariana? Contestaría afirmativamente a esta pregunta si no fuera porque hay un tipo de carne que sí le gusta. Escribo esto lejos de mi pueblo. Todos sus habitantes han desaparecido. Sólo yo he podido escapar. Hasta ahora.
Armando Alanis (México, 1956) se ha especializado en la narrativa breve. En este relato busca sorprender al lector al revelar la existencia de una criatura mítica que sólo persigue a los seres humanos. Así, el narrador se instala como el único sobreviviente de una masacre.
5. El basilisco - María Belén Alemán

Es invierno en mi ciudad y parece que nada alterará mi rutina de este frío domingo. Mi heladera casi vacía me dice que me convendría almorzar afuera, pero los cinco grados me acobardan. Hay huevos y queso, además de un yogur vencido y un pedazo de tortilla de espinaca. Elijo los huevos y el queso. Un omelette es una buena opción. El primer huevo que rompo me sorprende sin su yema. En la gelatinosa clara se mueve algo así como una mínima víbora, una rara arañita. No me gusta nada su aspecto. Tendría que tirarlo pero me hipnotiza su lento danzar en la acuosidad pegajosa. En un instante, la viborita se convierte en un horrible bicho semejante a una iguana, un camaleón, una lagartija con un enorme ojo sin párpado que me paraliza. Me doy cuenta de lo que ocurre demasiado tarde y no tengo un espejo a mi alcance para repeler su mirada.
Desde entonces ando reptando paredes. Me escondo en los rincones, entre los escombros y observo con mi ojo ciclópeo. Cuando alguien me descubre se persigna y huye espantado. No vaya a ser que mi desgracia lo alcance… aunque no entiendo por qué, si dicen que todo es puro cuento, una leyenda… que no existo…
La escritora argentina María Belén Alemán (1960) ha cultivado la poesía, la narrativa y la microficción. "El basilisco" comienza como una historia cotidiana en la que un personaje relata las menudencias de su día hasta que aparece el elemento insólito.
Así, lo perturbador irrumpe en la realidad del protagonista que es invadido por un basilisco. Esta es una criatura de origen mítico, parecida a una serpiente, que es capaz de matar con su mirada.
Luego del encuentro, el basilisco posee el cuerpo de aquel individuo, convirtiéndolo en un ser repugnante y amenazante para el resto del mundo.
6. El almohadón de plumas - Horacio Quiroga

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer.
Durante tres meses -se habían casado en abril- vivieron una dicha especial.
Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre.
La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso -frisos, columnas y estatuas de mármol- producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.
En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido.
No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra.
Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos.
-No sé -le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja-. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada… Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida.
Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección.
Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor.
-¡Jordán! ¡Jordán! -clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra.
Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror.
-¡Soy yo, Alicia, soy yo!
Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando.
Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos.
Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor.
-Pst… -se encogió de hombros desalentado su médico-. Es un caso serio… poco hay que hacer…
-¡Sólo eso me faltaba! -resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa.
Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha.
Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán.
Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón.
-¡Señor! -llamó a Jordán en voz baja-. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre.
Jordán se acercó rápidamente Y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras.
-Parecen picaduras -murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación.
-Levántelo a la luz -le dijo Jordán.
La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
-¿Qué hay? -murmuró con la voz ronca.
-Pesa mucho -articuló la sirvienta, sin dejar de temblar.
Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca.
Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca -su trompa, mejor dicho- a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia.
Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma.
Horacio Quiroga (Uruguay, 1878 - 1937) es considerado el padre del cuento latinoamericano. En 1917 publicó Cuentos de amor, de locura y de muerte, convirtiéndose en un éxito y referente para el género.
"El almohadón de plumas" es uno de los relatos más famosos de esta colección. En él se narra la historia de una pareja recién casada que debe enfrentar la inexplicable enfermedad de la mujer que luego se revela como un monstruoso insecto, despertando los peores miedos del lector.
7. Axolotl - Julio Cortázar

Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl.
El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el bulevar de Port Royal, tomé St. Marcel y L’Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos, y salí incapaz de otra cosa.
En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales, provistas de branquias, de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los períodos de sequía, y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote, la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba (se diría que no se usa más) como el de hígado de bacalao.
No quise consultar obras especializadas, pero volví al día siguiente al Jardin des Plantes. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto (sólo yo puedo saber cuán angosto y mezquino) piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido (pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso), semejante a un pequeño lagarto de quince centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente carentes de toda vida pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular pero con lados curvos e irregulares, que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, sólo de perfil se adivinaba su tamaño considerable; de frente una fina hendedura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias supongo. Y era lo único vivo en él, cada diez o quince segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas, yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino; apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros; surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos.
Fue su quietud la que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación (algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo) me probó que eran capaz de evadirse de ese sopor mineral en el que pasaban horas enteras. Sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio (a veces el guardián tosía inquieto) buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal, delante de sus caras no se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz; seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo.
Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan, al revés de lo que cree la mayoría, la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanza de los axolotl con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles. Sólo las manecitas... Pero una lagartija tiene también manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, esa forma triangular rosada con los ojitos de oro. Eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales.
Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido, me penetraba como un mensaje: «Sálvanos, sálvanos». Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles; de pronto las ramillas rosadas de las branquias de enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo; tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo, y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos, había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿qué imagen esperaba su hora?
Les temía. Creo que de no haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián, no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. «Usted se los come con los ojos», me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro. Lejos del acuario no hacía mas que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. Acaso sus ojos veían en plena noche, y el día continuaba para ellos indefinidamente. Los ojos de los axolotl no tienen párpados.
Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario el reconocimiento era mayor. Sufrían, cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los axolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra, no portara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez mas de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de una axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí.
Sólo una cosa era extraña: seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera mi cara volvía a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía -lo supe en el mismo momento- de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario.
Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él -ah, sólo en cierto modo-, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es sólo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento va a escribir todo esto sobre los axolotl.
Julio Cortázar (Argentina, 1914 - 1984) fue una de las grandes voces latinoamericanas del siglo XX. En sus cuentos jugó con los límites de lo posible a través de la ruptura de las coordenadas de espacio y tiempo.
El escritor tomó como base para su historia al axolotl o ajolote, un anfibio con un aspecto muy peculiar, oriundo de México. De este modo, el animal se transforma en la obsesión del protagonista, pues jamás había observado una criatura que lo cautivara de tal manera.
Así, presenta unarealidad cotidiana que comienza a fragmentarse para dar espacio a lo fantástico. Por ello, resulta esencial la figura del doble, ya que hombre y animal terminan intercambiándose.
8. Aparición - Guy de Maupassant

Se hablaba de secuestros a raíz de un reciente proceso. Era al final de una velada íntima en la rue de Grenelle, en una casa antigua, y cada cual tenía su historia, una historia que afirmaba que era verdadera.
Entonces el viejo marqués de la Tour-Samuel, de ochenta y dos años, se levantó y se apoyó en la chimenea. Dijo, con voz un tanto temblorosa:
Yo también sé algo extraño, tan extraño que ha sido la obsesión de toda mi vida. Hace ahora cincuenta y seis años que me ocurrió esta aventura, y no pasa ni un mes sin que la reviva en sueños. De aquel día me ha quedado una marca, una huella de miedo, ¿entienden? Sí, sufrí un horrible temor durante diez minutos, de una forma tal que desde entonces una especie de terror constante ha quedado para siempre en mi alma. Los ruidos inesperados me hacen sobresaltar hasta lo más profundo; los objetos que distingo mal en las sombras de la noche me producen un deseo loco de huir. Por las noches tengo miedo.
¡Oh!, nunca hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo ahora. En estos momentos puedo contarlo todo. Cuando se tienen ochenta y dos años está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Ante los peligros verdaderos jamás he retrocedido, señoras.
Esta historia alteró de tal modo mi espíritu, me trastornó de una forma tan profunda, tan misteriosa, tan horrible, que jamás hasta ahora la he contado. La he guardado en el fondo más íntimo de mí, en ese fondo donde uno guarda los secretos penosos, los secretos vergonzosos, todas las debilidades inconfesables que tenemos en nuestra existencia.
Les contaré la aventura tal como ocurrió, sin intentar explicarla. Por supuesto es explicable, a menos que yo haya sufrido una hora de locura. Pero no, no estuve loco, y les daré la prueba. Imaginen lo que quieran. He aquí los hechos desnudos.
Fue en 1827, en el mes de julio. Yo estaba de guarnición en Ruán.
Un día, mientras paseaba por el muelle, encontré a un hombre que creí reconocer sin recordar exactamente quién era. Hice instintivamente un movimiento para detenerme. El desconocido captó el gesto, me miró y se me echó a los brazos.
Era un amigo de juventud al que había querido mucho. Hacía cinco años que no lo veía, y desde entonces parecía haber envejecido medio siglo. Tenía el pelo completamente blanco; y caminaba encorvado, como agotado. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia lo había destrozado.
Se había enamorado locamente de una joven, y se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Tras un año de una felicidad sobrehumana y de una pasión inagotada, ella había muerto repentinamente de una enfermedad cardíaca, muerta por su propio amor, sin duda.
Él había abandonado su casa de campo el mismo día del entierro, y había acudido a vivir a su casa en Ruán. Ahora vivía allí, solitario y desesperado, carcomido por el dolor, tan miserable que sólo pensaba en el suicidio.
-Puesto que te he encontrado de este modo -me dijo-, me atrevo a pedirte que me hagas un gran servicio: ir a buscar a mi casa de campo, al secreter de mi habitación, de nuestra habitación, unos papeles que necesito urgentemente. No puedo encargarle esta misión a un subalterno o a un empleado porque es precisa una impenetrable discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo volvería a entrar en aquella casa.
»Te daré la llave de esa habitación, que yo mismo cerré al irme, y la llave de mi secreter. Además le entregarás una nota mía a mi jardinero que te abrirá la casa.
»Pero ven a desayunar conmigo mañana, y hablaremos de todo eso.
Le prometí hacerle aquel sencillo servicio. No era más que un paseo para mí, su casa de campo se hallaba a unas cinco leguas de Ruán. No era más que una hora a caballo.
A las diez de la mañana siguiente estaba en su casa. Desayunamos juntos, pero no pronunció ni veinte palabras. Me pidió que lo disculpara; el pensamiento de la visita que iba a efectuar yo en aquella habitación, donde yacía su felicidad, lo trastornaba, me dijo. Me pareció en efecto singularmente agitado, preocupado, como si en su alma se hubiera librado un misterioso combate.
Finalmente me explicó con exactitud lo que tenía que hacer. Era muy sencillo. Debía tomar dos paquetes de cartas y un fajo de papeles cerrados en el primer cajón de la derecha del mueble del que tenía la llave. Añadió:
-No necesito suplicarte que no los mires.
Me sentí casi herido por aquellas palabras, y se lo dije un tanto vivamente. Balbuceó:
-Perdóname, sufro demasiado.
Y se echó a llorar.
Me marché una hora más tarde para cumplir mi misión.
Hacía un tiempo radiante, y avancé al trote largo por los prados, escuchando el canto de las alondras y el rítmico sonido de mi sable contra mi bota.
Luego entré en el bosque y puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban el rostro, y a veces atrapaba una hoja con los dientes y la masticaba ávidamente, en una de estas alegrías de vivir que nos llenan, no se sabe por qué, de una felicidad tumultuosa y como inalcanzable, una especie de embriaguez de fuerza.
Al acercarme a la casa busqué en el bolsillo la carta que llevaba para el jardinero, y me di cuenta con sorpresa de que estaba lacrada. Aquello me irritó de tal modo que estuve a punto de volver sobre mis pasos sin cumplir mi encargo. Luego pensé que con aquello mostraría una sensibilidad de mal gusto. Mi amigo había podido cerrar la carta sin darse cuenta de ello, turbado como estaba.
La casa parecía llevar veinte años abandonada. La barrera, abierta y podrida, se mantenía en pie nadie sabía cómo. La hierba llenaba los caminos; no se distinguían los arriates del césped.
Al ruido que hice golpeando con el pie un postigo, un viejo salió por una puerta lateral y pareció estupefacto de verme. Salté al suelo y le entregué la carta. La leyó, volvió a leerla, le dio la vuelta, me estudió de arriba abajo, se metió el papel en el bolsillo y dijo:
-¡Y bien! ¿Qué es lo que desea?
Respondí bruscamente:
-Usted debería de saberlo, ya que ha recibido dentro de ese sobre las órdenes de su amo; quiero entrar en la casa.
Pareció aterrado. Declaró:
-Entonces, ¿piensa entrar en… en su habitación?
Empecé a impacientarme.
-¡Por Dios! ¿Acaso tiene usted intención de interrogarme?
Balbuceó:
-No…, señor…, pero es que… es que no se ha abierto desde… desde… la muerte. Si quiere esperarme cinco minutos, iré… iré a ver si…
Lo interrumpí colérico.
-¡Ah! Vamos, ¿se está burlando de mí? Usted no puede entrar, porque aquí está la llave.
No supo qué decir.
-Entonces, señor, le indicaré el camino.
-Señáleme la escalera y déjeme sólo. Sabré encontrarla sin usted.
-Pero…. señor… sin embargo…
Esta vez me irrité realmente.
-Está bien, cállese, ¿quiere? 0 se las verá conmigo.
Lo aparté violentamente y entré en la casa.
Atravesé primero la cocina, luego dos pequeñas habitaciones que ocupaba aquel hombre con su mujer. Franqueé un gran vestíbulo, subí la escalera, y reconocí la puerta indicada por mi amigo.
La abrí sin problemas y entré.
El apartamento estaba tan a oscuras que al principio no distinguí nada. Me detuve, impresionado por aquel olor mohoso y húmedo de las habitaciones vacías y cerradas, las habitaciones muertas. Luego, poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, y vi claramente una gran pieza en desorden, con una cama sin sábanas, pero con sus colchones y sus almohadas, de las que una mostraba la profunda huella de un codo o de una cabeza, como si alguien acabara de apoyarse en ella.
Las sillas aparecían en desorden. Observé que una puerta, sin duda la de un armario, estaba entreabierta.
Me dirigí primero a la ventana para dar entrada a la luz del día y la abrí; pero los hierros de las contraventanas estaban tan oxidados que no pude hacerlos ceder.
Intenté incluso forzarlos con mi sable, sin conseguirlo. Irritado ante aquellos esfuerzos inútiles, y puesto que mis ojos se habían acostumbrado al final perfectamente a las sombras, renuncié a la esperanza de conseguir más luz y me dirigí al secreter.
Me senté en un sillón, corrí la tapa, abrí el cajón indicado. Estaba lleno a rebosar. No necesitaba más que tres paquetes, que sabía cómo reconocer, y me puse a buscarlos.
Intentaba descifrar con los ojos muy abiertos lo escrito en los distintos fajos, cuando creí escuchar, o más bien sentir, un roce a mis espaldas. No le presté atención, pensando que una corriente de aire había agitado alguna tela. Pero, al cabo de un minuto, otro movimiento, casi indistinto, hizo que un pequeño estremecimiento desagradable recorriera mi piel. Todo aquello era tan estúpido que ni siquiera quise volverme, por pudor hacia mí mismo. Acababa de descubrir el segundo de los fajos que necesitaba y tenía ya entre mis manos el tercero cuando un profundo y penoso suspiro, lanzado contra mi espalda, me hizo dar un salto alocado a dos metros de allí. Me volví en mi movimiento, con la mano en la empuñadura de mi sable, y ciertamente, si no lo hubiera sentido a mi lado, hubiera huido de allí como un cobarde.
Una mujer alta vestida de blanco me contemplaba, de pie detrás del sillón donde yo había estado sentado un segundo antes.
¡Mis miembros sufrieron una sacudida tal que estuve a punto de caer de espaldas! ¡Oh! Nadie puede comprender, a menos que los haya experimentado, estos espantosos y estúpidos terrores. El alma se hunde; no se siente el corazón; todo el cuerpo se vuelve blando como una esponja, cabría decir que todo el interior de uno se desmorona.
No creo en los fantasmas; sin embargo, desfallecí bajo el horrible temor a los muertos, y sufrí, ¡oh!, sufrí en unos instantes más que en todo el resto de mi vida, bajo la irresistible angustia de los terrores sobrenaturales.
¡Si ella no hubiera hablado, probablemente ahora estaría muerto! Pero habló; habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No me atreveré a decir que recuperé el dominio de mí mismo y que la razón volvió a mí. No. Estaba tan extraviado que no sabía lo que hacía; pero aquella especie de fiereza íntima que hay en mí, un poco del orgullo de mi oficio también, me hacían mantener, casi pese a mí mismo, una actitud honorable. Fingí ante mí, y ante ella sin duda, ante ella, fuera quien fuese, mujer o espectro. Me di cuenta de todo aquello más tarde, porque les aseguro que, en el instante de la aparición, no pensé en nada. Tenía miedo.
-¡Oh, señor! -me dijo-. ¡Puede hacerme un gran servicio!
Quise responderle, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un ruido vago brotó de mi garganta.
-¿Quiere? -insistió-. Puede salvarme, curarme. Sufro atrozmente. Sufro, ¡oh, sí, sufro!
Y se sentó suavemente en mi sillón. Me miraba.
-¿Quiere?
Afirmé con la cabeza incapaz de hallar todavía mi voz.
Entonces ella me tendió un peine de carey y murmuró:
-Péineme, ¡oh!, péineme; eso me curará; es preciso que me peinen. Mire mi cabeza… Cómo sufro; ¡cuanto me duelen los cabellos!
Sus cabellos sueltos, muy largos, muy negros, me parecieron, colgaban por encima del respaldo del sillón y llegaban hasta el suelo.
¿Por qué hice aquello? ¿Por qué recibí con un estremecimiento aquel peine, y por qué tomé en mis manos sus largos cabellos que dieron a mi piel una sensación de frío atroz, como si hubiera manejado serpientes? No lo sé.
Esta sensación permaneció en mis dedos, y me estremezco cuando pienso en ella.
La peiné. Manejé no sé cómo aquella cabellera de hielo. La retorcí, la anudé y la desanudé; la trencé como se trenza la crin de un caballo. Ella suspiraba, inclinaba la cabeza, parecía feliz.
De pronto me dijo «¡Gracias!», me arrancó el peine las manos y huyó por la puerta que había observado que estaba entreabierta.
Ya solo, sufrí durante unos segundos ese trastorno de desconcierto que se produce al despertar después de una pesadilla. Luego recuperé finalmente los sentidos; corrí a la ventana y rompí las contraventanas con un furioso golpe.
Entró un chorro de luz diurna. Corrí hacia la puerta por donde ella se había ido. La hallé cerrada e infranqueable.
Entonces me invadió una fiebre de huida, un pánico, el verdadero pánico de las batallas. Cogí bruscamente los tres paquetes de cartas del abierto secreter; atravesé corriendo el apartamento, salté los peldaños de la escalera de cuatro en cuatro, me hallé fuera no sé por dónde, y, al ver a mi caballo a diez pasos de mí, lo monté de un salto y partí al galope.
No me detuve más que en Ruán, delante de mi alojamiento. Tras arrojar la brida a mi ordenanza, me refugié en mi habitación, donde me encerré para reflexionar.
Entonces, durante una hora, me pregunté ansiosamente si no habría sido juguete de una alucinación. Ciertamente, había sufrido una de aquellas incomprensibles sacudidas nerviosas, uno de aquellos trastornos del cerebro que dan nacimiento a los milagros y a los que debe su poder lo sobrenatural.
E iba ya a creer en una visión, en un error de mis sentidos, cuando me acerqué a la ventana. Mis ojos, por azar, descendieron sobre mi pecho. ¡La chaqueta de mi uniforme estaba llena de largos cabellos femeninos que se habían enredado en los botones!
Los cogí uno por uno y los arrojé fuera por la ventana con un temblor de los dedos.
Luego llamé a mi ordenanza. Me sentía demasiado emocionado, demasiado trastornado para ir aquel mismo día a casa de mi amigo. Además, deseaba reflexionar a fondo lo que debía decirle.
Le hice llevar las cartas, de las que extendió un recibo al soldado. Se informó sobre mí. El soldado le dijo que no me encontraba bien, que había sufrido una ligera insolación, no sé qué. Pareció inquieto.
Fui a su casa a la mañana siguiente, poco después de amanecer, dispuesto a contarle la verdad. Había salido el día anterior por la noche y no había vuelto.
Volví aquel mismo día, y no había vuelto. Aguardé una semana. No reapareció. Entonces previne a la justicia. Se le hizo buscar por todas partes, sin descubrir la más mínima huella de su paso o de su destino.
Se efectuó una visita minuciosa a la casa de campo abandonada. No se descubrió nada sospechoso allí.
Ningún indicio reveló que hubiera alguna mujer oculta en aquel lugar.
La investigación no llegó a ningún resultado, y las pesquisas fueron abandonadas.
Y, tras cincuenta y seis años, no he conseguido averiguar nada. No sé nada más.
Guy de Maupassant (Francia, 1850 - 1893) es reconocido como uno de los maestros del relato corto. En este cuento presenta la historia de un hombre que vivió un hecho horroroso en su juventud al toparse con un espectro más real que cualquier otra cosa que hubiese experimentado en su vida. Por ello, su recuerdo quedó marcado para siempre y sólo es capaz de verbalizarlo en su vejez.
9. Historias de fantasmas - E.T.A. Hoffmann

Cipriano se puso de pie y empezó a pasear, según costumbre, siempre que su ser estaba embargado por algo muy importante y trataba de expresarse ordenadamente, y recorrió la habitación de un extremo a otro.
Los amigos se sonrieron en silencio. Se podía leer en sus miradas: «¡Qué cosas tan fantásticas vamos a oír!» Cipriano se sentó y empezó así:
-Ya saben que hace algún tiempo, después de la última campaña, me hallaba en las posesiones del Coronel de P… El Coronel era un hombre alegre y jovial, así como su esposa era la tranquilidad y la ingenuidad en persona.
Mientras yo permanecía allí, el hijo se encontraba en la armada, de modo que la familia se componía del matrimonio, de dos hijas y de una francesa que desempeñaba el cargo de una especie de gobernanta, no obstante estar las jóvenes fuera de la edad de ser gobernadas. La mayor era tan alegre y tan viva que rayaba en el desenfreno, no carente de espíritu; pero apenas podía dar cinco pasos sin danzar tres contradanzas, así como en la conversación saltaba de un tema a otro, infatigable en su actividad. Yo mismo presencié cómo en el espacio de diez minutos hizo punto… leyó…, cantó…, bailó, y que en un momento lloró por el pobre primo que había quedado en el campo de batalla y aún con lágrimas en los ojos prorrumpió en una sonora carcajada, cuando la francesa echó sin querer la dosis de rapé en el hocico del faldero, que al punto comenzó a estornudar, y la vieja a lamentarse: «Ah, che fatalità! Ah carino, poverino!» Acostumbraba a hablar al susodicho faldero sólo en italiano, pues era oriundo de Padua.
Por lo demás, la señorita era la rubia más encantadora que podía imaginarse, y en todos sus extraños caprichos dominaba la amabilidad y la gracia, de manera que ejercía una fascinación irresistible, como sin querer. La hermana más joven, que se llamaba Adelgunda, ofrecía el ejemplo contrario. En vano trato de buscar palabras para expresarles el efecto maravilloso que causó en mí esta criatura la primera vez que la vi. Imaginen la figura más bella y el semblante más hermoso. Aunque una palidez mortal cubría sus mejillas, y su cuerpo se movía suavemente, despacio, con acompasado andar, y cuando una palabra apenas musitada salía de sus labios entreabiertos y resonaba en el amplio salón, se sentía uno estremecido por un miedo fantasmal.
Pronto me sobrepuse a esta sensación de terror, y como pudiese entablar conversación con esta muchacha tan reservada, llegué a la conclusión de que lo raro y lo fantasmagórico de su figura sólo residía en su aspecto, que no dejaba traslucir lo más mínimo de su interior. De lo poco que habló la joven se dejaba traslucir una dulce feminidad, un gran sentido común y un carácter amable. No había huella de tensión alguna, así como la sonrisa dolorosa y la mirada empañada de lágrimas no eran síntoma de ninguna enfermedad física que pudiera influir en el carácter de esta delicada criatura.
Me resultó muy chocante que toda la familia, incluso la vieja francesa, parecían inquietarse en cuanto la joven hablaba con alguien, y trataban de interrumpir la conversación, y, a veces, de manera muy forzada. Lo más raro era que, en cuanto daban las ocho de la noche, la joven primero era advertida por la francesa y luego por su madre, por su hermana y por su padre, para que se retirase a su habitación, igual que se envía a un niño a la cama, para que no se canse, deseándole que duerma bien. La francesa la acompañaba, de modo que ambas nunca estaban a la cena que se servía a las nueve en punto.
La Coronela, dándose cuenta de mi asombro, se anticipó a mis preguntas, advirtiéndome que Adelgunda estaba delicada, y que sobre todo al atardecer y a eso de las nueve se veía atacada de fiebre y que el médico había dictaminado que hacia esta hora, indefectiblemente, fuera a reposar.
Yo sospeché que había otros motivos, aunque no tenía la menor idea. Hasta hoy no he sabido la relación horrible de cosas y acontecimientos que destruyó de un modo tan tremendo el círculo feliz de esta pequeña familia.
Adelgunda era la más alegre y la más juvenil criatura que darse pueda. Se celebraba su catorce cumpleaños, y fueron invitadas una serie de compañeras suyas de juego. Estaban sentadas en un bello bosquecillo del jardín del palacio y bromeaban y se reían, ajenas a que iba oscureciendo cada vez más, a que las escondidas brisas de julio comenzaban a soplar y que se acababa la diversión. En la mágica penumbra del atardecer empezaron a bailar extrañas danzas, tratando de fingirse elfos y ágiles duendes: «Óiganme -gritó Adelgunda, cuando acabó por hacerse de noche en el boscaje-, óiganme, niñas, ahora voy a aparecerme como la mujer vestida de blanco, de la que nos ha contado tantas cosas el viejo jardinero que murió. Pero tienen que venir conmigo hasta el final del jardín, donde está el muro.» Nada más decir esto, se envolvió en su chal blanco y se deslizó ligerísima a través del follaje, y las niñas echaron a correr detrás de ella, riéndose y bromeando. Pero, apenas hubo llegado Adelgunda al arco medio caído se quedó petrificada y todos sus miembros paralizados. El reloj del palacio tocó las nueve: «¿No ven -exclamó Adelgunda con el tono apagado y cavernoso del mayor espanto-, no ven nada…, la figura… que está delante de mí? ¡Jesús! Extiende la mano hacia mí… ¿no la ven?»
Las niñas no veían lo más mínimo, pero todas se quedaron sobrecogidas por el miedo y el terror. Echaron a correr, hasta que una que parecía la más valiente saltó hacia Adelgunda y trató de cogerla en sus brazos. Pero en el mismo instante Adelgunda se desplomó como muerta. A los gritos despavoridos de las niñas, todos los del palacio salieron apresuradamente. Cogieron a Adelgunda y la metieron dentro. Despertó al fin de su desmayo y refirió temblando que, apenas entró bajo el arco, vio ante ella una figura aérea, envuelta como en niebla, que le alargaba la mano.
Como es natural, se atribuyó la aparición a la extraña confusión que produce la luz del anochecer. Adelgunda se recobró la misma noche, de tal modo, que no se temieron consecuencias algunas, y se dio el asunto por terminado. ¡Y, sin embargo, qué diferente fue! A la noche siguiente, apenas dieron las nueve campanadas, Adelgunda, presa de terror, en mitad de los amigos que la rodeaban, empezó a gritar: «¡Ahí está, ahí está! ¿No la ven? ¡Ahí está, enfrente de mí!»
Baste saber que desde aquella desgraciada noche, apenas sonaban las nueve, Adelgunda volvía a afirmar que la figura estaba delante de ella y permanecía algunos segundos, sin que nadie pudiese ver lo más mínimo, o por alguna sensación psíquica pudiese percibir la proximidad de un desconocido principio espiritual.
La pobre Adelgunda fue tenida por loca, y la familia se avergonzó, por un extraño absurdo, del estado de la hija, de la hermana. De ahí aquel raro proceder, al que ya he hecho alusión. No faltaron médicos ni medios para librar a la pobre niña de una idea fija, que así llamaban a la aparición, pero todo fue en vano, hasta que ella pidió, entre abundantes lágrimas, que la dejasen, pues la figura que se le aparecía con rasgos inciertos e irreconocibles, no tenía nada de terrorífico, y no le producía ya miedo; incluso tras cada aparición tenía la sensación de que en su interior se despojase de ideas y flotase como incorpórea, debido a lo cual padecía gran cansancio y se sentía enferma. Finalmente, la Coronela trabó conocimiento con un célebre médico, que estaba en el apogeo de su fama, por curar a los locos de manera sumamente artera (mediante ardides muy ingeniosos). Cuando la Coronela le confesó lo que le sucedía a la pobre Adelgunda, el médico se rió mucho y afirmó que no había nada más fácil que curar esta clase de locura, que tenía su base en una imaginación sobreexcitada. La idea de la aparición del fantasma estaba unida al toque de las nueve campanadas, de forma que la fuerza interior del espíritu no podía separarlo, y se trataba de romper desde fuera esta unión. Esto era muy fácil, engañando a la joven con el tiempo y dejando que transcurriesen las nueve, sin que ella se enterase. Si el fantasma no aparecía, ella misma se daría cuenta de que era una alucinación y, posteriormente, mediante medios físicos fortalecedores, se lograría la curación completa.
¡Se llevó a efecto el desdichado consejo! Aquella noche se atrasaron una hora todos los relojes del palacio, incluso el reloj cuyas campanadas resonaban sordamente, para que Adelgunda, cuando se levantase al día siguiente, se equivocase en una hora. Llegó la noche. La pequeña familia, como de costumbre, se hallaba reunida en un cuartito alegremente adornado, sin la compañía de extraños. La Coronela procuraba contar algo divertido, el Coronel empezaba, según costumbre cuando estaba de buen humor, a gastar bromas a la vieja francesa, ayudado por Augusta, la mayor de las señoritas. Todos reían y estaban alegres como nunca.
El reloj de pared dio las ocho (y eran las nueve) y, pálida como la muerte, casi se desvaneció Adelgunda en su butaca… ¡la labor cayó de sus manos! Se levantó, entonces, el tenor reflejado en su semblante, y mirando fijamente el espacio vacío de la habitación, murmuró apagadamente con voz cavernosa: «¿Cómo? ¿Una hora antes? ¡Ah! ¿No lo ven? ¿No lo ven? ¡Está frente a mí, justo frente a mí!» Todos se estremecieron de horror, pero como nadie viese nada, gritó la Coronela: «¡Adelgunda! ¡Repórtate! No es nada, es un fantasma de tu mente, un juego de tu imaginación, que te engaña, no vemos nada, absolutamente nada. Si hubiera una figura ante ti, ¿acaso no la veríamos nosotros?… ¡Repórtate, Adelgunda, repórtate!» «¡Oh, Dios…! ¡Oh, Dios mío -suspiró Adelgunda-, van a volverme loca! ¡Miren, extiende hacia mí el brazo, se acerca… y me hace señas!» Y como inconsciente, con la mirada fija e inmóvil, Adelgunda se volvió, cogió un plato pequeño que por casualidad estaba en la mesa, lo levantó en el aire y lo dejó… y el plato, como transportado por una mano invisible, circuló lentamente en torno a los presentes y fue a depositarse de nuevo en la mesa.
La Coronela y Augusta sufrieron un profundo desmayo, al que siguió un ataque de nervios. El Coronel se rehízo, pero pudo verse en su aspecto trastornado el efecto profundo e intenso que le hizo aquel inexplicable fenómeno.
La vieja francesa, puesta de rodillas, con el rostro hacia tierra, rezando, quedó libre como Adelgunda, de todas las funestas consecuencias. Poco tiempo después la Coronela murió. Augusta se sobrepuso a la enfermedad, pero hubiera sido mejor que muriese antes de quedar en el estado actual. Ella, que era la juventud en persona, como ya les describí al principio, se sumió en un estado de locura tal que me parece todavía más horrible y espeluznante que aquellos que están dominados por una idea fija. Se imaginó que ella era aquel fantasma incorpóreo e invisible de Adelgunda, y rehuía a todos los seres humanos, o se escondía en cuanto alguien comenzaba a hablar o a moverse. Apenas se atrevía a respirar, pues creía firmemente que de aquel modo descubría su presencia y podía causar la muerte a cualquiera. Le abrían la puerta, le daban la comida, que escondía al tomarla, y así, ocultamente, hacía con todo. ¿Puede darse algo más penoso?
El Coronel, desesperado y furioso, se alistó en la nueva campana de guerra. Murió en la batalla victoriosa de W… Es notable, muy notable, que desde aquella noche fatal, Adelgunda quedó libre del fantasma. Se dedica por entero a cuidar a su hermana enferma, y la vieja francesa la ayuda en esta tarea. Según me ha dicho hoy Silvestre, el tío de las pobres niñas, acaba de llegar para consultar con nuestro buen R… acerca del método curativo que debe emplearse con Augusta. ¡Quiera el Cielo facilitar esta improbable curación!
Cipriano calló y también los amigos permanecieron en silencio. Finalmente, Lotario exclamó: «¡Esta sí que es una condenada historia de fantasmas! ¡Pero no puedo negar que estoy temblando, a pesar de que todo el asunto del plato volante me parece infantil y de mal gusto!» «No tanto -interrumpió Ottomar-, no tanto, ¡querido Lotario! Bien sabes lo que pienso acerca de las historias de fantasmas, bien sabes que estoy en contra de todos los visionarios.»
E. T. A. Hoffmann (Alemania, 1766 - 1822) ha pasado a la historia de la literatura gracias a sus cuentos fantásticos, en los que se mezcla el misterio y el horror.
Aquí presenta un relato de fantasmas, en los que una aparición tenebrosa termina arruinando a una familia. Así, el mundo de los muertos invade el de los vivos convirtiendo la realidad en una catástrofe.
Ver también:
- Leyendas de terror que te helarán la sangre
- Leyendas urbanas que te quitarán el sueño
- Cuentos cortos con moraleja para todas las edades

















