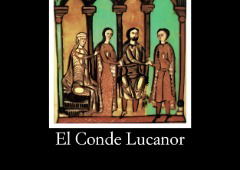7 cuentos policiales famosos que debes conocer
Los cuentos policiales son aquellos en los que ocurre un crimen y cualquiera de los involucrados podría ser el culpable. Así es como surge la figura del detective que viene a recomponer el orden y es capaz de resolver los misterios más insólitos.
En la siguiente recopilación se pueden encontrar algunos de los relatos más famosos del género. Sus autores instauraron personajes clave para la historia de la literatura como Dupin, Sherlok Holmes, el padre Brown y la señorita Marple.
- Los crímenes de la calle Morgue - Edgar Allan Poe
- La liga de los pelirrojos - Arthur Conan Doyle
- Cordero asado - Roald Dahl
- El caso de la doncella perfecta - Agatha Christie
- El crimen casi perfecto - Roberto Arlt
- Pasos sospechosos - G. K. Chesterton
- Asesinato en Regent's Park - Baronesa Orczy
1. Los crímenes de la calle Morgue - Edgar Allan Poe
El escritor norteamericano Edgar Allan Poe (1809 - 1849) fue el creador del cuento policial con la publicación de "Los crímenes de la calle Morgue" en 1841.
En este relato se presentó por primera vez a un detective, Auguste C. Dupin, hombre inteligente y analítico que utilizaba mecanismos de deducción para investigar casos que parecían no tener solución.
Su principal herramienta consistía en intentar situarse en la mente del perpetrador mediante una mezcla de métodos analíticos e imaginativos.
Asimismo, esta historia introdujo la "lectura de la escena del crimen". Es el momento en que el investigador es capaz de observar atentamente cada detalle, pero logra desapegarse para no horrorizarse por la violencia de las muertes. Ese recurso resultó ser clave para la literatura y el cine policial que proliferó después.
Grandes escritores del género, como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie se basaron en las historias protagonizadas por Dupin para crear a sus célebres personajes Sherlock Holmes y Hércules Poirot.
Revisa aquí Los poemas más famosos de Edgar Allan Poe (analizados)
Las características de la inteligencia que suelen calificarse de analíticas son en sí mismas poco susceptibles de análisis. Sólo las apreciamos a través de sus resultados. Entre otras cosas sabemos que, para aquel que las posee en alto grado, son fuente del más vivo goce. Así como el hombre robusto se complace en su destreza física y se deleita con aquellos ejercicios que reclaman la acción de sus músculos, así el analista halla su placer en esa actividad del espíritu consistente en desenredar. Goza incluso con las ocupaciones más triviales, siempre que pongan en juego su talento. Le encantan los enigmas, los acertijos, los jeroglíficos, y al solucionarlos muestra un grado de perspicacia que, para la mente ordinaria, parece sobrenatural. Sus resultados, frutos del método en su forma más esencial y profunda, tienen todo el aire de una intuición. La facultad de resolución se ve posiblemente muy vigorizada por el estudio de las matemáticas, y en especial por su rama más alta, que, injustamente y tan sólo a causa de sus operaciones retrógradas, se denomina análisis, como si se tratara del análisis par excellence. Calcular, sin embargo, no es en sí mismo analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, efectúa lo primero sin esforzarse en lo segundo. De ahí se sigue que el ajedrez, por lo que concierne a sus efectos sobre la naturaleza de la inteligencia, es apreciado erróneamente. No he de escribir aquí un tratado, sino que me limito a prologar un relato un tanto singular, con algunas observaciones pasajeras; aprovecharé por eso la oportunidad para afirmar que el máximo grado de la reflexión se ve puesto a prueba por el modesto juego de damas en forma más intensa y beneficiosa que por toda la estudiada frivolidad del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen movimientos diferentes y singulares, con varios y variables valores, lo que sólo resulta complejo es equivocadamente confundido (error nada insólito) con lo profundo. Aquí se trata, sobre todo, de la atención. Si ésta cede un solo instante, se comete un descuido que da por resultado una pérdida o la derrota. Como los movimientos posibles no sólo son múltiples sino intrincados, las posibilidades de descuido se multiplican y, en nueve casos de cada diez, triunfa el jugador concentrado y no el más penetrante. En las damas, por el contrario, donde hay un solo movimiento y las variaciones son mínimas, las probabilidades de inadvertencia disminuyen, lo cual deja un tanto de lado a la atención, y las ventajas obtenidas por cada uno de los adversarios provienen de una perspicacia superior.
Para hablar menos abstractamente, supongamos una partida de damas en la que las piezas se reducen a cuatro y donde, como es natural, no cabe esperar el menor descuido. Obvio resulta que (si los jugadores tienen fuerza pareja) sólo puede decidir la victoria algún movimiento sutil, resultado de un penetrante esfuerzo intelectual. Desprovisto de los recursos ordinarios, el analista penetra en el espíritu de su oponente, se identifica con él y con frecuencia alcanza a ver de una sola ojeada el único método (a veces absurdamente sencillo) por el cual puede provocar un error o precipitar a un falso cálculo.
Hace mucho que se ha reparado en el whist por su influencia sobre lo que da en llamarse la facultad del cálculo, y hombres del más excelso intelecto se han complacido en él de manera indescriptible, dejando de lado, por frívolo, al ajedrez. Sin duda alguna, nada existe en ese orden que ponga de tal modo a prueba la facultad analítica. El mejor ajedrecista de la cristiandad no puede ser otra cosa que el mejor ajedrecista, pero la eficiencia en el whist implica la capacidad para triunfar en todas aquellas empresas más importantes donde la mente se enfrenta con la mente. Cuando digo eficiencia, aludo a esa perfección en el juego que incluye la aprehensión de todas las posibilidades mediante las cuales se puede obtener legítima ventaja. Estas últimas no sólo son múltiples sino multiformes, y con frecuencia yacen en capas tan profundas del pensar que el entendimiento ordinario es incapaz de alcanzarlas. Observar con atención equivale a recordar con claridad; en ese sentido, el ajedrecista concentrado jugará bien al whist, en tanto que las reglas de Hoyle (basadas en el mero mecanismo del juego) son comprensibles de manera general y satisfactoria. Por tanto, el hecho de tener una memoria retentiva y guiarse por «el libro» son las condiciones que por regla general se consideran como la suma del buen jugar. Pero la habilidad del analista se manifiesta en cuestiones que exceden los límites de las meras reglas. Silencioso, procede a acumular cantidad de observaciones y deducciones. Quizá sus compañeros hacen lo mismo, y la mayor o menor proporción de informaciones así obtenidas no reside tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo necesario consiste en saber qué se debe observar. Nuestro jugador no se encierra en sí mismo; ni tampoco, dado que su objetivo es el juego, rechaza deducciones procedentes de elementos externos a éste. Examina el semblante de su compañero, comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus oponentes. Considera el modo con que cada uno ordena las cartas en su mano; a menudo cuenta las cartas ganadoras y las adicionales por la manera con que sus tenedores las contemplan. Advierte cada variación de fisonomía a medida que avanza el juego, reuniendo un capital de ideas nacidas de las diferencias de expresión correspondientes a la seguridad, la sorpresa, el triunfo o la contrariedad. Por la manera de levantar una baza juzga si la persona que la recoge será capaz de repetirla en el mismo palo. Reconoce la jugada fingida por la manera con que se arrojan las cartas sobre el tapete. Una palabra casual o descuidada, la caída o vuelta accidental de una carta, con la consiguiente ansiedad o negligencia en el acto de ocultarla, la cuenta de las bazas, con el orden de su disposición, el embarazo, la vacilación, el apuro o el temor… todo ello proporciona a su percepción, aparentemente intuitiva, indicaciones sobre la realidad del juego. Jugadas dos o tres manos, conoce perfectamente las cartas de cada uno, y desde ese momento utiliza las propias con tanta precisión como si los otros jugadores hubieran dado vuelta a las suyas.
El poder analítico no debe confundirse con el mero ingenio, ya que si el analista es por necesidad ingenioso, con frecuencia el hombre ingenioso se muestra notablemente incapaz de analizar. La facultad constructiva o combinatoria por la cual se manifiesta habitualmente el ingenio, y a la que los frenólogos (erróneamente, a mi juicio) han asignado un órgano aparte, considerándola una facultad primordial, ha sido observada con tanta frecuencia en personas cuyo intelecto lindaba con la idiotez, que ha provocado las observaciones de los estudiosos del carácter. Entre el ingenio y la aptitud analítica existe una diferencia mucho mayor que entre la fantasía y la imaginación, pero de naturaleza estrictamente análoga. En efecto, cabe observar que los ingeniosos poseen siempre mucha fantasía mientras que el hombre verdaderamente imaginativo es siempre un analista.
El relato siguiente representará para el lector algo así como un comentario de las afirmaciones que anteceden.
Mientras residía en París, durante la primavera y parte del verano de 18…, me relacioné con un cierto C. Auguste Dupin. Este joven caballero procedía de una familia excelente -y hasta ilustre-, pero una serie de desdichadas circunstancias lo habían reducido a tal pobreza que la energía de su carácter sucumbió ante la desgracia, llevándolo a alejarse del mundo y a no preocuparse por recuperar su fortuna. Gracias a la cortesía de sus acreedores le quedó una pequeña parte del patrimonio, y la renta que le producía bastaba, mediante una rigurosa economía, para subvenir a sus necesidades, sin preocuparse de lo superfluo. Los libros constituían su solo lujo, y en París es fácil procurárselos.
Nuestro primer encuentro tuvo lugar en una oscura librería de la rue Montmartre, donde la casualidad de que ambos anduviéramos en busca de un mismo libro -tan raro como notable- sirvió para aproximarnos. Volvimos a encontrarnos una y otra vez. Me sentí profundamente interesado por la menuda historia de familia que Dupin me contaba detalladamente, con todo ese candor a que se abandona un francés cuando se trata de su propia persona. Me quedé asombrado, al mismo tiempo, por la extraordinaria amplitud de su cultura; pero, sobre todo, sentí encenderse mi alma ante el exaltado fervor y la vívida frescura de su imaginación. Dado lo que yo buscaba en ese entonces en París, sentí que la compañía de un hombre semejante me resultaría un tesoro inestimable, y no vacilé en decírselo. Quedó por fin decidido que viviríamos juntos durante mi permanencia en la ciudad, y, como mi situación financiera era algo menos comprometida que la suya, logré que quedara a mi cargo alquilar y amueblar -en un estilo que armonizaba con la melancolía un tanto fantástica de nuestro carácter- una decrépita y grotesca mansión abandonada a causa de supersticiones sobre las cuales no inquirimos, y que se acercaba a su ruina en una parte aislada y solitaria del Faubourg Saint-Germain.
Si nuestra manera de vivir en esa casa hubiera llegado al conocimiento del mundo, éste nos hubiera considerado como locos -aunque probablemente como locos inofensivos-. Nuestro aislamiento era perfecto. No admitíamos visitantes. El lugar de nuestro retiro era un secreto celosamente guardado para mis antiguos amigos; en cuanto a Dupin, hacía muchos años que había dejado de ver gentes o de ser conocido en París. Sólo vivíamos para nosotros.
Una rareza de mi amigo (¿qué otro nombre darle?) consistía en amar la noche por la noche misma; a esta bizarrerie, como a todas las otras, me abandoné a mi vez sin esfuerzo, entregándome a sus extraños caprichos con perfecto abandono. La negra divinidad no podía permanecer siempre con nosotros, pero nos era dado imitarla. A las primeras luces del alba, cerrábamos las pesadas persianas de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías que, fuertemente perfumadas, sólo lanzaban débiles y mortecinos rayos. Con ayuda de ellas ocupábamos nuestros espíritus en soñar, leyendo, escribiendo o conversando, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces a la calle tomados del brazo, continuando la conversación del día o vagando al azar hasta muy tarde, mientras buscábamos entre las luces y las sombras de la populosa ciudad esa infinidad de excitantes espirituales que puede proporcionar la observación silenciosa.
En esas oportunidades, no dejaba yo de reparar y admirar (aunque dada su profunda idealidad cabía esperarlo) una peculiar aptitud analítica de Dupin. Parecía complacerse especialmente en ejercitarla -ya que no en exhibirla- y no vacilaba en confesar el placer que le producía. Se jactaba, con una risita discreta, de que frente a él la mayoría de los hombres tenían como una ventana por la cual podía verse su corazón y estaba pronto a demostrar sus afirmaciones con pruebas tan directas como sorprendentes del íntimo conocimiento que de mí tenía. En aquellos momentos su actitud era fría y abstraída; sus ojos miraban como sin ver, mientras su voz, habitualmente de un rico registro de tenor, subía a un falsete que hubiera parecido petulante de no mediar lo deliberado y lo preciso de sus palabras. Al observarlo en esos casos, me ocurría muchas veces pensar en la antigua filosofía del alma doble, y me divertía con la idea de un doble Dupin: el creador y el analista.
No se suponga, por lo que llevo dicho, que estoy circunstanciando algún misterio o escribiendo una novela. Lo que he referido de mi amigo francés era tan sólo el producto de una inteligencia excitada o quizá enferma. Pero el carácter de sus observaciones en el curso de esos períodos se apreciará con más claridad mediante un ejemplo.
Errábamos una noche por una larga y sucia calle, en la vecindad del Palais Royal. Sumergidos en nuestras meditaciones, no habíamos pronunciado una sola sílaba durante un cuarto de hora por lo menos. Bruscamente, Dupin pronunció estas palabras:
-Sí, es un hombrecillo muy pequeño, y estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
-No cabe duda -repuse inconscientemente, sin advertir (pues tan absorto había estado en mis reflexiones) la extraordinaria forma en que Dupin coincidía con mis pensamientos. Pero, un instante después, me di cuenta y me sentí profundamente asombrado.
-Dupin -dije gravemente-, esto va más allá de mi comprensión. Le confieso sin rodeos que estoy atónito y que apenas puedo dar crédito a mis sentidos. ¿Cómo es posible que haya sabido que yo estaba pensando en…?
Aquí me detuve, para asegurarme sin lugar a dudas de si realmente sabía en quién estaba yo pensando.
-En Chantilly -dijo Dupin-. ¿Por qué se interrumpe? Estaba usted diciéndose que su pequeña estatura le veda los papeles trágicos.
Tal era, exactamente, el tema de mis reflexiones. Chantilly era un ex remendón de la rue Saint-Denis que, apasionado por el teatro, había encarnado el papel de Jerjes en la tragedia homónima de Crébillon, logrando tan sólo que la gente se burlara de él.
-En nombre del cielo -exclamé-, dígame cuál es el método… si es que hay un método… que le ha permitido leer en lo más profundo de mí.
En realidad, me sentía aún más asombrado de lo que estaba dispuesto a reconocer.
-El frutero -replicó mi amigo- fue quien lo llevó a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía estatura suficiente para Jerjes et id genus omne.
-¡El frutero! ¡Me asombra usted! No conozco ningún frutero.
-El hombre que tropezó con usted cuando entrábamos en esta calle… hará un cuarto de hora.
Recordé entonces que un frutero, que llevaba sobre la cabeza una gran cesta de manzanas, había estado a punto de derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue C… a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible comprender qué tenía eso que ver con Chantilly.
-Se lo explicaré -me dijo Dupin, en quien no había la menor partícula de charlatanerie- y, para que pueda comprender claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones desde el momento en que le hablé hasta el de su choque con el frutero en cuestión. Los eslabones principales de la cadena son los siguientes: Chantilly, Orión, el doctor Nichols, Epicuro, la estereotomía, el pavimento, el frutero.
Pocas personas hay que, en algún momento de su vida, no se hayan entretenido en remontar el curso de las ideas mediante las cuales han llegado a alguna conclusión. Con frecuencia, esta tarea está llena de interés, y aquel que la emprende se queda asombrado por la distancia aparentemente ilimitada e inconexa entre el punto de partida y el de llegada.
¡Cuál habrá sido entonces mi asombro al oír las palabras que acababa de pronunciar Dupin y reconocer que correspondían a la verdad!
-Si no me equivoco -continuó él-, habíamos estado hablando de caballos justamente al abandonar la rue C… Éste fue nuestro último tema de conversación. Cuando cruzábamos hacia esta calle, un frutero que traía una gran canasta en la cabeza pasó rápidamente a nuestro lado y le empaló a usted contra una pila de adoquines correspondiente a un pedazo de la calle en reparación. Usted pisó una de las piedras sueltas, resbaló, torciéndose ligeramente el tobillo; mostró enojo o malhumor, murmuró algunas palabras, se volvió para mirar la pila de adoquines y siguió andando en silencio. Yo no estaba especialmente atento a sus actos, pero en los últimos tiempos la observación se ha convertido para mí en una necesidad.
»Mantuvo usted los ojos clavados en el suelo, observando con aire quisquilloso los agujeros y los surcos del pavimento (por lo cual comprendí que seguía pensando en las piedras), hasta que llegamos al pequeño pasaje llamado Lamartine, que con fines experimentales ha sido pavimentado con bloques ensamblados y remachados. Aquí su rostro se animó y, al notar que sus labios se movían, no tuve dudas de que murmuraba la palabra “estereotomía”, término que se ha aplicado pretenciosamente a esta clase de pavimento. Sabía que para usted sería imposible decir “estereotomía” sin verse llevado a pensar en átomos y pasar de ahí a las teorías de Epicuro; ahora bien, cuando discutimos no hace mucho este tema, recuerdo haberle hecho notar de qué curiosa manera -por lo demás desconocida- las vagas conjeturas de aquel noble griego se han visto confirmadas en la reciente cosmogonía de las nebulosas; comprendí, por tanto, que usted no dejaría de alzar los ojos hacia la gran nebulosa de Orión, y estaba seguro de que lo haría. Efectivamente, miró usted hacia lo alto y me sentí seguro de haber seguido correctamente sus pasos hasta ese momento. Pero en la amarga crítica a Chantilly que apareció en el Musée de ayer, el escritor satírico hace algunas penosas alusiones al cambio de nombre del remendón antes de calzar los coturnos, y cita un verso latino sobre el cual hemos hablado muchas veces. Me refiero al verso:
Perdidit antiquum litera prima sonum.
»Le dije a usted que se refería a Orión, que en un tiempo se escribió Urión; y dada cierta acritud que se mezcló en aquella discusión, estaba seguro de que usted no la había olvidado. Era claro, pues, que no dejaría de combinar las dos ideas de Orión y Chantilly. Que así lo hizo, lo supe por la sonrisa que pasó por sus labios. Pensaba usted en la inmolación del pobre zapatero. Hasta ese momento había caminado algo encorvado, pero de pronto le vi erguirse en toda su estatura. Me sentí seguro de que estaba pensando en la diminuta figura de Chantilly. Y en este punto interrumpí sus meditaciones para hacerle notar que, en efecto, el tal Chantilly era muy pequeño y que estaría mejor en el Théâtre des Variétés.
Poco tiempo después de este episodio, leíamos una edición nocturna de la Gazette des Tribunaux cuando los siguientes párrafos atrajeron nuestra atención:
«EXTRAÑOS ASESINATOS.-Esta mañana, hacia las tres, los habitantes del quartier Saint-Roch fueron arrancados de su sueño por los espantosos alaridos procedentes del cuarto piso de una casa situada en la rue Morgue, ocupada por madame L’Espanaye y su hija, mademoiselle Camille L’Espanaye. Como fuera imposible lograr el acceso a la casa, después de perder algún tiempo, se forzó finalmente la puerta con una ganzúa y ocho o diez vecinos penetraron en compañía de dos gendarmes. Por ese entonces los gritos habían cesado, pero cuando el grupo remontaba el primer tramo de la escalera se oyeron dos o más voces que discutían violentamente y que parecían proceder de la parte superior de la casa. Al llegar al segundo piso, las voces callaron a su vez, reinando una profunda calma. Los vecinos se separaron y empezaron a recorrer las habitaciones una por una. Al llegar a una gran cámara situada en la parte posterior del cuarto piso (cuya puerta, cerrada por dentro con llave, debió ser forzada), se vieron en presencia de un espectáculo que les produjo tanto horror como estupefacción.
»EL aposento se hallaba en el mayor desorden: los muebles, rotos, habían sido lanzados en todas direcciones. El colchón del único lecho aparecía tirado en mitad del piso. Sobre una silla había una navaja manchada de sangre. Sobre la chimenea aparecían dos o tres largos y espesos mechones de cabello humano igualmente empapados en sangre y que daban la impresión de haber sido arrancados de raíz. Se encontraron en el piso cuatro napoleones, un aro de topacio, tres cucharas grandes de plata, tres más pequeñas de métal d’Alger, y dos sacos que contenían casi cuatro mil francos en oro. Los cajones de una cómoda situada en un ángulo habían sido abiertos y aparentemente saqueados, aunque quedaban en ellos numerosas prendas. Descubrióse una pequeña caja fuerte de hierro debajo de la cama (y no del colchón). Estaba abierta y con la llave en la cerradura. No contenía nada, aparte de unas viejas cartas y papeles igualmente sin importancia.
»No se veía huella alguna de madame L’Espanaye, pero al notarse la presencia de una insólita cantidad de hollín al pie de la chimenea se procedió a registrarla, encontrándose (¡cosa horrible de describir!) el cadáver de su hija, cabeza abajo, el cual había sido metido a la fuerza en la estrecha abertura y considerablemente empujado hacia arriba. El cuerpo estaba aún caliente. Al examinarlo se advirtieron en él numerosas excoriaciones, producidas, sin duda, por la violencia con que fuera introducido y por la que requirió arrancarlo de allí. Veíanse profundos arañazos en el rostro, y en la garganta aparecían contusiones negruzcas y profundas huellas de uñas, como si la víctima hubiera sido estrangulada.
»Luego de una cuidadosa búsqueda en cada porción de la casa, sin que apareciera nada nuevo, los vecinos se introdujeron en un pequeño patio pavimentado de la parte posterior del edificio y encontraron el cadáver de la anciana señora, la cual había sido degollada tan salvajemente que, al tratar de levantar el cuerpo, la cabeza se desprendió del tronco. Horribles mutilaciones aparecían en la cabeza y en el cuerpo, y este último apenas presentaba forma humana.
»Hasta el momento no se ha encontrado la menor clave que permita solucionar tan horrible misterio.»
La edición del día siguiente contenía los siguientes detalles adicionales:
«La tragedia de la rue Morgue.-Diversas personas han sido interrogadas con relación a este terrible y extraordinario suceso, pero nada ha trascendido que pueda arrojar alguna luz sobre él. Damos a continuación las declaraciones obtenidas:
»Pauline Dubourg, lavandera, manifiesta que conocía desde hacía tres años a las dos víctimas, de cuya ropa se ocupaba. La anciana y su hija parecían hallarse en buenos términos y se mostraban sumamente cariñosas entre sí. Pagaban muy bien. No sabía nada sobre su modo de vida y sus medios de subsistencia. Creía que madame L. decía la buenaventura. Pasaba por tener dinero guardado. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando iba a buscar la ropa o la devolvía. Estaba segura de que no tenían ningún criado o criada. Opinaba que en la casa no había ningún mueble, salvo en el cuarto piso.
»Pierre Moreau, vendedor de tabaco, declara que desde hace cuatro años vendía regularmente pequeñas cantidades de tabaco y de rapé a madame L’Espanaye. Nació en la vecindad y ha residido siempre en ella. La extinta y su hija ocupaban desde hacía más de seis años la casa donde se encontraron los cadáveres. Anteriormente vivía en ella un joyero, que alquilaba las habitaciones superiores a diversas personas. La casa era de propiedad de madame L., quien se sintió disgustada por los abusos que cometía su inquilino y ocupó personalmente la casa, negándose a alquilar parte alguna. La anciana señora daba señales de senilidad. El testigo vio a su hija unas cinco o seis veces durante esos seis años. Ambas llevaban una vida muy retirada y pasaban por tener dinero. Había oído decir a los vecinos que madame L. decía la buenaventura, pero no lo creía. Nunca vio entrar a nadie, salvo a la anciana y su hija, a un mozo de servicio que estuvo allí una o dos veces, y a un médico que hizo ocho o diez visitas.
»Muchos otros vecinos han proporcionado testimonios coincidentes. No se ha hablado de nadie que frecuentara la casa. Se ignora si madame L. y su hija tenían parientes vivos. Pocas veces se abrían las persianas de las ventanas delanteras. Las de la parte posterior estaban siempre cerradas, salvo las de la gran habitación en la parte trasera del cuarto piso. La casa se hallaba en excelente estado y no era muy antigua.
»Isidore Muset, gendarme, declara que fue llamado hacia las tres de la mañana y que, al llegar a la casa, encontró a unas veinte o treinta personas reunidas que se esforzaban por entrar. Violentó finalmente la entrada (con una bayoneta y no con una ganzúa). No le costó mucho abrirla, pues se trataba de una puerta de dos batientes que no tenía pasadores ni arriba ni abajo. Los alaridos continuaron hasta que se abrió la puerta, cesando luego de golpe. Parecían gritos de persona (o personas) que sufrieran los más agudos dolores; eran gritos agudos y prolongados, no breves y precipitados. El testigo trepó el primero las escaleras. Al llegar al primer descanso oyó dos voces que discutían con fuerza y agriamente; una de ellas era ruda y la otra mucho más aguda y muy extraña. Pudo entender algunas palabras provenientes de la primera voz, que correspondía a un francés. Estaba seguro de que no se trataba de una voz de mujer. Pudo distinguir las palabras sacré y diable. La voz más aguda era de un extranjero. No podría asegurar si se trataba de un hombre o una mujer. No entendió lo que decía, pero tenía la impresión de que hablaba en español. El estado de la habitación y de los cadáveres fue descrito por el testigo en la misma forma que lo hicimos ayer.
»Henri Duval, vecino, de profesión platero, declara que formaba parte del primer grupo que entró en la casa. Corrobora en general la declaración de Muset. Tan pronto forzaron la puerta, volvieron a cerrarla para mantener alejada a la muchedumbre, que, pese a lo avanzado de la hora, se estaba reuniendo rápidamente. El testigo piensa que la voz más aguda pertenecía a un italiano. Está seguro de que no se trataba de un francés. No puede asegurar que se tratara de una voz masculina. Pudo ser la de una mujer. No está familiarizado con la lengua italiana. No alcanzó a distinguir las palabras, pero por la entonación está convencido de que quien hablaba era italiano. Conocía a madame L. y a su hija. Había conversado frecuentemente con ellas. Estaba seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las difuntas.
»Odenheimer, restaurateur. Este testigo se ofreció voluntariamente a declarar. Como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. Es originario de Amsterdam. Pasaba frente a la casa cuando se oyeron los gritos. Duraron varios minutos, probablemente diez. Eran prolongados y agudos, tan horribles como penosos de oír. El testigo fue uno de los que entraron en el edificio. Corroboró las declaraciones anteriores en todos sus detalles, salvo uno. Estaba seguro de que la voz más aguda pertenecía a un hombre y que se trataba de un francés. No pudo distinguir las palabras pronunciadas. Eran fuertes y precipitadas, desiguales y pronunciadas aparentemente con tanto miedo como cólera. La voz era áspera; no tanto aguda como áspera. El testigo no la calificaría de aguda. La voz más gruesa dijo varias veces: sacré, diable, y una vez Mon Dieu!
»Jules Mignaud, banquero, de la firma Mignaud e hijos, en la calle Deloraine. Es el mayor de los Mignaud. Madame L’Espanaye poseía algunos bienes. Había abierto una cuenta en su banco durante la primavera del año 18… (ocho años antes). Hacía frecuentes depósitos de pequeñas sumas. No había retirado nada hasta tres días antes de su muerte, en que personalmente extrajo la suma de 4.000 francos. La suma le fue pagada en oro y un empleado la llevó a su domicilio.
»Adolphe Lebon, empleado de Mignaud e hijos, declara que el día en cuestión acompañó hasta su residencia a madame L’Espanaye, llevando los 4.000 francos en dos sacos. Una vez abierta la puerta, mademoiselle L. vino a tomar uno de los sacos, mientras la anciana señora se encargaba del otro. Por su parte, el testigo saludó y se retiró. No vio a persona alguna en la calle en ese momento. Se trata de una calle poco importante, muy solitaria.
»William Bird, sastre, declara que formaba parte del grupo que entró en la casa. Es de nacionalidad inglesa. Lleva dos años de residencia en París. Fue uno de los primeros en subir las escaleras. Oyó voces que disputaban. La más ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda todas. Oyó claramente: sacré y mon Dieu. En ese momento se oía un ruido como si varias personas estuvieran luchando, era un sonido de forcejeo, como si algo fuese arrastrado. La voz aguda era muy fuerte, mucho más que la voz ruda. Está seguro de que no se trataba de la voz de un inglés. Parecía la de un alemán. Podía ser una voz de mujer. El testigo no comprende el alemán.
»Cuatro de los testigos nombrados más arriba fueron nuevamente interrogados, declarando que la puerta del aposento donde se encontró el cadáver de mademoiselle L. estaba cerrada por dentro cuando llegaron hasta ella. Reinaba un profundo silencio; no se escuchaban quejidos ni rumores de ninguna especie. No se vio a nadie en el momento de forzar la puerta. Las ventanas, tanto de la habitación del frente como de la trasera, estaban cerradas y firmemente aseguradas por dentro. Entre ambas habitaciones había una puerta cerrada, pero la llave no estaba echada. La puerta que comunicaba la habitación del frente con el corredor había sido cerrada con llave por dentro. Un cuarto pequeño situado en el frente del cuarto piso, al comienzo del corredor, apareció abierto, con la puerta entornada. La habitación estaba llena de camas viejas, cajones y objetos por el estilo. Se procedió a revisarlos uno por uno, no se dejó sin examinar una sola pulgada de la casa. Se enviaron deshollinadores para que exploraran las chimeneas. La casa tiene cuatro pisos, con mansardes. Una trampa que da al techo estaba firmemente asegurada con clavos y no parece haber sido abierta durante años. Los testigos no están de acuerdo sobre el tiempo transcurrido entre el momento en que escucharon las voces que disputaban y la apertura de la puerta de la habitación. Algunos sostienen que transcurrieron tres minutos; otros calculan cinco. Costó mucho violentar la puerta.
»Alfonso Garcio, empresario de pompas fúnebres, habita en la rue Morgue. Es de nacionalidad española. Formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió las escaleras. Tiene los nervios delicados y teme las consecuencias de toda agitación. Oyó las voces que disputaban. La más ruda pertenecía a un francés. No pudo comprender lo que decía. La voz aguda era la de un inglés; está seguro de esto. No comprende el inglés, pero juzga basándose en la entonación.
»Alberto Montani, confitero, declara que fue de los primeros en subir las escaleras. Oyó las voces en cuestión. la voz ruda era la de un francés. Pudo distinguir varias palabras. El que hablaba parecía reprochar alguna cosa. No pudo comprender las palabras dichas por la voz más aguda, que hablaba rápida y desigualmente. Piensa que se trata de un ruso. Corrobora los testimonios restantes. Es de nacionalidad italiana. Nunca habló con un nativo de Rusia.
»Nuevamente interrogados, varios testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones eran demasiado angostas para admitir el paso de un ser humano. Se pasaron “deshollinadores” -cepillos cilíndricos como los que usan los que limpian chimeneas- por todos los tubos existentes en la casa. No existe ningún pasaje en los fondos por el cual alguien hubiera podido descender mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de mademoiselle L’Espanaye estaba tan firmemente encajado en la chimenea, que no pudo ser extraído hasta que cuatro o cinco personas unieron sus esfuerzos.
»Paul Dumas, médico, declara que fue llamado al amanecer para examinar los cadáveres de las víctimas. Los mismos habían sido colocados sobre el colchón del lecho correspondiente a la habitación donde se encontró a mademoiselle L. El cuerpo de la joven aparecía lleno de contusiones y excoriaciones. El hecho de que hubiese sido metido en la chimenea bastaba para explicar tales marcas. La garganta estaba enormemente excoriada. Varios profundos arañazos aparecían debajo del mentón, conjuntamente con una serie de manchas lívidas resultantes, con toda evidencia, de la presión de unos dedos. El rostro estaba horriblemente pálido y los ojos se salían de las órbitas. La lengua aparecía a medias cortada. En la región del estómago se descubrió una gran contusión, producida, aparentemente, por la presión de una rodilla. Según opinión del doctor Dumas, mademoiselle L’Espanaye había sido estrangulada por una o varias personas.
»El cuerpo de la madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna y el brazo derechos se hallaban fracturados en mayor o menor grado. La tibia izquierda había quedado reducida a astillas, así como todas las costillas del lado izquierdo. El cuerpo aparecía cubierto de contusiones y estaba descolorido. Resultaba imposible precisar el arma con que se habían inferido tales heridas. Un pesado garrote de mano, o una ancha barra de hierro, quizá una silla, cualquier arma grande, pesada y contundente, en manos de un hombre sumamente robusto, podía haber producido esos resultados. Imposible que una mujer pudiera infligir tales heridas con cualquier arma que fuese. La cabeza de la difunta aparecía separada del cuerpo y, al igual que el resto, terriblemente contusa. Era evidente que la garganta había sido seccionada con un instrumento muy afilado, probablemente una navaja.
»Alexandre Etienne, cirujano, fue llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Confirmó el testimonio y las opiniones de este último.
»No se ha obtenido ningún otro dato de importancia, a pesar de haberse interrogado a varias otras personas. Jamás se ha cometido en París un asesinato tan misterioso y tan enigmático en sus detalles… si es que en realidad se trata de un asesinato. La policía está perpleja, lo cual no es frecuente en asuntos de esta naturaleza. Pero resulta imposible hallar la más pequeña clave del misterio.»
La edición vespertina del diario declaraba que en el quartier Saint-Roch reinaba una intensa excitación, que se había practicado un nuevo y minucioso examen del lugar del hecho, mientras se interrogaba a nuevos testigos, pero que no se sabía nada nuevo. Un párrafo final agregaba, sin embargo, que un tal Adolphe Lebon acababa de ser arrestado y encarcelado, aunque nada parecía acusarlo, a juzgar por los hechos detallados.
Dupin se mostraba singularmente interesado en el desarrollo del asunto; o por lo menos así me pareció por sus maneras, pues no hizo el menor comentario. Tan sólo después de haberse anunciado el arresto de Lebon me pidió mi parecer acerca de los asesinatos.
No pude sino sumarme al de todo París y declarar que los consideraba un misterio insoluble. No veía modo alguno de seguir el rastro al asesino.
-No debemos pensar en los modos posibles que surgen de una investigación tan rudimentaria -dijo Dupin-. La policía parisiense, tan alabada por su penetración, es muy astuta pero nada más. No procede con método, salvo el del momento. Toma muchas disposiciones ostentosas, pero con frecuencia éstas se hallan tan mal adaptadas a su objetivo que recuerdan a Monsieur Jourdain, que pedía sa robe de chambre… pour mieux entendre la musique. Los resultados obtenidos son con frecuencia sorprendentes, pero en su mayoría se logran por simple diligencia y actividad. Cuando éstas son insuficientes, todos sus planes fracasan. Vidocq, por ejemplo, era hombre de excelentes conjeturas y perseverante. Pero como su pensamiento carecía de suficiente educación, erraba continuamente por el excesivo ardor de sus investigaciones. Dañaba su visión por mirar el objeto desde demasiado cerca. Quizá alcanzaba a ver uno o dos puntos con singular acuidad, pero procediendo así perdía el conjunto de la cuestión. En el fondo se trataba de un exceso de profundidad, y la verdad no siempre está dentro de un pozo. Por el contrario, creo que, en lo que se refiere al conocimiento más importante, es invariablemente superficial. La profundidad corresponde a los valles, donde la buscamos, y no a las cimas montañosas, donde se la encuentra. Las formas y fuentes de este tipo de error se ejemplifican muy bien en la contemplación de los cuerpos celestes. Si se observa una estrella de una ojeada, oblicuamente, volviendo hacia ella la porción exterior de la retina (mucho más sensible a las impresiones luminosas débiles que la parte interior), se verá la estrella con claridad y se apreciará plenamente su brillo, el cual se empaña apenas la contemplamos de lleno. Es verdad que en este último caso llegan a nuestros ojos mayor cantidad de rayos, pero la porción exterior posee una capacidad de recepción mucho más refinada. Por causa de una indebida profundidad confundimos y debilitamos el pensamiento, y Venus misma puede llegar a borrarse del firmamento si la escrutamos de manera demasiado sostenida, demasiado concentrada o directa.
»En cuanto a esos asesinatos, procedamos personalmente a un examen antes de formarnos una opinión. La encuesta nos servirá de entretenimiento (me pareció que el término era extraño, aplicado al caso, pero no dije nada). Además, Lebon me prestó cierta vez un servicio por el cual le estoy agradecido. Iremos a estudiar el terreno con nuestros propios ojos. Conozco a G…, el prefecto de policía, y no habrá dificultad en obtener el permiso necesario.
La autorización fue acordada, y nos encaminamos inmediatamente a la rue Morgue. Se trata de uno de esos míseros pasajes que corren entre la rue Richelieu y la rue Saint-Roch. Atardecía cuando llegamos, pues el barrio estaba considerablemente distanciado del de nuestra residencia. Encontramos fácilmente la casa, ya que aún había varias personas mirando las persianas cerradas desde la acera opuesta. Era una típica casa parisiense, con una puerta de entrada y una casilla de cristales con ventana corrediza, correspondiente a la loge du concierge. Antes de entrar recorrimos la calle, doblamos por un pasaje y, volviendo a doblar, pasamos por la parte trasera del edificio, mientras Dupin examinaba la entera vecindad, así como la casa, con una atención minuciosa cuyo objeto me resultaba imposible de adivinar.
Volviendo sobre nuestros pasos retornamos a la parte delantera y, luego de llamar y mostrar nuestras credenciales, fuimos admitidos por los agentes de guardia. Subimos las escaleras, hasta llegar a la habitación donde se había encontrado el cuerpo de mademoiselle L’Espanaye y donde aún yacían ambas víctimas. Como es natural, el desorden del aposento había sido respetado. No vi nada que no estuviese detallado en la Gazette des Tribunaux. Dupin lo inspeccionaba todo, sin exceptuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos luego a las otras habitaciones y al patio; un gendarme nos acompañaba a todas partes. El examen nos tuvo ocupados hasta que oscureció, y era de noche cuando salimos. En el camino de vuelta, mi amigo se detuvo algunos minutos en las oficinas de uno de los diarios parisienses.
He dicho ya que sus caprichos eran muchos y variados, y que je les ménageais (pues no hay traducción posible de la frase). En esta oportunidad Dupin rehusó toda conversación vinculada con los asesinatos, hasta el día siguiente a mediodía. Entonces, súbitamente, me preguntó si había observado alguna cosa peculiar en el escenario de aquellas atrocidades.
Algo había en su manera de acentuar la palabra, que me hizo estremecer sin que pudiera decir por qué.
-No, nada peculiar -dije-. Por lo menos, nada que no hayamos encontrado ya referido en el diario.
-Me temo -repuso Dupin- que la Gazette no haya penetrado en el insólito horror de este asunto. Pero dejemos de lado las vanas opiniones de ese diario. Tengo la impresión de que se considera insoluble este misterio por las mismísimas razones que deberían inducir a considerarlo fácilmente solucionable; me refiero a lo excesivo, a lo outré de sus características. La policía se muestra confundida por la aparente falta de móvil, y no por el asesinato en sí, sino por su atrocidad. Está asimismo perpleja por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se oyeron disputando, con el hecho de que en lo alto sólo se encontró a la difunta mademoiselle L’Espanaye, aparte de que era imposible escapar de la casa sin que el grupo que ascendía la escalera lo notara. El salvaje desorden del aposento; el cadáver metido, cabeza abajo, en la chimenea; la espantosa mutilación del cuerpo de la anciana, son elementos que, junto con los ya mencionados y otros que no necesito mencionar, han bastado para paralizar la acción de los investigadores policiales y confundir por completo su tan alabada perspicacia. Han caído en el grueso pero común error de confundir lo insólito con lo abstruso. Pero, justamente a través de esas desviaciones del plano ordinario de las cosas, la razón se abrirá paso, si ello es posible, en la búsqueda de la verdad. En investigaciones como la que ahora efectuamos no debería preguntarse tanto «qué ha ocurrido», como «qué hay en lo ocurrido que no se parezca a nada ocurrido anteriormente». En una palabra, la facilidad con la cual llegaré o he llegado a la solución de este misterio se halla en razón directa de su aparente insolubilidad a ojos de la policía.
Me quedé mirando a mi amigo con silenciosa estupefacción.
-Estoy esperando ahora -continuó Dupin, mirando hacia la puerta de nuestra habitación- a alguien que, si bien no es el perpetrador de esas carnicerías, debe de haberse visto envuelto de alguna manera en su ejecución. Es probable que sea inocente de la parte más horrible de los crímenes. Confío en que mi suposición sea acertada, pues en ella se apoya toda mi esperanza de descifrar completamente el enigma. Espero la llegada de ese hombre en cualquier momento… y en esta habitación. Cierto que puede no venir, pero lo más probable es que llegue. Si así fuera, habrá que retenerlo. He ahí unas pistolas; los dos sabemos lo que se puede hacer con ellas cuando la ocasión se presenta.
Tomé las pistolas, sabiendo apenas lo que hacía y, sin poder creer lo que estaba oyendo, mientras Dupin, como si monologara, continuaba sus reflexiones. Ya he mencionado su actitud abstraída en esos momentos. Sus palabras se dirigían a mí, pero su voz, aunque no era forzada, tenía esa entonación que se emplea habitualmente para dirigirse a alguien que se halla muy lejos. Sus ojos, privados de expresión, sólo miraban la pared.
-Las voces que disputaban y fueron oídas por el grupo que trepaba la escalera -dijo- no eran las de las dos mujeres, como ha sido bien probado por los testigos. Con esto queda eliminada toda posibilidad de que la anciana señora haya matado a su hija, suicidándose posteriormente. Menciono esto por razones metódicas, ya que la fuerza de madame de L’Espanaye hubiera sido por completo insuficiente para introducir el cuerpo de su hija en la chimenea, tal como fue encontrado, amén de que la naturaleza de las heridas observadas en su cadáver excluye toda idea de suicidio. El asesinato, pues, fue cometido por terceros, y a éstos pertenecían las voces que se escucharon mientras disputaban. Permítame ahora llamarle la atención, no sobre las declaraciones referentes a dichas voces, sino a algo peculiar en esas declaraciones. ¿No lo advirtió usted?
Hice notar que, mientras todos los testigos coincidían en que la voz más ruda debía ser la de un francés, existían grandes desacuerdos sobre la voz más aguda o -como la calificó uno de ellos- la voz áspera.
-Tal es el testimonio en sí -dijo Dupin-, pero no su peculiaridad. Usted no ha observado nada característico. Y, sin embargo, había algo que observar. Como bien ha dicho, los testigos coinciden sobre la voz ruda. Pero, con respecto a la voz aguda, la peculiaridad no consiste en que estén en desacuerdo, sino en que un italiano, un inglés, un español, un holandés y un francés han tratado de describirla, y cada uno de ellos se ha referido a una voz extranjera. Cada uno de ellos está seguro de que no se trata de la voz de un compatriota. Cada uno la vincula, no a la voz de una persona perteneciente a una nación cuyo idioma conoce, sino a la inversa. El francés supone que es la voz de un español, y agrega que “podría haber distinguido algunas palabras sí hubiera sabido español”. El holandés sostiene que se trata de un francés, pero nos enteramos de que como no habla francés, testimonió mediante un intérprete. El inglés piensa que se trata de la voz de un alemán, pero el testigo no comprende el alemán. El español “está seguro” de que se trata de un inglés, pero “juzga basándose en la entonación”, ya que no comprende el inglés. El italiano cree que es la voz de un ruso, pero nunca habló con un nativo de Rusia. Un segundo testigo francés difiere del primero y está seguro de que se trata de la voz de un italiano. No está familiarizado con la lengua italiana, pero al igual que el español, “está convencido por la entonación”. Ahora bien: ¡cuan extrañamente insólita tiene que haber sido esa voz para que pudieran reunirse semejantes testimonios! ¡Una voz en cuyos tonos los ciudadanos de las cinco grandes divisiones de Europa no pudieran reconocer nada familiar! Me dirá usted que podía tratarse de la voz de un asiático o un africano. Ni unos ni otros abundan en París, pero, sin negar esa posibilidad, me limitaré a llamarle la atención sobre tres puntos. Un testigo califica la voz de “áspera, más que aguda”. Otros dos señalan que era «precipitada y desigual». Ninguno de los testigos se refirió a palabras reconocibles, a sonidos que parecieran palabras.
»No sé -continuó Dupin- la impresión que pudo haber causado hasta ahora en su entendimiento, pero no vacilo en decir que cabe extraer deducciones legítimas de esta parte del testimonio -la que se refiere a las voces ruda y aguda-, suficientes para crear una sospecha que debe de orientar todos los pasos futuros de la investigación del misterio. Digo «deducciones legítimas», sin expresar plenamente lo que pienso. Quiero dar a entender que las deducciones son las únicas que corresponden, y que la sospecha surge inevitablemente como resultado de las mismas. No le diré todavía cuál es esta sospecha. Pero tenga presente que, por lo que a mí se refiere, bastó para dar forma definida y tendencia determinada a mis investigaciones en el lugar del hecho.
«Transportémonos ahora con la fantasía a esa habitación. ¿Qué buscaremos en primer lugar? Los medios de evasión empleados por los asesinos. Supongo que bien puedo decir que ninguno de los dos cree en acontecimientos sobrenaturales. Madame y mademoiselle L’Espanaye no fueron asesinadas por espíritus. Los autores del hecho eran de carne y hueso, y escaparon por medios materiales. ¿Cómo, pues? Afortunadamente, sólo hay una manera de razonar sobre este punto, y esa manera debe conducirnos a una conclusión definida. Examinemos uno por uno los posibles medios de escape. Resulta evidente que los asesinos se hallaban en el cuarto donde se encontró a mademoiselle L’Espanaye, o por lo menos en la pieza contigua, en momentos en que el grupo subía las escaleras. Vale decir que debemos buscar las salidas en esos dos aposentos. La policía ha levantado los pisos, los techos y la mampostería de las paredes en todas direcciones. Ninguna salida secreta pudo escapar a sus observaciones. Pero como no me fío de sus ojos, miré el lugar con los míos. Efectivamente, no había salidas secretas. Las dos puertas que comunican las habitaciones con el corredor estaban bien cerradas, con las llaves por dentro. Veamos ahora las chimeneas. Aunque de diámetro ordinario en los primeros ocho o diez pies por encima de los hogares, los tubos no permitirían más arriba el paso del cuerpo de un gato grande. Quedando así establecida la total imposibilidad de escape por las vías mencionadas nos vemos reducidos a las ventanas. Nadie podría haber huido por la del cuarto delantero, ya que la muchedumbre reunida lo hubiese visto. Los asesinos tienen que haber pasado, pues, por las de la pieza trasera. Llevados a esta conclusión de manera tan inequívoca, no nos corresponde, en nuestra calidad de razonadores, rechazarla por su aparente imposibilidad. Lo único que cabe hacer es probar que esas aparentes “imposibilidades” no son tales en realidad.
»Hay dos ventanas en el aposento. Contra una de ellas no hay ningún mueble que la obstruya, y es claramente visible. La porción inferior de la otra queda oculta por la cabecera del pesado lecho, que ha sido arrimado a ella. La primera ventana apareció firmemente asegurada desde dentro. Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataron de levantarla. En el marco, a la izquierda, había una gran perforación de barreno, y en ella un solidísimo clavo hundido casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana se vio que había un clavo colocado en forma similar; todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles. La policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado. Y, por tanto, consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas.
»Mi examen fue algo más detallado, y eso por la razón que acabo de darle: allí era el caso de probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad.
«Seguí razonando en la siguiente forma… a posteriori. Los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior, tal como fueron encontrados (consideración que, dado lo obvio de su carácter, interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno). Los marcos estaban asegurados. Es necesario, pues, que tengan una manera de asegurarse por sí mismos. La conclusión no admitía escapatoria. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso, extraje con alguna dificultad el clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso. Un examen detallado no tardó en revelarme el resorte secreto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco.
»Volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona que escapa por la ventana podía haberla cerrado nuevamente, y el resorte habría asegurado el marco. Pero, ¿cómo reponer el clavo? La conclusión era evidente y estrechaba una vez más el campo de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana. Suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos, o por lo menos en su manera de estar colocados. Trepando al armazón de la cama, miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior, descubriendo en seguida el resorte que, tal como había supuesto, era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza.
»Pensará usted que me sentí perplejo, pero si así fuera no ha comprendido la naturaleza de mis inducciones. Para usar una frase deportiva, hasta entonces no había cometido falta. No había perdido la pista un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla. Había perseguido el secreto hasta su última conclusión: y esa conclusión era el clavo. Ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana; pero el hecho, por más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad comparado con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. “Tiene que haber algo defectuoso en el clavo”, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos juntamente con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero, donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues los bordes aparecían herrumbrados, y parecía haber sido hecho de un martillazo, que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado, y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero; la fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco; la cabeza del clavo subió con él, sin moverse de su lecho. Cerré la ventana, y el clavo dio otra vez la impresión de estar dentro.
»Hasta ahora, el enigma quedaba explicado. El asesino había huido por la ventana que daba a la cabecera del lecho. Cerrándose por sí misma (o quizá ex profeso) la ventana había quedado asegurada por su resorte. Y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo, dejando así de lado toda investigación suplementaria.
»La segunda cuestión consiste en el modo del descenso. Mi paseo con usted por la parte trasera de la casa me satisfizo al respecto. A unos cinco pies y medio de la ventana en cuestión corre una varilla de pararrayos. Desde esa varilla hubiera resultado imposible alcanzar la ventana, y mucho menos introducirse por ella. Observé, sin embargo, que las persianas del cuarto piso pertenecen a esa curiosa especie que los carpinteros parisienses denominan ferrades; es un tipo rara vez empleado en la actualidad, pero que se ve con frecuencia en casas muy viejas de Lyon y Bordeaux. Se las fabrica como una puerta ordinaria (de una sola hoja, y no de doble batiente), con la diferencia de que la parte inferior tiene celosías o tablillas que ofrecen excelente asidero para las manos. En este caso las persianas alcanzan un ancho de tres pies y medio. Cuando las vimos desde la parte posterior de la casa, ambas estaban entornadas, es decir, en ángulo recto con relación a la pared. Es probable que también los policías hayan examinado los fondos del edificio; pero, si así lo hicieron, miraron las ferrades en el ángulo indicado, sin darse cuenta de su gran anchura; por lo menos no la tomaron en cuenta. Sin duda, seguros de que por esa parte era imposible toda fuga, se limitaron a un examen muy sumario. Para mí, sin embargo, era claro que si se abría del todo la persiana correspondiente a la ventana situada sobre el lecho, su borde quedaría a unos dos pies de la varilla del pararrayos. También era evidente que, desplegando tanta agilidad como coraje, se podía llegar hasta la ventana trepando por la varilla. Estirándose hasta una distancia de dos pies y medio (ya que suponemos la persiana enteramente abierta), un ladrón habría podido sujetarse firmemente de las tablillas de la celosía. Abandonando entonces su sostén en la varilla, afirmando los pies en la pared y lanzándose vigorosamente hacia adelante habría podido hacer girar la persiana hasta que se cerrara; si suponemos que la ventana estaba abierta en este momento, habría logrado entrar así en la habitación.
»Le pido que tenga especialmente en cuenta que me refiero a un insólito grado de vigor, capaz de llevar a cabo una hazaña tan azarosa y difícil. Mi intención consiste en demostrarle, primeramente, que el hecho pudo ser llevado a cabo; pero, en segundo lugar, y muy especialmente, insisto en llamar su atención sobre el carácter extraordinario, casi sobrenatural, de ese vigor capaz de cosa semejante.
»Usando términos judiciales, usted me dirá sin duda que para «redondear mi caso» debería subestimar y no poner de tal modo en evidencia la agilidad que se requiere para dicha proeza. Pero la práctica de los tribunales no es la de la razón. Mi objetivo final es tan sólo la verdad. Y mi propósito inmediato consiste en inducirlo a que yuxtaponga la insólita agilidad que he mencionado a esa voz tan extrañamente aguda (o áspera) y desigual sobre cuya nacionalidad no pudieron ponerse de acuerdo los testigos y en cuyos acentos no se logró distinguir ningún vocablo articulado.
Al oír estas palabras pasó por mi mente una vaga e informe concepción de lo que quería significar Dupin. Me pareció estar a punto de entender, pero sin llegar a la comprensión, así como a veces nos hallamos a punto de recordar algo que finalmente no se concreta. Pero mi amigo seguía hablando.
-Habrá notado usted -dijo- que he pasado de la cuestión de la salida de la casa a la del modo de entrar en ella. Era mi intención mostrar que ambas cosas se cumplieron en la misma forma y en el mismo lugar. Volvamos ahora al interior del cuarto y examinemos lo que allí aparece. Se ha dicho que los cajones de la cómoda habían sido saqueados, aunque quedaron en ellos numerosas prendas. Esta conclusión es absurda. No pasa de una simple conjetura, bastante tonta por lo demás. ¿Cómo podemos asegurar que las ropas halladas en los cajones no eran las que éstos contenían habitualmente? Madame L’Espanaye y su hija llevaban una vida muy retirada, no veían a nadie, salían raras veces, y pocas ocasiones se les presentaban de cambiar de tocado. Lo que se encontró en los cajones era de tan buena calidad como cualquiera de los efectos que poseían las damas. Si un ladrón se llevó una parte, ¿por qué no tomó lo mejor… por qué no se llevó todo? En una palabra: ¿por qué abandonó cuatro mil francos en oro, para cargarse con un hato de ropa? El oro fue abandonado. La suma mencionada por monsieur Mignaud, el banquero, apareció en su casi totalidad en los sacos tirados por el suelo. Le pido, por tanto, que descarte de sus pensamientos la desatinada idea de un móvil, nacida en el cerebro de los policías por esa parte del testimonio que se refiere al dinero entregado en la puerta de la casa. Coincidencias diez veces más notables que ésta (la entrega del dinero y el asesinato de sus poseedores tres días más tarde) ocurren a cada hora de nuestras vidas sin que nos preocupemos por ellas. En general, las coincidencias son grandes obstáculos en el camino de esos pensadores que todo lo ignoran de la teoría de las probabilidades, esa teoría a la cual los objetivos más eminentes de la investigación humana deben los más altos ejemplos. En esta instancia, si el oro hubiese sido robado, el hecho de que la suma hubiese sido entregada tres días antes habría constituido algo más que una coincidencia. Antes bien, hubiera corroborado la noción de un móvil. Pero, dadas las verdaderas circunstancias del caso, si hemos de suponer que el oro era el móvil del crimen, tenemos entonces que admitir que su perpetrador era lo bastante indeciso y lo bastante estúpido como para olvidar el oro y el móvil al mismo tiempo.
»Teniendo, pues, presentes los puntos sobre los cuales he llamado su atención -la voz singular, la insólita agilidad y la sorprendente falta de móvil en un asesinato tan atroz como éste-, echemos una ojeada a la carnicería en sí. Estamos ante una mujer estrangulada por la presión de unas manos e introducida en el cañón de la chimenea con la cabeza hacia abajo. Los asesinos ordinarios no emplean semejantes métodos. Y mucho menos esconden al asesinado en esa forma. En el hecho de introducir el cadáver en la chimenea admitirá usted que hay algo excesivamente inmoderado, algo por completo inconciliable con nuestras nociones sobre los actos humanos, incluso si suponemos que su autor es el más depravado de los hombres. Piense, asimismo, en la fuerza prodigiosa que hizo falta para introducir el cuerpo hacia arriba, cuando para hacerlo descender fue necesario el concurso de varias personas.
»Volvámonos ahora a las restantes señales que pudo dejar ese maravilloso vigor. En el hogar de la chimenea se hallaron espesos (muy espesos) mechones de cabello humano canoso. Habían sido arrancados de raíz. Bien sabe usted la fuerza que se requiere para arrancar en esa forma veinte o treinta cabellos. Y además vio los mechones en cuestión tan bien como yo. Sus raíces (cosa horrible) mostraban pedazos del cuero cabelludo, prueba evidente de la prodigiosa fuerza ejercida para arrancar quizá medio millón de cabellos de un tirón. La garganta de la anciana señora no solamente estaba cortada, sino que la cabeza había quedado completamente separada del cuerpo; el instrumento era una simple navaja. Lo invito a considerar la brutal ferocidad de estas acciones. No diré nada de las contusiones que presentaba el cuerpo de Madame L’Espanaye. Monsieur Dumas y su valioso ayudante, monsieur Etienne, han decidido que fueron producidas por un instrumento contundente, y hasta ahí la opinión de dichos caballeros es muy correcta. El instrumento contundente fue evidentemente el pavimento de piedra del patio, sobre el cual cayó la víctima desde la ventana que da sobre la cama. Por simple que sea, esto escapó a la policía por la misma razón que se les escapó el ancho de las persianas: frente a la presencia de clavos se quedaron ciegos ante la posibilidad de que las ventanas hubieran sido abiertas alguna vez.
»Si ahora, en adición a estas cosas, ha reflexionado usted adecuadamente sobre el extraño desorden del aposento, hemos llegado al punto de poder combinar las nociones de una asombrosa agilidad, una fuerza sobrehumana, una ferocidad brutal, una carnicería sin motivo, una grotesquerie en el horror por completo ajeno a lo humano, y una voz de tono extranjero para los oídos de hombres de distintas nacionalidades y privada de todo silabeo inteligible. ¿Qué resultado obtenemos? ¿Qué impresión he producido en su imaginación?
Al escuchar las preguntas de Dupin sentí que un estremecimiento recorría mi cuerpo.
-Un maníaco es el autor del crimen -dije-. Un loco furioso escapado de alguna maison de santé de la vecindad.
-En cierto sentido -dijo Dupin-, su idea no es inaplicable. Pero, aun en sus más salvajes paroxismos, las voces de los locos jamás coinciden con esa extraña voz escuchada en lo alto. Los locos pertenecen a alguna nación, y, por más incoherentes que sean sus palabras, tienen, sin embargo, la coherencia del silabeo. Además, el cabello de un loco no es como el que ahora tengo en la mano. Arranqué este pequeño mechón de entre los dedos rígidamente apretados de madame L’Espanaye. ¿Puede decirme qué piensa de ellos?
-¡Dupin… este cabello es absolutamente extraordinario…! ¡No es cabello humano! -grité, trastornado por completo.
-No he dicho que lo fuera -repuso mi amigo-. Pero antes de que resolvamos este punto, le ruego que mire el bosquejo que he trazado en este papel. Es un facsímil de lo que en una parte de las declaraciones de los testigos se describió como «contusiones negruzcas, y profundas huellas de uñas» en la garganta de mademoiselle L’Espanaye, y en otra (declaración de los señores Dumas y Etienne) como «una serie de manchas lívidas que, evidentemente, resultaban de la presión de unos dedos».
«Notará usted -continuó mi amigo, mientras desplegaba el papel- que este diseño indica una presión firme y fija. No hay señal alguna de deslizamiento. Cada dedo mantuvo (probablemente hasta la muerte de la víctima) su terrible presión en el sitio donde se hundió primero. Le ruego ahora que trate de colocar todos sus dedos a la vez en las respectivas impresiones, tal como aparecen en el dibujo.
Lo intenté sin el menor resultado.
-Quizá no estemos procediendo debidamente -dijo Dupin-. El papel es una superficie plana, mientras que la garganta humana es cilíndrica. He aquí un rodillo de madera, cuya circunferencia es aproximadamente la de una garganta. Envuélvala con el dibujo y repita el experimento.
Así lo hice, pero las dificultades eran aún mayores.
-Esta marca -dije- no es la de una mano humana.
-Lea ahora -replicó Dupin- este pasaje de Cuvier.
Era una minuciosa descripción anatómica y descriptiva del gran orangután leonado de las islas de la India oriental. La gigantesca estatura, la prodigiosa fuerza y agilidad, la terrible ferocidad y las tendencias imitativas de estos mamíferos son bien conocidas. Instantáneamente comprendí todo el horror del asesinato.
-La descripción de los dedos -dije al terminar la lectura-concuerda exactamente con este dibujo. Sólo un orangután, entre todos los animales existentes, es capaz de producir las marcas que aparecen en su diseño. Y el mechón de pelo coincide en un todo con el pelaje de la bestia descrita por Cuvier. De todas maneras, no alcanzo a comprender los detalles de este aterrador misterio. Además, se escucharon dos voces que disputaban y una de ellas era, sin duda, la de un francés.
-Cierto, Y recordará usted que, casi unánimemente, los testigos declararon haber oído decir a esa voz las palabras: Mon Dieu! Dadas las circunstancias, uno de los testigos (Montani, el confitero) acertó al sostener que la exclamación tenía un tono de reproche o reconvención. Sobre esas dos palabras, pues, he apoyado todas mis esperanzas de una solución total del enigma. Un francés estuvo al tanto del asesinato. Es posible -e incluso muy probable- que fuera inocente de toda participación en el sangriento episodio. El orangután pudo habérsele escapado. Quizá siguió sus huellas hasta la habitación; pero, dadas las terribles circunstancias que se sucedieron, le fue imposible capturarlo otra vez. El animal anda todavía suelto. No continuaré con estas conjeturas (pues no tengo derecho a darles otro nombre), ya que las sombras de reflexión que les sirven de base poseen apenas suficiente profundidad para ser alcanzadas por mi intelecto, y no pretenderé mostrarlas con claridad a la inteligencia de otra persona. Las llamaremos conjeturas, pues, y nos referiremos a ellas como tales. Si el francés en cuestión es, como lo supongo, inocente de tal atrocidad, este aviso que deje anoche cuando volvíamos a casa en las oficinas de Le Monde (un diario consagrado a cuestiones marítimas y muy leído por los navegantes) lo hará acudir a nuestra casa.
Me alcanzó un papel, donde leí:
Capturado.-En el Bois de Boulogne, en la mañana del… (la mañana del asesinato), se ha capturado un gran orangután leonado de la especie de Borneo. Su dueño (de quien se sabe que es un marinero perteneciente a un barco maltés) puede reclamarlo, previa identificación satisfactoria y pago de los gastos resultantes de su captura y cuidado. Presentarse al número… calle… Faubourg Saint-Germain… tercer piso.
-Pero, ¿cómo es posible -pregunté- que sepa usted que el hombre es un marinero y que pertenece a un barco maltes?
-No lo sé -dijo Dupin- y no estoy seguro de ello. Pero he aquí un trocito de cinta que, a juzgar por su forma y su grasienta condición, debió de ser usado para atar el pelo en una de esas largas queues de que tan orgullosos se muestran los marineros. Además, el nudo pertenece a esa clase que pocas personas son capaces de hacer, salvo los marinos, y es característico de los malteses. Encontré esta cinta al pie de la varilla del pararrayos. Imposible que perteneciera a una de las víctimas. De todos modos, si me equivoco al deducir de la cinta que el francés era un marinero perteneciente a un barco maltes, no he causado ningún daño al estamparlo en el aviso. Si me equivoco, el hombre pensará que me he confundido por alguna razón que no se tomará el trabajo de averiguar. Pero si estoy en lo cierto, hay mucho de ganado. Conocedor, aunque inocente de los asesinatos, el francés vacilará, como es natural, antes de responder al aviso y reclamar el orangután. He aquí cómo razonará: «Soy inocente y pobre; mi orangután es muy valioso y para un hombre como yo representa una verdadera fortuna. ¿Por qué perderlo a causa de una tonta aprensión? Está ahí, a mi alcance. Lo han encontrado en el Bois de Boulogne, a mucha distancia de la escena del crimen. ¿Cómo podría sospechar alguien que ese animal es el culpable? La policía está desorientada y no ha podido encontrar la más pequeña huella. Si llegaran a seguir la pista del mono, les será imposible probar que supe algo de los crímenes o echarme alguna culpa como testigo de ellos. Además, soy conocido. El redactor del aviso me designa como dueño del animal. Ignoro hasta dónde llega su conocimiento. Si renuncio a reclamar algo de tanto valor, que se sabe de mi pertenencia, las sospechas recaerán, por lo menos, sobre el animal. Contestaré al aviso, recobraré el orangután y lo tendré encerrado hasta que no se hable más del asunto.»
En ese momento oímos pasos en la escalera.
-Prepare las pistolas -dijo Dupin-, pero no las use ni las exhiba hasta que le haga una seña.
La puerta de entrada de la casa había quedado abierta y el visitante había entrado sin llamar, subiendo algunos peldaños de la escalera. Pero, de pronto, pareció vacilar y lo oímos bajar. Dupin corría ya a la puerta cuando advertimos que volvía a subir. Esta vez no vaciló, sino que, luego de trepar decididamente la escalera, golpeó en nuestra puerta.
-¡Adelante! -dijo Dupin con voz cordial y alegre.
El hombre que entró era, con toda evidencia, un marino, alto, robusto y musculoso, con un semblante en el que cierta expresión audaz no resultaba desagradable. Su rostro, muy atezado, aparecía en gran parte oculto por las patillas y los bigotes. Traía consigo un grueso bastón de roble, pero al parecer ésa era su única arma. Inclinóse torpemente, dándonos las buenas noches en francés; a pesar de un cierto acento suizo de Neufchatel, se veía que era de origen parisiense.
-Siéntese usted, amigo mío -dijo Dupin-. Supongo que viene en busca del orangután. Palabra, se lo envidio un poco; es un magnífico animal, que presumo debe de tener gran valor. ¿Qué edad le calcula usted?
El marinero respiró profundamente, con el aire de quien se siente aliviado de un peso intolerable, y contestó con tono reposado:
-No podría decirlo, pero no tiene más de cuatro o cinco años. ¿Lo guarda usted aquí?
-¡Oh, no! Carecemos de lugar adecuado. Está en una caballeriza de la rue Dubourg, cerca de aquí. Podría usted llevárselo mañana por la mañana. Supongo que estará en condiciones de probar su derecho de propiedad.
-Por supuesto que sí, señor.
-Lamentaré separarme de él -dijo Dupin.
-No quisiera que usted se hubiese molestado por nada -declaró el marinero-. Estoy dispuesto a pagar una recompensa por el hallazgo del animal. Una suma razonable, se entiende.
-Pues bien -repuso mi amigo-, eso me parece muy justo. Déjeme pensar: ¿qué le pediré? ¡Ah, ya sé! He aquí cuál será mi recompensa: me contará usted todo lo que sabe sobre esos crímenes en la rue Morgue.
Dupin pronunció las últimas palabras en voz muy baja y con gran tranquilidad. Después, con igual calma, fue hacia la puerta, la cerró y guardó la llave en el bolsillo. Sacando luego una pistola, la puso sin la menor prisa sobre la mesa.
El rostro del marinero enrojeció como si un acceso de sofocación se hubiera apoderado de él. Levantándose, aferró su bastón, pero un segundo después se dejó caer de nuevo en el asiento, temblando violentamente y pálido como la muerte. No dijo una palabra. Lo compadecí desde lo más profundo de mi corazón.
-Amigo mío, se está usted alarmando sin necesidad -dijo cordialmente Dupin-. Le aseguro que no tenemos intención de causarle el menor daño. Lejos de nosotros querer perjudicarlo: le doy mi palabra de caballero y de francés. Estoy perfectamente enterado de que es usted inocente de las atrocidades de la rue Morgue. Pero sería inútil negar que, en cierto modo, se halla implicado en ellas. Fundándose en lo que le he dicho, supondrá que poseo medios de información sobre este asunto, medios que le sería imposible imaginar. El caso se plantea de la siguiente manera: usted no ha cometido nada que no debiera haber cometido, nada que lo haga culpable. Ni siquiera se le puede acusar de robo, cosa que pudo llevar a cabo impunemente. No tiene nada que ocultar ni razón para hacerlo. Por otra parte, el honor más elemental lo obliga a confesar todo lo que sabe. Hay un hombre inocente en la cárcel, acusado de un crimen cuyo perpetrador puede usted denunciar.
Mientras Dupin pronunciaba estas palabras, el marinero había recobrado en buena parte su compostura, aunque su aire decidido del comienzo habíase desvanecido por completo.
-¡Dios venga en mi ayuda! -dijo, después de una pausa-. Sí, le diré todo lo que sé sobre este asunto, aunque no espero que crea ni la mitad de lo que voy a contarle… ¡Estaría loco si pensara que van a creerme! Y, sin embargo, soy inocente, y lo confesaré todo aunque me cueste la vida.
En sustancia, lo que nos dijo fue lo siguiente: Poco tiempo atrás, había hecho un viaje al archipiélago índico. Un grupo del que formaba parte desembarcó en Borneo y penetró en el interior a fin de hacer una excursión placentera. Entre él y un compañero capturaron al orangután. Como su compañero falleciera, quedó dueño único del animal. Después de considerables dificultades, ocasionadas por la indomable ferocidad de su cautivo durante el viaje de vuelta, logró finalmente encerrarlo en su casa de París, donde, para aislarlo de la incómoda curiosidad de sus vecinos, lo mantenía cuidadosamente recluido, mientras el animal curaba de una herida en la pata que se había hecho con una astilla a bordo del buque. Una vez curado, el marinero estaba dispuesto a venderlo.
Una noche, o más bien una madrugada, en que volvía de una pequeña juerga de marineros, nuestro hombre se encontró con que el orangután había penetrado en su dormitorio, luego de escaparse de la habitación contigua donde su captor había creído tenerlo sólidamente encerrado. Navaja en mano y embadurnado de jabón, habíase sentado frente a un espejo y trataba de afeitarse, tal como, sin duda, había visto hacer a su amo espiándolo por el ojo de la cerradura. Aterrado al ver arma tan peligrosa en manos de un animal que, en su ferocidad, era harto capaz de utilizarla, el marinero se quedó un instante sin saber qué hacer. Por lo regular, lograba contener al animal, aun en sus arrebatos más terribles, con ayuda de un látigo, y pensó acudir otra vez a ese recurso. Pero al verlo, el orangután se lanzó de un salto a la puerta, bajó las escaleras y, desde ellas, saltando por una ventana que desgraciadamente estaba abierta, se dejó caer a la calle.
Desesperado, el francés se precipitó en su seguimiento. Navaja en mano, el mono se detenía para mirar y hacer muecas a su perseguidor, dejándolo acercarse casi hasta su lado. Entonces echaba a correr otra vez. Siguió así la caza durante largo tiempo. Las calles estaban profundamente tranquilas, pues eran casi las tres de la madrugada. Al atravesar el pasaje de los fondos de la rue Morgue, la atención del fugitivo se vio atraída por la luz que salía de la ventana abierta del aposento de madame L’Espanaye, en el cuarto piso de su casa. Precipitándose hacia el edificio, descubrió la varilla del pararrayos, trepó por ella con inconcebible agilidad, aferró la persiana que se hallaba completamente abierta y pegada a la pared, y en esta forma se lanzó hacia adelante hasta caer sobre la cabecera de la cama. Todo esto había ocurrido en menos de un minuto. Al saltar en la habitación, las patas del orangután rechazaron nuevamente la persiana, la cual quedó abierta.
El marinero, a todo esto, se sentía tranquilo y preocupado al mismo tiempo. Renacían sus esperanzas de volver a capturar a la bestia, ya que le sería difícil escapar de la trampa en que acababa de meterse, salvo que bajara otra vez por el pararrayos, ocasión en que sería posible atraparlo. Por otra parte, se sentía ansioso al pensar en lo que podría estar haciendo en la casa. Esta última reflexión indujo al hombre a seguir al fugitivo. Para un marinero no hay dificultad en trepar por una varilla de pararrayos; pero, cuando hubo llegado a la altura de la ventana, que quedaba muy alejada a su izquierda, no pudo seguir adelante; lo más que alcanzó fue a echarse a un lado para observar el interior del aposento. Apenas hubo mirado, estuvo a punto de caer a causa del horror que lo sobrecogió. Fue en ese momento cuando empezaron los espantosos alaridos que arrancaron de su sueño a los vecinos de la rue Morgue. Madame L’Espanaye y su hija, vestidas con sus camisones de dormir, habían estado aparentemente ocupadas en arreglar algunos papeles en la caja fuerte ya mencionada, la cual había sido corrida al centro del cuarto. Hallábase abierta, y a su lado, en el suelo, los papeles que contenía. Las víctimas debían de haber estado sentadas dando la espalda a la ventana, y, a juzgar por el tiempo transcurrido entre la entrada de la bestia y los gritos, parecía probable que en un primer momento no hubieran advertido su presencia. El golpear de la persiana pudo ser atribuido por ellas al viento.
En el momento en que el marinero miró hacia el interior del cuarto, el gigantesco animal había aferrado a madame L’Espanaye por el cabello (que la dama tenía suelto, como si se hubiera estado peinando) y agitaba la navaja cerca de su cara imitando los movimientos de un barbero. La hija yacía postrada e inmóvil, víctima de un desmayo. Los gritos y los esfuerzos de la anciana señora, durante los cuales le fueron arrancados los mechones de la cabeza, tuvieron por efecto convertir los propósitos probablemente pacíficos del orangután en otros llenos de furor. Con un solo golpe de su musculoso brazo separó casi completamente la cabeza del cuerpo de la víctima. La vista de la sangre transformó su cólera en frenesí. Rechinando los dientes y echando fuego por los ojos, saltó sobre el cuerpo de la joven y, hundiéndole las terribles garras en la garganta, las mantuvo así hasta que hubo expirado. Las furiosas miradas de la bestia cayeron entonces sobre la cabecera del lecho, sobre el cual el rostro de su amo, paralizado por el horror, alcanzaba apenas a divisarse. La furia del orangután, que, sin duda, no olvidaba el temido látigo, se cambió instantáneamente en miedo. Seguro de haber merecido un castigo, pareció deseoso de ocultar sus sangrientas acciones, y se lanzó por el cuarto lleno de nerviosa agitación, echando abajo y rompiendo los muebles a cada salto y arrancando el lecho de su bastidor. Finalmente se apoderó del cadáver de mademoiselle L’Espanaye y lo metió en el cañón de la chimenea, tal como fue encontrado luego, tomó luego el de la anciana y lo tiró de cabeza por la ventana.
En momentos en que el mono se acercaba a la ventana con su mutilada carga, el marinero se echó aterrorizado hacia atrás y, deslizándose sin precaución alguna hasta el suelo, corrió inmediatamente a su casa, temeroso de las consecuencias de semejante atrocidad y olvidando en su terror toda preocupación por la suerte del orangután. Las palabras que los testigos oyeron en la escalera fueron las exclamaciones de espanto del francés, mezcladas con los diabólicos sonidos que profería la bestia.
Poco me queda por agregar. El orangután debió de escapar por la varilla del pararrayos un segundo antes de que la puerta fuera forzada. Sin duda, cerró la ventana a su paso. Más tarde fue capturado por su mismo dueño, quien lo vendió al Jardin des Plantes en una elevada suma.
Lebon fue puesto en libertad inmediatamente después que hubimos narrado todas las circunstancias del caso -con algunos comentarios por parte de Dupin- en el bureau del prefecto de policía. Este funcionario, aunque muy bien dispuesto hacia mi amigo, no pudo ocultar del todo el fastidio que le producía el giro que había tomado el asunto, y deslizó uno o dos sarcasmos sobre la conveniencia de que cada uno se ocupara de sus propios asuntos.
-Déjelo usted hablar -me dijo Dupin, que no se había molestado en replicarle-. Deje que se desahogue; eso aliviará su conciencia. Me doy por satisfecho con haberlo derrotado en su propio terreno. De todos modos, el hecho de que haya fracasado en la solución del misterio no es ninguna razón para asombrarse; en verdad, nuestro amigo el prefecto es demasiado astuto para ser profundo. No hay fibra en su ciencia: mucha cabeza y nada de cuerpo, como las imágenes de la diosa Laverna, o, a lo sumo, mucha cabeza y lomos, como un bacalao. Pero después de todo es un buen hombre. Lo estimo especialmente por cierta forma maestra de gazmoñería, a la cual debe su reputación. Me refiero a la manera que tiene de nier ce qui est, et d’ expliquer ce qui n’est pas.
2. La liga de los pelirrojos - Arthur Conan Doyle
Arthur Conan Doyle (Inglaterra, 1859 - 1930) se ha hecho reconocido por ser el creador de uno de los detectives más famosos de la literatura: Sherlock Holmes. De hecho, llegó a escribir cuatro novelas y 56 relatos cortos protagonizados por él y su fiel amigo Watson.
En este cuento el personaje muestra sus habilidades deductivas, así como su capacidad de observación y análisis del comportamiento humano. Su amigo y ayudante Watson funciona como el narrador de los hechos, es quien va guiando al lector en los intrincados sucesos que se narran.
Un día de otoño del año pasado, fui a visitar a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, y le encontré enfrascado en una conversación con un caballero maduro, corpulento, de rostro rubicundo y cabello rojo como el fuego. Me disponía a retirarme, pidiendo disculpas por mi intromisión, cuando Holmes me arrastró con brusquedad dentro de la habitación y cerró la puerta a mis espaldas.
—No podía haber llegado en mejor momento, querido Watson —me dijo cordialmente.
—Temí que estuviera usted ocupado.
—Lo estoy. Y mucho.
—Entonces puedo esperar en la habitación de al lado.
—De ninguna manera. Este caballero, señor Wilson —dijo, dirigiéndose al desconocido—, ha sido mi compañero y ayudante en muchos de mis casos más destacados, por lo cual no me cabe duda de que también en el suyo me será de gran utilidad.
El corpulento caballero se levantó a medias de la silla y esbozó un gesto de saludo, con una breve mirada inquisitiva en sus ojillos rodeados de grasa.
—Siéntese en el sofá —me dijo Holmes, recostándose en el sillón y juntando las puntas de los dedos, como tenía por costumbre cuando estaba de talante reflexivo—. Sé, mi querido Watson, que comparte mi afición por todo lo que es insólito y se aparta de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de esta afición en el entusiasmo que le ha llevado a narrar por escrito y, si me permite decirlo, a embellecer tantas de mis aventurillas.
—Es cierto que sus casos me han interesado siempre mucho —reconocí.
—Recordará usted que el otro día, justo antes de sumergirnos en el sencillo problema que nos trajo la señorita Mary Sutherland, señalé que, para encontrar extraños efectos y extraordinarias combinaciones, debemos recurrir a la vida misma, siempre más audaz que cualquier esfuerzo de la imaginación.
—Afirmación que me tomé la libertad de discutir.
—Así fue, doctor, pero será mejor que acepte mi punto de vista, porque de lo contrario amontonaré sobre usted datos y más datos hasta que sus argumentos se hundan y tenga que darme la razón. Bien, el señor Jabez Wilson aquí presente ha tenido la amabilidad de visitarme y empezar un relato que promete ser uno de los más extraños que he escuchado en bastante tiempo. Usted me ha oído comentar que las cosas más raras e insólitas están relacionadas a menudo, no con los grandes, sino con los pequeños delitos, e incluso, en ocasiones, donde hay motivos para dudar que se haya cometido realmente ninguno. Por lo que he oído hasta ahora, me es imposible decir si en el presente caso existe o no un elemento delictivo, pero el curso de los acontecimientos figura entre los más singulares de que he tenido noticia. Tal vez, señor Wilson, tenga usted la gentileza de comenzar de nuevo su relato. Se lo pido, no solo porque mi amigo el doctor Watson no ha oído el comienzo, sino también porque la peculiar índole de la historia hace que yo desee escuchar de sus labios hasta el menor detalle. Como regla general, cuando tengo la más leve indicación sobre el curso de los acontecimientos, soy capaz de guiarme por los miles de casos similares que acuden a mi memoria. Pero en el caso presente me veo obligado a admitir que los hechos son, a mi entender, únicos.
El corpulento cliente hinchó el pecho en un pequeño gesto de orgullo y sacó un periódico sucio y arrugado del bolsillo interior de su gabán. Mientras él recorría con la vista la columna de anuncios, con la cabeza echada hacia delante y el diario apoyado en las rodillas, le observé atentamente e intenté, como hacía mi compañero, leer los indicios que podían presentar su indumentaria o su aspecto.
Sin embargo, no saqué gran cosa de mi inspección. Nuestro visitante tenía todas las trazas del típico comerciante británico, obeso, pomposo y lento. Llevaba unos pantalones holgados a cuadros grises, una levita negra no demasiado limpia, desabrochada por delante, y un chaleco amarillento con una pesada cadena de latón, de la que colgaba como adorno una pieza cuadrada de metal. A su lado, sobre una silla, yacían un raído sombrero de copa y un viejo abrigo marrón con el cuello de terciopelo bastante arrugado. En conjunto, por mucho que mirase, no veía nada especial en aquel hombre, salvo su llameante cabellera roja y la expresión de extremo pesar y disgusto que reflejaban sus facciones. Mis esfuerzos no pasaron inadvertidos a la perspicaz mirada de Sherlock Holmes, que movió la cabeza sonriendo.
—Al margen de los hechos evidentes de que durante un tiempo ejerció un oficio manual —dijo—, de que toma rapé, es masón, ha estado en China y últimamente ha escrito muchísimo, no soy capaz de deducir nada más.
El señor Jabez Wilson dio un salto en la silla, con el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos clavados en mi compañero.
—En nombre de Dios, ¿cómo ha averiguado todo esto, señor Holmes? —preguntó—. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, que ejercí un oficio manual? Es tan cierto como el Evangelio, puesto que empecé como carpintero en un astillero.
—Sus manos, querido amigo. Su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Usted trabajó con ella, y los músculos se han desarrollado más.
—De acuerdo, pero ¿y el rapé?, ¿y la masonería?
—No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he descubierto esto, especialmente cuando, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con una escuadra y un compás.
—Sí, claro, lo había olvidado. Pero ¿lo de escribir?
—¿Qué otra cosa podría indicar el puño tan lustroso de su manga derecha, mientras que la manga izquierda está rozada en la zona del codo, allí donde se apoya en la mesa?
—¿Y lo de China?
—El pez que luce usted justo encima de la muñeca derecha solo puede haber sido grabado en China. He realizado un pequeño estudio sobre tatuajes e incluso he contribuido a ampliar la bibliografía relativa al tema. Ese recurso de teñir de un rosa delicado las escamas de los peces es peculiar de los chinos. Y, si además veo pender una moneda china de la cadena de su reloj, la cuestión resulta todavía más sencilla.
El señor Jabez Wilson se echó a reír estrepitosamente.
—¡Vaya por Dios! —exclamó—. Al principio creí que había demostrado usted mucho ingenio, pero ya veo que la cosa no tiene, a fin de cuentas, tanto mérito.
—Empiezo a creer, Watson —dijo Holmes—, que cometo un error al dar explicaciones. Ya sabe, «omne ignotum pro magnifico», y mi pobre y pequeña reputación se hundirá si soy tan ingenuo. ¿No encuentra el anuncio, señor Wilson?
—Sí, ya lo tengo —respondió, con un dedo gordo y rojizo plantado en mitad de la columna—. Aquí está. Esto fue el comienzo de todo. Léalo usted mismo, señor.
Cogí el periódico y leí lo siguiente:A LA LIGA DE LOS PELIRROJOS:
Con cargo al legado del difunto Ezekiah Hopkins, de Lebanon, Pensilvania, Estados Unidos, hay ahora otra vacante que da derecho a un miembro de la Liga a un salario de cuatro libras semanales por servicios puramente nominales. Todo pelirrojo sano de cuerpo y alma, y mayor de veintiún años, puede optar al cargo. Presentarse personalmente el lunes, a las once, al señor Duncan Ross, en las oficinas de la Liga, 7 Pope’s Court, Fleet Street.—¿Qué demonios significa esto? —exclamé, tras leer dos veces el extraordinario anuncio.
Holmes se removió en su silla y rió entre dientes, como solía hacer cuando algo le divertía.
—Se sale un poco de lo común, ¿verdad? —dijo—. Y ahora, señor Wilson, comience desde el principio y cuéntenoslo todo acerca de sí mismo, de su familia y de las consecuencias que este anuncio ha tenido en su vida. Ante todo, doctor, tome nota del periódico y de la fecha.
—Es el Morning Chronicle del 27 de abril de 1890.
Hace exactamente dos meses.
—Muy bien. Adelante, señor Wilson.
—Bueno, es exactamente lo que le he contado, señor Holmes —dijo Jabez Wilson, pasándose un pañuelo por la frente—. Tengo una pequeña casa de préstamos en Coburg Square, cerca de la City. No es un negocio importante, y los últimos años solo me ha dado lo justo para subsistir. Antes podía permitirme dos empleados, pero ahora solo uno, y me vería en apuros para pagarle si no fuera porque está dispuesto a trabajar por media paga para aprender el oficio.
—¿Cómo se llama este joven tan bien dispuesto? —preguntó Sherlock Holmes.
—Se llama Vincent Spaulding, y ya no es tan joven. Es difícil decir su edad. No podría desear un empleado más listo, señor Holmes, y sé de sobra que podría mejorar de empleo y ganar el doble de lo que yo puedo pagarle. Pero, al fin y al cabo, si él está satisfecho, ¿por qué habría de meterle yo ideas en la cabeza?
—Sí, ¿por qué iba a hacerlo? Parece usted muy afortunado al tener un empleado por debajo de los precios del mercado. En nuestros tiempos no es una experiencia frecuente entre los patronos. Me temo que su empleado sea tan extraordinario como su anuncio.
—Oh, también tiene sus defectos, claro está —admitió el señor Wilson—. Nunca hubo un tipo más chiflado por la fotografía. Siempre sacando fotos, cuando debería estar cultivando su mente; y después sumergiéndose en el sótano como un conejo en su madriguera, para revelarlas. Este es su principal defecto, pero en conjunto es un buen trabajador. No tiene vicios.
—¿Vive con usted, supongo?
—Sí, señor. Él y una chica de catorce años, que cocina un poco y mantiene limpio el local. No hay más gente en casa porque soy viudo y no tuve hijos. Los tres llevamos una vida tranquila, señor; y, aunque la cosa no dé para más, tenemos un techo sobre nuestras cabezas y pagamos nuestras deudas. Fue el anuncio lo que nos trastornó. Spaulding bajó al despacho hace exactamente ocho semanas, con este mismo periódico en la mano, y me dijo:
»—¡Ojalá Dios me hubiera hecho pelirrojo, señor Wilson!
»—¿Por qué? —le pregunté.
»—Pues porque hay otra vacante en la Liga de los Pelirrojos. Supone una pequeña fortuna para el hombre que la consiga, y tengo entendido que hay más plazas vacantes que candidatos, de modo que los albaceas andan desesperados sin saber qué hacer con el dinero. Solo con que mi cabello quisiera cambiar de color, ahí tendría una oportunidad que me vendría de perlas.
»—Pero ¿de qué se trata? —pregunté.
»Verá, señor Holmes, yo soy un hombre muy hogareño y, como mis negocios vienen a mí en lugar de salir yo a buscarlos, a menudo pasan semanas sin que ponga los pies en la calle. Por esta razón estoy poco al corriente de lo que ocurre en el exterior y siempre me gusta enterarme de alguna novedad.
»—¿Nunca ha oído hablar de la Liga de los Pelirrojos? —me preguntó con los ojos muy abiertos.
»—Nunca.
»—Vaya, me sorprende mucho, porque usted podría optar a una de las vacantes.
»—¿Y qué sacaría con eso?
»—Oh, solo doscientas al año, pero el trabajo es mínimo y no interfiere casi con las otras ocupaciones que uno tenga.
»Ya pueden ustedes imaginar que esto me hizo aguzar el oído, pues el negocio no había ido muy bien los últimos años y un par de cientos de libras adicionales me habrían caído de perlas.
»—Cuéntame todo lo que sepas —le dije.
»—Bueno —dijo él, enseñándome el anuncio—, puede ver por sí mismo que en la Liga hay una vacante, y aquí vienen las señas donde conseguir más información. Por lo que yo sé, la Liga la fundó un millonario de Estados Unidos, Ezekiah Hopkins, un tipo algo excéntrico. Era pelirrojo y sentía gran simpatía por todos los pelirrojos. Cuando murió, se supo que había dejado su enorme fortuna en manos de unos albaceas, con instrucciones de destinar los intereses a proporcionar cómodos empleos a hombres que tuvieran el cabello de este color. Por lo que he oído, la paga es espléndida y el trabajo poco.
»—Pero —le dije— debe haber millones de pelirrojos que aspiren a la plaza.
»—Menos de los que usted cree —respondió—. Mire, la oferta se dirige solo a londinenses y a hombres adultos. El americano empezó en Londres, cuando era joven, y quiso ser generoso con la vieja ciudad. Además, he oído que es inútil presentarse si el cabello es rojo pálido, o rojo oscuro, o de cualquier otro color que no sea un rojo realmente intenso, vivo, llameante. Si usted se presentara, señor Wilson, conseguiría la plaza de inmediato. Pero tal vez no le interese tomarse estas molestias por unos cientos de libras.
»Bien, es un hecho, caballeros, como pueden verlo por sí mismos, que mi cabello es de un rojo intenso, y me pareció que, si había que competir en este aspecto, yo tenía tantas posibilidades como el que más. Vincent Spaulding parecía tan enterado de la cuestión que pensé que podría serme útil, de modo que le ordené echar el cierre a la tienda y venirse conmigo. Le encantó tener un día de fiesta, de modo que dejamos el negocio y nos dirigimos a la dirección que indicaba el anuncio.
»No creo volver a ver en toda mi vida un espectáculo como aquel, señor Holmes. Del norte, del sur, del este y del oeste, todos los hombres que tenían un asomo de color rojo en el cabello habían acudido a la City en respuesta al anuncio. Fleet Street estaba inundada de pelirrojos, y Pope’s Court parecía la carretilla de un vendedor de naranjas. Jamás creí que hubiera en el país tantos pelirrojos. Los había de todas las tonalidades (paja, limón, naranja, ladrillo, setter irlandés, hígado, arcilla), pero, como había dicho Spaulding, no había muchos que tuvieran un auténtico rojo intenso y llameante. Cuando vi aquella multitud de solicitantes, me desanimé y estuve a punto de desistir, pero Spaulding no quiso ni oír hablar de ello. No sé cómo se las compuso, pero tiró de mí, empujó y embistió hasta hacerme atravesar la muchedumbre y subir la escalera que llevaba a la oficina. Había una doble corriente humana: unos subían esperanzados, y otros bajaban decepcionados. Nosotros nos abrimos paso como pudimos y pronto estuvimos dentro.
—Su experiencia ha sido sumamente curiosa y divertida —observó Holmes, mientras su cliente hacía una pausa y se refrescaba la memoria con un buen pellizco de rapé—. Le ruego continúe su interesante relato.
—En la oficina solo había dos sillas de madera y una mesa de despacho, tras la cual se sentaba un hombrecillo con una cabellera aún más roja que la mía. Decía unas palabras a cada candidato y luego se las ingeniaba para encontrar algún defecto que lo descalificara. Por lo visto, conseguir la plaza no era cosa fácil. Sin embargo, cuando llegó nuestro turno, el hombrecillo se mostró más predispuesto hacia mí que hacia ninguno de los otros, y cerró la puerta en cuanto entramos, a fin de intercambiar unas palabras en privado.
»—Este es el señor Jabez Wilson —dijo mi empleado—, y desea ocupar una vacante en la Liga.
»—Y parece admirablemente adecuado para el puesto —respondió el otro—. Cumple todos los requisitos. No recuerdo haber visto nada tan espléndido.
»Dio un paso atrás, ladeó la cabeza y contempló mi cabello hasta que me sentí un poco avergonzado. Después se abalanzó de repente sobre mí, me estrechó la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito.
»—Sería injusto dudar de usted, pero seguro que me disculpará si tomo una precaución obvia —dijo, mientras me agarraba el pelo con ambas manos y tiraba de él hasta hacerme gritar de dolor—. Hay lágrimas en sus ojos —añadió al soltarme—, lo cual indica que todo está en orden. Pero hemos de tener mucho cuidado, porque han intentado ya engañarnos dos veces con pelucas y una con tinte. Podría contarle historias que le harían sentirse asqueado de la condición humana.
»Se acercó a la ventana, y gritó por ella, con toda la fuerza de sus pulmones, que la vacante estaba cubierta. Desde abajo nos llegó un gemido de desilusión, y la multitud se dispersó, hasta que no quedó una sola cabeza pelirroja a la vista, excepto la mía y la del hombrecillo, que resultó ser el gerente.
»—Me llamo Duncan Ross —nos dijo—, y soy uno de los pensionistas que se benefician del legado de nuestro noble benefactor. ¿Está usted casado, señor Wilson? ¿Tiene familia?
»Le respondí que no.
»Al instante apareció en su rostro una expresión compungida.
»—¡Válgame Dios! —exclamó muy serio—. Esto sí que es grave. Lamento oírselo decir. El legado tiene lógicamente la finalidad de propagar a los pelirrojos y no solo de mantenerlos. Es una verdadera lástima que esté usted soltero.
»Se me encogió el ánimo al oír esto, señor Holmes, pues pensé que a fin de cuentas no iba a conseguir la plaza, pero, tras reflexionar unos instantes, el señor Ross dijo que no importaba.
»—En el caso de otro —manifestó—, ese inconveniente podía ser fatal, pero creo que debemos ser un poco flexibles cuando se trata de un hombre con un cabello como el suyo. ¿Cuándo podrá hacerse cargo de sus nuevas obligaciones?
»—Bueno, hay una pequeña dificultad, porque yo ya regento un negocio.
»—¡Oh, no se preocupe por eso, señor Wilson! —dijo Vincent Spaulding—. Yo puedo ocuparme de él en su lugar.
»—¿Cuál sería el horario? —pregunté.
»—De diez a dos.
»Ahora bien, el negocio del prestamista se realiza a última hora de la tarde, especialmente los jueves y los viernes, justo antes de la paga, por lo que me venía de perlas ganar algo por las mañanas. Además, yo sabía que mi empleado era competente y cuidaría bien del negocio.
»—Me va bien —dije—. ¿Y la paga?
»—Cuatro libras a la semana.
»—¿Y el trabajo?
»—Puramente nominal.
»—¿Qué entiende usted por puramente nominal?
»—Bueno, tiene que estar en la oficina, o al menos en el edificio. Si sale, pierde irremisiblemente el puesto. El testamento es muy claro en este punto. Si se ausenta de la oficina durante el horario de trabajo, incumple usted el contrato.
»—Solo son cuatro horas al día, y no pienso salir para nada.
»—No valdría ninguna excusa —insistió el señor Duncan Ross—. Ni enfermedades, ni negocios, ni nada de nada. Tiene que estar usted aquí o pierde el empleo.
»—¿Y en qué consiste el trabajo?
»—Consiste en copiar la Enciclopedia británica. Tiene el primer volumen en esta estantería. Debe traer la tinta, las plumas y el papel, y nosotros le proporcionamos esta mesa y esta silla. ¿Puede empezar mañana?
»—Desde luego —respondí.
»—Entonces, buenos días, señor Jabez Wilson, y permítame felicitarle otra vez por el importante cargo que ha tenido la suerte de conseguir.
»Me despidió con un gesto, y yo volví a casa con mi empleado, sin saber apenas qué hacer ni qué decir, tan contento estaba por mi buena fortuna.
»Pasé todo el día pensando en el asunto, y por la noche estaba de nuevo deprimido, pues me había convencido de que se trataba de un gran fraude o engaño, aunque no acertaba a imaginar cuál podía ser el objetivo. Parecía absolutamente increíble que alguien hiciera semejante testamento, o que pagaran aquella cantidad de dinero por algo tan simple como copiar la Enciclopedia británica. Vincent Spaulding hizo cuanto pudo para animarme, pero a la hora de acostarme yo había decidido dejar correr el asunto. No obstante, por la mañana determiné ir a echar un vistazo de todos modos. Así pues, compré una botella de tinta de un penique y, provisto de una pluma y de siete folios de papel, me encaminé hacia Pope’s Court.
»Para mi sorpresa y alegría, todo estaba conforme a lo acordado. Me habían preparado la mesa, y el señor Duncan Ross estaba allí para comprobar que me ponía al trabajo. Me indicó que empezara por la letra “a” y me dejó solo, pero venía de vez en cuando para comprobar que no me faltaba nada. A las dos me despidió, me felicitó por lo mucho que llevaba escrito y cerró tras de mí la puerta de la oficina.
»Todo siguió así día tras día, señor Holmes, y el sábado vino el gerente y me largó cuatro soberanos de oro por el trabajo de la semana. Lo mismo ocurrió la semana siguiente, y lo mismo la otra. Todas las mañanas yo estaba allí a las diez, y todos los mediodías me marchaba a las dos. Gradualmente el señor Duncan Ross empezó a venir solo una vez cada mañana, y, transcurrido un tiempo, dejó de venir por completo. Sin embargo, nunca me atreví, claro está, a abandonar la habitación ni un instante, pues no sabía cuándo podía aparecer él, y el empleo era tan bueno, y me venía tan bien, que no quería arriesgarme a perderlo.
»Así transcurrieron ocho semanas, y había copiado todo lo referente a Abadía y América y Armadura y Arquitectura y Ática, y esperaba llegar pronto a la B si me aplicaba. Había gastado algún dinero en papel y había llenado casi un estante con mis escritos. Y entonces, de repente, todo terminó.
—¿Todo terminó?
—Sí, señor. Y esta misma mañana. Fui a trabajar a las diez, como de costumbre, pero la puerta estaba cerrada con llave, y, clavado en medio del panel con una chincheta, había este cartelito. Aquí lo tiene, puede leerlo por sí mismo.
Nos mostró una cartulina blanca, del tamaño aproximado de una cuartilla. Decía lo siguiente:LA LIGA DE LOS PELIRROJOS
SE HA DISUELTO.
9 DE OCTUBRE, 1890.Sherlock Holmes y yo examinamos ese conciso anuncio y el rostro desolado que había detrás, hasta que el aspecto cómico del asunto se impuso a cualquier otra consideración y prorrumpimos ambos en una estruendosa carcajada.
—No veo qué tiene esto de divertido —exclamó nuestro cliente, sonrojándose hasta las raíces de su llameante cabello—. Si no pueden hacer algo mejor que reírse de mí, puedo ir a otra parte.
—No, no —exclamó Sherlock Holmes, haciéndole sentar de nuevo en la silla de la que se había levantado a medias—. No me perdería su caso por nada del mundo, de veras. Es refrescantemente insólito. Pero hay en él, si me permite decirlo, algunos aspectos graciosos. Cuéntenos, por favor, qué hizo usted después de encontrar la nota en la puerta.
—Quedé anonadado, señor. No sabía qué hacer. Entonces pregunté en las oficinas de alrededor, pero nadie parecía saber nada. Por último, me dirigí al administrador, un contable que vive en la planta baja, y le pregunté si podía decirme qué había pasado con la Liga de los Pelirrojos. Me dijo que nunca había oído mencionar tal Liga. Entonces le pregunté por el señor Duncan Ross. Respondió que era la primera vez que oía este nombre.
»—El caballero del número 4 —insistí.
»—¡Ah! ¿El pelirrojo?
»—Sí.
»—Bueno —me dijo—, se llama William Morris. Es abogado y estaba utilizando mi habitación de forma provisional, hasta tener a punto su nuevo despacho. Se fue ayer.
»—¿Dónde puedo dar con él?
»—Pues en su nuevo despacho. Me dio esta dirección… Aquí está. Sí, el 17 de King Edward Street, cerca de Saint Paul’s.
»Me dirigí hacia allí enseguida, señor Holmes, pero al llegar me encontré con una fábrica de rodilleras, y allí nadie había oído hablar de un señor William Morris ni de un señor Duncan Ross.
—¿Y qué hizo usted entonces? —preguntó Holmes.
—Volví a mi casa de Saxe-Coburg Square y le pedí consejo a mi empleado. Pero no pudo ayudarme. Se limitó a decir que, si esperaba, recibiría noticias por correo. Pero esto a mí no me bastaba, señor Holmes. No quería perder un empleo tan bueno sin luchar. Y, como había oído decir que usted tenía la gentileza de aconsejar a la pobre gente que lo necesitaba, he venido a verle.
—Y ha obrado usted muy sabiamente —dijo Holmes—. Su caso es absolutamente insólito y me encantará investigarlo. Por lo que usted me ha contado, pueden estar en juego cosas más graves de lo que parece a primera vista.
—¡Y tan graves! —exclamó el señor Jabez Wilson—. ¡Como que he perdido cuatro libras a la semana!
—En lo que a usted personalmente le concierne —observó Holmes—, no veo que tenga motivos de queja contra esta extraordinaria Liga. Muy al contrario. Tal como yo lo entiendo, es usted treinta libras más rico ahora que antes, para no mencionar los detallados conocimientos que ha adquirido sobre temas que comienzan con la letra “a”. Usted no ha perdido nada con esa gente.
—No, señor. Pero me gustaría averiguar algo acerca de ellos, y sobre quiénes son y sobre qué se proponían con esta broma, si se trata de una broma, a mi costa. A ellos la jugarreta les ha salido cara, les ha costado treinta y dos libras.
—Procuraremos aclararle estos puntos. Pero antes, unas preguntas, señor Wilson. En primer lugar, el empleado que le enseñó el anuncio ¿cuánto tiempo llevaba con usted?
—Entonces, cerca de un mes.
—¿Cómo llegó a su negocio?
—En respuesta a un anuncio.
—¿Fue el único aspirante?
—No, hubo una docena.
—¿Por qué lo eligió a él?
—Porque tenía experiencia y salía barato.
—De hecho, a medio sueldo.
—Sí.
—¿Qué aspecto tiene el tal Vincent Spaulding?
—Bajo, fornido, de gestos vivos, barbilampiño aunque no tendrá menos de treinta años, con una mancha blanca de ácido en la frente.
Holmes se incorporó en su asiento, muy excitado.
—Es lo que yo pensaba —dijo—. ¿Se ha fijado en si tiene las orejas perforadas para llevar pendientes?
—Sí, señor. Me contó que se las había perforado una gitana cuando era un chaval.
—¡Hum! —murmuró Holmes, sumergiéndose de nuevo en sus cavilaciones—. ¿Y sigue todavía con usted?
—Oh, sí, señor. Acabo de dejarle en casa.
—¿Y ha atendido bien el negocio durante su ausencia?
—No tengo la menor queja, señor. Nunca hay mucho trabajo por las mañanas.
—Eso es todo, señor Wilson. Me complacerá darle mis opiniones en el plazo de uno o dos días. Hoy es sábado, y espero que el lunes hayamos llegado a una conclusión.
»Bien, Watson —dijo Holmes, cuando nuestro visitante se hubo marchado—, ¿qué saca en limpio de todo esto?
—Nada —contesté con franqueza—. Es un asunto de lo más misterioso.
—Por regla general —dijo Holmes—, cuanto más rara es una cosa, menos misteriosa resulta. Son los delitos corrientes, que carecen de rasgos característicos, los realmente complicados, del mismo modo que un rostro vulgar resulta más difícil de identificar. Pero tengo que ocuparme enseguida de este asunto.
—¿Y qué va a hacer? —inquirí.
—Fumar —me respondió—. Es un problema de tres pipas, y le ruego que no me hable durante cincuenta minutos.
Se acurrucó en su sillón, con las flacas rodillas pegadas a la nariz aguileña, y así se quedó, con los ojos cerrados y la pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de un pájaro exótico. Había llegado a la conclusión de que se había dormido y empezaba yo mismo a dar cabezadas, cuando, de pronto, se levantó de un salto de su asiento, con el gesto del hombre que ha tomado una decisión, y dejó la pipa en la repisa de la chimenea.
—Esta tarde toca Sarasate en Saint James’s Hall —comentó—. ¿Qué le parece, Watson? ¿Podrán sus pacientes prescindir de usted unas pocas horas?
—Hoy no tengo nada que hacer. Mi trabajo nunca es demasiado absorbente.
—Pues póngase el sombrero y venga conmigo. Antes pasaré por la City, y podemos comer algo por el camino. He visto que hay mucha música alemana en el programa, y me gusta más que la italiana o la francesa. Es introspectiva y me va mejor para concentrarme. ¡En marcha!
Fuimos en metro hasta Aldersgate, y un breve paseo nos llevó hasta Saxe-Coburg Square, escenario de la curiosa historia que habíamos escuchado aquella mañana. Era una placita pequeña de gente venida a menos, con cuatro hileras de deslucidas casas de ladrillo, de dos pisos, que rodeaban un jardincillo vallado, donde un césped de hierbajos sin cuidar y unas marchitas matas de laurel luchaban denodadamente contra una atmósfera hostil y cargada de humo. Sobre una tienda de la esquina, tres bolas doradas y un letrero marrón, con Jabez en letras blancas, anunciaba el lugar donde nuestro cliente pelirrojo llevaba a cabo sus negocios. Sherlock Holmes se detuvo ante la casa y la examinó atentamente, con la cabeza ladeada y los ojos brillándole entre los párpados entornados. Después anduvo despacio calle arriba, y luego calle abajo hasta la esquina, sin dejar de observar las casas. Por último, regresó a la tienda del prestamista y, tras dar dos o tres fuertes golpes en el suelo con el bastón, llamó a la puerta. Abrió en el acto un joven, que tenía aspecto espabilado y parecía recién afeitado, y le invitó a entrar.
—Gracias —dijo Holmes—, solo quería preguntar cómo se va desde aquí hasta el Strand.
—Tercera a la derecha, cuarta a la izquierda respondió en el acto el empleado, cerrando la puerta.
—Un tipo listo —comentó Holmes mientras nos alejábamos—. A mi juicio, es el cuarto entre los hombres más listos de Londres, y en cuanto a audacia sin duda puede aspirar al tercer puesto. Yo ya sabía algo acerca de él.
—Es evidente —dije— que el empleado del señor Wilson desempeña un papel importante en el misterio de la Liga de los Pelirrojos. Estoy seguro de que usted solo le ha preguntado la dirección para poder verle.
—No a él.
—Entonces ¿qué?
—Las rodilleras de sus pantalones.
—¿Y qué ha visto?
—Lo que esperaba ver.
—¿Por qué dio antes unos golpes en la acera?
—Mi querido doctor, es el momento de observar, no de hablar. Somos espías en territorio enemigo. Ya sabemos algo de Saxe-Coburg Square. Exploremos la zona que hay detrás.
La calle en la que nos encontramos al volver la esquina de la recóndita Saxe-Coburg Square ofrecía un contraste tan grande con esta última como el anverso de un cuadro con su reverso. Era una de las arterias principales por las que discurre el tráfico de la City hacia el norte y hacia el oeste. La calzada estaba invadida por la inmensa corriente de tráfico comercial que fluía en ambas direcciones, en una doble marea, y el hormigueo de apresurados peatones ennegrecía las aceras. Al contemplar la hilera de tiendas elegantes y de lujosos edificios de oficinas, nadie habría imaginado que lindaba por detrás con la oscura y solitaria plazoleta que acabábamos de abandonar.
—Veamos —dijo Holmes, parándose en la esquina y mirando la hilera de edificios—. Me gustaría recordar solo el orden de las casas que hay aquí. Una de mis aficiones es conocer Londres al dedillo. Aquí está el estanco de Morlimer, el quiosco de periódicos, la sucursal Coburg del City and Suburban Bank, el restaurante vegetariano y el almacén de carruajes McFarlane. Esto nos lleva directamente a la otra manzana. Y ahora, doctor, hemos terminado nuestro trabajo y ha llegado el momento de un poco de diversión. Un bocadillo, un café, y directos al mundo del violín, donde todo es dulzura, delicadeza y armonía, y donde no hay clientes pelirrojos que nos fastidien con sus acertijos.
Mi amigo era un entusiasta de la música; no solo un intérprete muy dotado, sino también un compositor fuera de lo común. En la butaca de platea, pasó toda la velada inmerso en la más completa felicidad, tamborileando con sus largos y delgados dedos al compás de la música, mientras su suave sonrisa y sus ojos lánguidos y soñadores eran lo opuesto a los que se podrían concebir en Holmes el sabueso, Holmes el implacable, Holmes el astuto e infalible enemigo del crimen. En su singular carácter se imponía alternativamente una naturaleza dual, y he pensado muchas veces que su extremada precisión y su gran ingenio representaban una reacción contra el talante poético y contemplativo que en ocasiones predominaba en él. Estas alternancias de carácter le llevaban de una languidez exagerada a una energía devoradora, y, como yo bien sabía, Holmes no era nunca tan formidable como tras pasar días enteros haraganeando en su sillón, entre sus improvisaciones al violín y sus libros antiguos. Entonces se apoderaba repentinamente de él el instinto de la caza, y sus portentosas dotes deductivas se elevaban al nivel de la intuición, hasta tal punto que quienes no estaban familiarizados con sus métodos lo miraban asombrados, como a un hombre que poseyera conocimientos negados a los demás mortales. Cuando aquella tarde le vi tan absorto en la música de Saint James’s Hall, presentí que se avecinaban malos momentos para aquellos a los que se había propuesto dar caza.
—Usted querrá irse a su casa, ¿verdad, doctor? —me dijo cuando salimos.
—Sí, será lo mejor.
—Y yo tengo que hacer algo que me llevará unas horas. Este asunto de Coburg Square es grave.
—¿Por qué es grave?
—Se está tramando un delito importante. Tengo buenas razones para creer que llegaremos a tiempo para evitarlo, pero que hoy sea sábado complica la situación. Esta noche necesitaría su ayuda.
—¿A qué hora?
—A las diez bastaría.
—Estaré en Baker Street a las diez.
—Muy bien. Y algo más, doctor. La situación puede entrañar un pequeño riesgo, y le agradeceré que se meta su revólver del ejército en el bolsillo.
Se despidió con un gesto, giró sobre sus talones y desapareció en un instante entre la multitud.
No me considero más torpe que mis semejantes, y sin embargo siempre me oprimía, en mis tratos con Holmes, cierta sensación de estupidez. En este caso, yo había oído lo mismo que él había oído, y había visto lo mismo que él había visto, y ahora se deducía de sus palabras que él no solo veía con claridad lo ocurrido, sino incluso lo que iba a ocurrir, mientras que para mí todo el asunto seguía confuso y disparatado. En el camino hacia mi casa de Kensington, estuve pensando en todo esto, desde la extraordinaria historia del pelirrojo copiador de la enciclopedia, hasta la visita a Saxe-Coburg Square y la advertencia de un posible peligro con que Holmes se había despedido de mí. ¿En qué consistía aquella expedición nocturna, y por qué tenía yo que ir armado? ¿Adónde iríamos y a hacer qué? Holmes me había dado a entender que el empleado barbilampiño era un tipo de cuidado, un hombre que desempeñaba un papel importante. Traté de desentrañar el misterio, pero me di, desesperado, por vencido, y decidí no pensar más en ello hasta que la noche aportara una explicación.
Eran las nueve y cuarto cuando salí de casa y me puse en camino, a través del parque y por Oxford Street, hasta Baker Street. Había dos coches de punto ante la puerta y, al entrar en el vestíbulo, oí rumor de voces en el piso de arriba. En su habitación, encontré a Holmes en animada charla con dos individuos, en uno de los cuales reconocí a Peter Jones, agente de policía. El otro era un hombre delgado, alto, de cara triste, con un sombrero lustroso y una levita abrumadoramente respetable.
—¡Ajá, nuestro equipo está completo! —dijo Holmes, mientras se abrochaba el chaquetón de marinero y cogía del perchero su pesado látigo de caza—. Watson, creo que usted ya conoce al señor Jones, de Scotland Yard. Permítame que le presente al señor Merryweather, que será nuestro compañero en la aventura de esta noche.
—Como ve, doctor —dijo Jones con su habitual afectación—, volvemos a cazar otra vez por parejas. Su amigo aquí presente es un hombre extraordinario para levantar la pieza. Solo necesita que un perro viejo le ayude a perseguirla.
—Espero que al final no resulte que tal pieza no existe —observó el señor Merryweather en tono pesimista.
—Puede usted depositar mucha confianza en el señor Holmes, caballero —dijo el policía con petulancia—. Tiene sus propios métodos, que son, en mi opinión, demasiado teóricos y fantasiosos, pero no puede negársele madera de detective. No exagero al decir que en una o dos ocasiones, como en el caso del asesinato de Sholto y el tesoro de Agra, ha estado más acertado que la propia policía.
—Bien. Si usted lo dice, señor Jones, yo lo doy por bueno —concedió el desconocido con deferencia—. Sin embargo, confieso que echo de menos mi partida de bridge. En veintiséis años, es la primera noche de sábado en que me la pierdo.
—Creo que comprobará —dijo Sherlock Holmes— que esta noche se juega usted mucho más de lo que se ha jugado a lo largo de toda su vida, y que la partida es más apasionante. Para usted, señor Merryweather, la apuesta es de unas treinta mil libras; y para usted, Jones, consiste en el hombre al que estaba ansioso por echar el guante.
—Se refiere a John Clay, asesino, ladrón, falsificador y estafador. Es un hombre joven, señor Merryweather, pero ocupa un primerísimo lugar en su profesión, y me gustaría más ponerle las esposas a él que a cualquier otro criminal de Londres. Un hombre notable el tal Clay. Su abuelo era un duque de sangre real, y él ha estudiado en Eton y en Oxford. Su cerebro es tan ágil como sus dedos, y, aunque encontramos a cada momento huellas de su paso, nunca sabemos dónde encontrarle. Una semana revienta una caja fuerte en Escocia y a la siguiente recauda dinero para construir un orfanato en Cornualles. Llevo años tras su pista y aún no he logrado ponerle la vista encima.
—Espero tener el placer de presentárselo esta noche —dijo Sherlock Holmes—. También yo he tenido un par de problemillas con el señor John Clay, y estoy de acuerdo con usted en que ocupa un primerísimo lugar dentro de su profesión. Pero son ya más de las diez y debemos ponernos en marcha. Si ustedes dos suben al primer coche, Watson y yo les seguiremos en el segundo.
Sherlock Holmes no se mostró muy comunicativo durante el largo trayecto. Arrellanado en su asiento, estuvo tarareando las melodías que había oído aquella tarde. Recorrimos al trote un interminable laberinto de calles iluminadas por farolas de gas y desembocamos en Farrington Street.
—Ya estamos cerca del final —observó mi amigo—. Ese Merryweather es director de banco y el asunto le concierne personalmente. Y me ha parecido conveniente que también nos acompañara Jones. Aunque es un completo inepto en su profesión, no es un mal tipo. Tiene una innegable virtud. Es valiente como un bulldog y tan tenaz como una langosta cuando cierra sus pinzas sobre alguien. Ya hemos llegado, y ellos nos están esperando.
Nos encontrábamos en la misma calle concurrida donde habíamos estado por la mañana. Despedimos nuestros coches, y, guiados por el señor Merryweather, recorrimos un estrecho pasadizo y traspusimos una puerta lateral, que él nos abrió. Tras ella había un angosto corredor, que terminaba en una maciza puerta de hierro. También esta fue abierta, y nos encontramos ante un tramo de empinados peldaños de piedra que descendían hasta otra puerta formidable. El señor Merryweather se detuvo para encender una linterna. Nos condujo después a lo largo de un oscuro pasadizo que olía a tierra, y por último, tras abrir una tercera puerta, nos introdujo en un enorme sótano, atestado de grandes cajas.
—Esto no es muy vulnerable desde arriba —observó Holmes, levantando la linterna y mirando a su alrededor.
—Ni desde abajo —dijo el señor Merryweather, mientras golpeaba con el bastón las losas que pavimentaban el suelo—. Pero ¡válgame Dios! ¡Esto suena a hueco! —exclamó, mirándonos sorprendido.
—¡Le agradeceré que no arme tanto alboroto! —le reconvino Holmes con severidad—. Acaba de poner en peligro el éxito de nuestra expedición. ¿Puedo rogarle que tenga la gentileza de sentarse en una de esas cajas y estarse quieto?
El solemne señor Merryweather se sentó en un cajón de embalaje, con una expresión profundamente ofendida en el rostro, mientras Holmes se arrodillaba en el suelo y, provisto de la linterna y de una lupa, empezaba a examinar con atención las rendijas que se abrían entre las losas. Le bastaron unos pocos segundos, porque enseguida se levantó satisfecho y volvió a meterse la lupa en el bolsillo.
—Tenemos al menos una hora por delante —observó—, porque no pueden hacer nada hasta que el bueno de nuestro prestamista se haya ido a la cama. Entonces no perderán un minuto, pues cuanto antes concluyan su trabajo, de más tiempo dispondrán para la huida. Como sin duda habrá usted adivinado, doctor, nos hallamos en el sótano de la sucursal que tiene en la City uno de los principales bancos de Londres. El señor Merryweather es el presidente del consejo, y él le explicará que existen buenas razones para que los delincuentes más audaces de Londres estén en estos momentos vivamente interesados en este sótano.
—Es nuestro oro francés —susurró el presidente del consejo—. Hemos tenido varios avisos de que podían intentar apoderarse de él.
—¿Su oro francés?
—Sí. Hace unos meses tuvimos oportunidad de reforzar nuestras reservas y, con tal propósito, recibimos en préstamo treinta mil napoleones del Banco de Francia. Se ha sabido que no hemos tenido ocasión de desempaquetar el dinero y que está todavía en nuestro sótano. El cajón donde estoy sentado contiene dos mil napoleones, protegidos por láminas de plomo. En estos momentos nuestras reservas en oro son mucho mayores que las que suelen guardarse en una sola sucursal, y los directores han manifestado sus temores al respecto.
—Perfectamente justificables —observó Holmes—. Y ahora ha llegado el momento de establecer nuestros pequeños planes. Calculo que las cosas se pondrán en marcha dentro de una hora. Entretanto, señor Merryweather, será mejor cerrar la pantalla de esa linterna.
—¿Y quedarnos a oscuras?
—Me temo que sí. Había traído una baraja y pensaba que, dado que somos cuatro, podría usted disfrutar a fin de cuentas de su partida. Pero veo que los preparativos del enemigo están tan avanzados que no podemos arriesgarnos a tener luz. Y, en primer lugar, debemos escoger nuestras posiciones. Son hombres muy audaces y, aunque les pillemos en desventaja, pueden hacernos daño si no vamos con cuidado. Yo me situaré detrás de esta caja, y ustedes escóndanse detrás de aquellas. Después, cuando yo los enfoque con la linterna, rodéenlos enseguida. Y si disparan, Watson, no tenga reparos en abatirlos a balazos.
Coloqué mi revólver, amartillado, sobre el cajón de madera tras el cual me había agazapado. Holmes cerró la pantalla de su linterna y nos sumió en la negra oscuridad, la oscuridad más absoluta que yo había experimentado jamás. Solo el olor del metal recalentado nos aseguraba que la luz seguía allí, pronta a brillar cuando llegara el momento. Para mí, con los nervios crispados por la espera, había algo deprimente y opresivo en las súbitas tinieblas y en el aire frío y húmedo del sótano.
—Solo tienen un camino para escapar —susurró Holmes—. Retroceder, a través de la casa, hasta Saxe-Coburg Square. Supongo que ha hecho usted lo que le pedí, ¿verdad, Jones?
—Tengo apostados a un inspector y dos agentes ante la puerta principal.
—En tal caso, hemos tapado todos los agujeros. Y ahora solo resta guardar silencio y esperar.
¡Qué despacio transcurrió el tiempo! Más adelante, al comparar notas, resultó que solo había sido una hora y cuarto, pero a mí me parecía que había pasado la noche entera y que estaba ya a punto de amanecer. Tenía las extremidades doloridas y agarrotadas, pues no me atrevía a cambiar de posición, pero mis nervios habían alcanzado el límite extremo de tensión, y mi oído se había agudizado hasta tal punto que, no solo oía la suave respiración de mis compañeros, sino que era capaz de distinguir el tono más pesado y ruidoso de las inspiraciones del corpulento Jones de la nota frágil y fatigosa del presidente del consejo. Desde mi posición, podía mirar por encima del cajón el suelo del sótano. De pronto mis ojos captaron un destello de luz.
Al principio no fue más que una chispita en el pavimento de piedra. Después se fue alargando hasta convertirse en una línea amarilla, y después, sin que mediara aviso y sin el menor sonido, pareció abrirse una hendidura y asomó una mano, una mano blanca, casi femenina, que palpó a su alrededor en la pequeña zona de luz. Durante un minuto o más la mano, con sus dedos inquietos, siguió sobresaliendo del suelo. Después se retiró tan de repente como había aparecido, y todo volvió a quedar en la oscuridad, salvo aquel débil resplandor que indicaba un resquicio entre las losas.
Sin embargo, la desaparición fue solo momentánea. Con un chasquido, una de las losas de piedra blanca se levantó por un lado y dejó una abertura cuadrada de la que brotaba la luz de una linterna. Por ella asomó un rostro juvenil y barbilampiño, que miró atentamente a su alrededor, y luego, con una mano a cada lado del boquete, se izó primero hasta los hombros y después hasta la cintura, para apoyar al fin una rodilla en el borde. Un instante más tarde estaba de pie junto al agujero y ayudaba a subir a un compañero, bajo y delgado como él, con el rostro pálido y una mata de cabello de color rojo intenso.
—Todo está tranquilo —susurró el primero—. ¿Llevas el escoplo y los sacos? ¡Maldita sea! ¡Salta, Archie, salta, yo ya me las compondré!
Sherlock Holmes se había abalanzado sobre el intruso y lo había agarrado por el cuello de la chaqueta. El otro individuo se dejó caer por el agujero y pude oír el ruido de la tela rasgada al aferrarle Jones por la ropa. La luz centelleó en el cañón de un revólver, pero el látigo de Holmes cayó sobre la muñeca del individuo que lo empuñaba, y el arma rebotó con un chasquido metálico sobre el suelo de piedra.
—Es inútil, John Clay —dijo Holmes, con suavidad—. No tiene la menor posibilidad.
—Ya lo veo —respondió el otro con total frialdad—. Espero que mi compañero esté a salvo, aunque se hayan quedado con los faldones de su levita.
—Hay tres hombres esperándole en la puerta de la calle —dijo Holmes.
—¡Vaya! ¡No ha descuidado usted un solo detalle! Debo felicitarle.
—Y yo a usted. La idea de los pelirrojos fue de lo más original y eficaz.
—No tardará usted mucho en volver a ver a su amigo —les interrumpió Jones—. Es más rápido que yo descolgándose por agujeros. Extienda las manos para que le ponga las esposas.
—Le ruego que no me toque con sus sucias manos —dijo nuestro prisionero, mientras las esposas se cerraban en torno a sus muñecas—. Tal vez ignore que por mis venas corre sangre real. Y cuando se dirija a mí tenga la gentileza de llamarme «señor» y pedirme las cosas «por favor».
—De acuerdo —dijo Jones, mirándolo con una sonrisa socarrona—. ¿Tendría el señor la gentileza de subir, por favor, arriba, para que cojamos un coche que lleve a Su Alteza a la comisaría?
—Así está mejor —dijo John Clay, sin perder la calma.
Nos saludó a los tres con una reverencia y salió tranquilamente, custodiado por el policía.
—La verdad, señor Holmes —dijo el señor Merryweather, mientras salíamos tras ellos del sótano—, no sé cómo podrá el banco agradecerle ni recompensarle por lo que ha hecho. No cabe duda de que ha adivinado y frustrado uno de los intentos de robo a un banco más audaces de los que haya noticia.
—Yo tenía un par de cuentas pendientes con el señor John Clay —dijo Holmes—. He incurrido en unos pequeños gastos para resolver el caso y espero que el banco me los rembolse, pero, aparte de esto, me considero bien pagado con haber disfrutado de una experiencia tan extraordinaria y con haber oído la increíble historia de la Liga de los Pelirrojos.
—Ya ve, Watson —me explicó Holmes a altas horas de la madrugada, sentados ante dos whiskies con soda en Baker Street—, desde un principio era evidente que el único objetivo posible de esta fantástica patraña del anuncio de la Liga y de copiar la Enciclopedia británica era quitar de en medio durante unas horas al día a nuestro no demasiado espabilado prestamista. Fue una curiosa manera de conseguirlo, pero sería difícil imaginar otra mejor. Sin duda la idea se la sugirió al ingenioso Clay el color del cabello de su cómplice. Cuatro libras a la semana era un cebo seguro para atraer al prestamista, ¿y qué significaban para ellos, metidos en una jugada de miles? Publican el anuncio, uno de los granujas alquila temporalmente la oficina, el otro incita al hombre a solicitar la plaza, y entre los dos se aseguran de que estará ausente todas las mañanas. En cuanto oí que el dependiente aceptaba trabajar por la mitad de sueldo, comprendí que debía de tener una razón muy poderosa para ocupar el empleo.
—Pero ¿cómo pudo adivinar cuál era el motivo?
—Si hubiera habido mujeres en la casa, habría sospechado que se trataba de una intriga más vulgar. Pero esto queda descartado. El negocio del prestamista era modesto, y no había nada en su casa que justificara unos preparativos tan elaborados y unos gastos como los que hicieron. Debía tratarse, pues, de algo externo a la casa. ¿Qué podía ser? Pensé en la afición del empleado a la fotografía y en su costumbre de desaparecer en el sótano. ¡El sótano! Ahí estaba el extremo del enmarañado ovillo. Entonces hice algunas averiguaciones acerca del misterioso empleado y descubrí que me enfrentaba a uno de los delincuentes más fríos y audaces de Londres. Algo estaba haciendo en el sótano…, algo que requería varias horas al día durante meses. Una vez más, ¿qué podía ser? Solo se me ocurrió que estaba excavando un túnel hacia otro edificio.
»Hasta aquí había llegado cuando visitamos el escenario de los hechos. Le sorprendió, Watson, verme golpear el pavimento con el bastón. Quería comprobar si el sótano se prolongaba hacia delante o hacia atrás de la casa. No era hacia delante. Llamé entonces a la puerta y, como esperaba, abrió el empleado. Habíamos tenido alguna escaramuza, pero no nos habíamos visto nunca. Apenas le miré la cara. Eran sus rodillas lo que quería ver. Supongo que advertiría usted lo sucios, gastados y arrugados que estaban los pantalones en este punto. Revelaban horas y horas excavando. Solo restaba por averiguar con qué objetivo excavaba. Di la vuelta a la esquina, vi que el City and Suburban Bank quedaba a la espalda de la tienda del prestamista y supe que había resuelto el enigma. Cuando usted volvió a casa, después del concierto, yo hice una visita a Scotland Yard y al presidente del consejo del banco, con los resultados que ha podido ver.
—¿Y cómo averiguó que darían el golpe esta noche?
—Bueno, que cerraran la oficina de la Liga indicaba que ya no les molestaba la presencia del señor Jabez Wilson. En otras palabras, que ya habían terminado el túnel. Y era esencial utilizarlo enseguida, antes de que lo descubrieran o de que el oro fuera trasladado a otro lugar. El sábado era el mejor día, pues les dejaba otros dos para escapar. Por todas estas razones, yo esperaba que comparecieran esta misma noche.
—¡Un razonamiento perfecto! —exclamé, sin ocultar mi admiración—. Una cadena tan larga y no falla ni uno solo de los eslabones.
—Me salvó del aburrimiento —respondió Holmes con un bostezo—. Pero, alàs, ya lo siento abatirse de nuevo sobre mí. Mi vida se consume en un prolongado esfuerzo para escapar a las vulgaridades de la existencia. Y esos problemillas me ayudan a conseguirlo.
—Y es usted un benefactor de la humanidad —dije.
Holmes se encogió de hombros.
—Bien, tal vez, a fin de cuentas, sea de cierta utilidad —observó—. «L’homme c’est rien, l’oeuvre c’est tout» [“El hombre no es nada, el trabajo lo es todo”], como le escribió Gustave Flaubert a George Sand.
3. Cordero asado - Roald Dahl
Roald Dahl (1916 - 1990) fue un popular escritor británico, reconocido por sus obras infantiles Matilda y Charlie y la fábrica de chocolates.
Aunque se ha destacado como autor de historias dirigidas a un público infantil y juvenil, escribió muchos relatos para adultos. De hecho, "Cordero asado" fue adaptado por Alfred Hitchcook para la televisión.
El cuento convierte al lector en cómplice de la protagonista, que resulta tener mucho más temple de lo esperado. Así, la historia juega con el suspenso, además de que le da una vuelta al tópico de la mujer inocente y dependiente que parece mostrar al principio.
La habitación estaba limpia y acogedora, las cortinas corridas, las dos lámparas de mesa encendidas, la suya y la de la silla vacía, frente a ella. Detrás, en el aparador, dos vasos altos de Whiskey. Cubos de hielo en un recipiente.
Mary Maloney estaba esperando a que su marido volviera del trabajo.
De vez en cuando echaba una mirada al reloj, pero sin preocupación, simplemente para complacerse de que cada minuto que pasaba acercaba el momento de su llegada. Tenía un aire sonriente y optimista. Su cabeza se inclinaba hacia la costura con entera tranquilidad. Su piel —estaba en el sexto mes del embarazo— había adquirido un maravilloso brillo, los labios suaves y los ojos, de mirada serena, parecían más grandes y oscuros que antes.
Cuando el reloj marcaba las cinco menos diez, empezó a escuchar, y pocos minutos más tarde, puntual como siempre, oyó rodar los neumáticos sobre la grava y cerrarse la puerta del coche, los pasos que se acercaban, la llave dando vueltas en la cerradura.
Dejó a un lado la costura, se levantó y fue a su encuentro para darle un beso en cuanto entrara.
—¡Hola, querido! —dijo ella.
—¡Hola! —contestó él.
Ella le colgó el abrigo en el armario. Luego volvió y preparó las bebidas, una fuerte para él y otra más floja para ella; después se sentó de nuevo con la costura y su marido enfrente con el alto vaso de whisky entre las manos, moviéndolo de tal forma que los cubitos de hielo golpeaban contra las paredes del vaso. Para ella ésta era una hora maravillosa del día. Sabía que su esposo no quería hablar mucho antes de terminar la primera bebida, y a ella, por su parte, le gustaba sentarse silenciosamente, disfrutando de su compañía después de tantas horas de soledad. Le gustaba vivir con este hombre y sentir —como siente un bañista al calor del sol— la influencia que él irradiaba sobre ella cuando estaban juntos y solos. Le gustaba su manera de sentarse descuidadamente en una silla, su manera de abrir la puerta o de andar por la habitación a grandes zancadas. Le gustaba esa intensa mirada de sus ojos al fijarse en ella y la forma graciosa de su boca, especialmente cuando el cansancio no le dejaba hablar, hasta que el primer vaso de Whiskey le reanimaba un poco.
—¿Cansado, querido?
—Sí —respondió él—, estoy cansado.
Mientras hablaba, hizo una cosa extraña. Levantó el vaso y bebió su contenido de una sola vez, aunque el vaso estaba a medio llenar. Ella no lo vio, pero lo intuyó al oír el ruido que hacían los cubitos de hielo al volver a dejar él su vaso sobre la mesa. Luego se levantó lentamente para servirse otro vaso.
—Yo te lo serviré —dijo ella, levantándose.
—Siéntate —dijo él secamente.
Al volver observó que el vaso estaba medio lleno de un líquido ambarino.
—Querido, ¿quieres que te traiga las zapatillas? —Le observó mientras él bebía el whisky—. Creo que es una vergüenza para un policía que se va haciendo mayor, como tú, que le hagan andar todo el día —dijo ella.
Él no contestó; Mary Maloney inclinó la cabeza de nuevo y continuó con su costura. Cada vez que él se llevaba el vaso a los labios se oía golpear los cubitos contra el cristal.
—Querido, ¿quieres que te traiga un poco de queso? No he hecho cena porque es jueves.
—No —dijo él.
—Si estás demasiado cansado para comer fuera —continuó ella—, no es tarde para que lo digas. Hay carne y otras cosas en la nevera y te lo puedo servir aquí para que no tengas que moverte de la silla.
Sus ojos se volvieron hacia ella; Mary esperó una respuesta, una sonrisa, un signo de asentimiento al menos, pero él no hizo nada de esto.
—Bueno —agregó ella—, te sacaré queso y unas galletas.
—No quiero —dijo él.
Ella se movió impaciente en la silla, mirándole con sus grandes ojos.
—Debes cenar. Yo lo puedo preparar aquí, no me molesta hacerlo. Tengo chuletas de cerdo y cordero, lo que quieras, todo está en la nevera.
—No me apetece —dijo él.
—¡Pero querido! ¡Tienes que comer! Te lo sacaré y te lo comes, si te apetece.
Se levantó y puso la costura en la mesa, junto a la lámpara.
—Siéntate —dijo él—, siéntate sólo un momento. Desde aquel instante, ella empezó a sentirse atemorizada—. Vamos —dijo él—, siéntate.
Se sentó de nuevo en su silla, mirándole todo el tiempo con sus grandes y asombrados ojos. Él había acabado su segundo vaso y tenía los ojos bajos.
—Tengo algo que decirte.
—¿Qué es ello, querido? ¿Qué pasa?
Él se había quedado completamente quieto y mantenía la cabeza agachada de tal forma que la luz de la lámpara le daba en la parte alta de la cara, dejándole la barbilla y la boca en la oscuridad.
—Lo que voy a decirte te va a trastornar un poco, me temo —dijo—, pero lo he pensado bien y he decidido que lo mejor que puedo hacer es decírtelo en seguida. Espero que no me lo reproches demasiado.
Y se lo dijo. No tardó mucho, cuatro o cinco minutos como máximo. Ella no se movió en todo el tiempo, observándolo con una especie de terror mientras él se iba separando de ella más y más, a cada palabra.
—Eso es todo —añadió—, ya sé que es un mal momento para decírtelo, pero no hay otro modo de hacerlo. Naturalmente, te daré dinero y procuraré que estés bien cuidada. Pero no hay necesidad de armar un escándalo. No sería bueno para mi carrera.
Su primer impulso fue no creer una palabra de lo que él había dicho. Se le ocurrió que quizá él no había hablado, que era ella quien se lo había imaginado todo. Quizá si continuara su trabajo como si no hubiera oído nada, luego, cuando hubiera pasado algún tiempo, se encontraría con que nada había ocurrido
—Prepararé la cena —dijo con voz ahogada.
Esta vez él no contestó.
Mary se levantó y cruzó la habitación. No sentía nada, excepto un poco de náuseas y mareo. Actuaba como un autómata. Bajó hasta la bodega, encendió la luz y metió la mano en el congelador, sacando el primer objeto que encontró. Lo sacó y lo miró. Estaba envuelto en papel, así que lo desenvolvió y lo miró de nuevo.
Era una pierna de cordero. Muy bien, cenarían pierna de cordero. Subió con el cordero entre las manos y al entrar en el cuarto de estar encontró a su marido de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se detuvo.
—Por el amor de Dios —dijo él al oírla, sin volverse—, no hagas cena para mí. Voy a salir.
En aquel momento, Mary Maloney se acercó a él por detrás y sin pensarlo dos veces levantó la pierna de cordero congelada y le golpeó en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pudo. Fue como si le hubiera pegado con una barra de acero. Retrocedió un paso, esperando a ver qué pasaba, y lo gracioso fue que él quedó tambaleándose unos segundos antes de caer pesadamente en la alfombra.
La violencia del golpe, el ruido de la mesita al caer por haber sido empujada, la ayudaron a salir de su ensimismamiento.
Salió retrocediendo lentamente, sintiéndose fría y confusa, y se quedó por unos momentos mirando el cuerpo inmóvil de su marido, apretando entre sus dedos el ridículo pedazo de carne que había empleado para matarle.
«Bien —se dijo a sí misma—, ya lo has matado».
Era extraordinario. Ahora lo veía claro. Empezó a pensar con rapidez. Como esposa de un detective, sabía cuál sería el castigo; de acuerdo. A ella le era indiferente. En realidad, sería un descanso. Pero, por otra parte. ¿Y el niño? ¿Qué decía la ley acerca de las asesinas que iban a tener un hijo? ¿Los mataban a los dos, madre e hijo? ¿Esperaban hasta el noveno mes? ¿Qué hacían?
Mary Maloney lo ignoraba y no estaba dispuesta a arriesgarse. Llevó la carne a la cocina, la puso en el horno, encendió éste y la metió dentro. Luego se lavó las manos y subió a su habitación. Se sentó delante del espejo, arregló su cara, puso un poco de rojo en los labios y polvo en las mejillas. Intentó sonreír, pero le salió una mueca. Lo volvió a intentar.
—Hola, Sam —dijo en voz alta. La voz sonaba rara también—. Quiero patatas, Sam, y también una lata de guisantes.
Eso estaba mejor. La sonrisa y la voz iban mejorando. Lo ensayó varias veces. Luego bajó, cogió el abrigo y salió a la calle por la puerta trasera del jardín.
Todavía no eran las seis y diez y había luz en las tiendas de comestibles.
—Hola, Sam —dijo sonriendo ampliamente al hombre que estaba detrás del mostrador.
—¡Oh, buenas noches, señora Maloney! ¿Cómo está?
—Muy bien, gracias. Quiero patatas, Sam, y una lata de guisantes.
El hombre se volvió de espaldas para alcanzar la lata de guisantes.
—Patrick dijo que estaba cansado y no quería cenar fuera esta noche —le dijo—. Siempre solemos salir los jueves y no tengo verduras en casa.
—¿Quiere carne, señora Maloney?
—No, tengo carne, gracias. Hay en la nevera una pierna de cordero.
—¡Oh!
—No me gusta asarlo cuando está congelado, pero voy a probar esta vez. ¿Usted cree que saldrá bien?
—Personalmente —dijo el tendero—, no creo que haya ninguna diferencia. ¿Quiere estas patatas de Idaho?
—¡Oh, sí, muy bien! Dos de ésas.
—¿Nada más? —El tendero inclinó la cabeza, mirándola con simpatía—. ¿Y para después? ¿Qué le va a dar luego?
—Bueno. ¿Qué me sugiere, Sam?
El hombre echó una mirada a la tienda.
—¿Qué le parece una buena porción de pastel de queso? Sé que le gusta a Patrick.
—Magnífico —dijo ella—, le encanta.
Cuando todo estuvo empaquetado y pagado, sonrió agradablemente y dijo:
—Gracias, Sam. Buenas noches.
Ahora, se decía a sí misma al regresar, iba a reunirse con su marido, que la estaría esperando para cenar; y debía cocinar bien y hacer comida sabrosa porque su marido estaría cansado; y si cuando entrara en la casa encontraba algo raro, trágico o terrible, sería un golpe para ella y se volvería histérica de dolor y de miedo. ¿Es que no lo entienden? Ella no esperaba encontrar nada. Simplemente era la señora Maloney que volvía a casa con las verduras un jueves por la tarde para preparar la cena a su marido.
«Eso es —se dijo a sí misma—, hazlo todo bien y con naturalidad. Si se hacen las cosas de esta manera, no habrá necesidad de fingir.»
Por lo tanto, cuando entró en la cocina por la puerta trasera, iba canturreando una cancioncilla y sonriendo.
—¡Patrick! —llamó—, ¿dónde estás, querido? Puso el paquete sobre la mesa y entró en el cuarto de estar. Cuando le vio en el suelo, con las piernas dobladas y uno de los brazos debajo del cuerpo, fue un verdadero golpe para ella.
Todo su amor y su deseo por él se despertaron en aquel momento. Corrió hacia su cuerpo, se arrodilló a su lado y empezó a llorar amargamente. Fue fácil, no tuvo que fingir.
Unos minutos más tarde, se levantó y fue al teléfono. Sabía el número de la jefatura de Policía, y cuando le contestaron al otro lado del hilo, ella gritó:
—¡Pronto! ¡Vengan en seguida! ¡Patrick ha muerto!
—¿Quién habla?
—La señora Maloney, la señora de Patrick Maloney.
—¿Quiere decir que Patrick Maloney ha muerto?
—Creo que sí —gimió ella—. Está tendido en el suelo y me parece que está muerto.
—Iremos en seguida —dijo el hombre.
El coche vino rápidamente. Mary abrió la puerta a los dos policías. Los reconoció a los dos en seguida —en realidad conocía a casi todos los del distrito— y se echó en los brazos de Jack Nooan, llorando histéricamente. El la llevó con cuidado a una silla y luego fue a reunirse con el otro, que se llamaba O’Malley, el cual estaba arrodillado al lado del cuerpo inmóvil.
—¿Está muerto? —preguntó ella.
—Me temo que sí… ¿qué ha ocurrido?
Brevemente, le contó que había salido a la tienda de comestibles y al volver lo encontró tirado en el suelo. Mientras ella hablaba y lloraba, Nooan descubrió una pequeña herida de sangre cuajada en la cabeza del muerto. Se la mostró a O’Malley y éste, levantándose, fue derecho al teléfono.
Pronto llegaron otros policías. Primero un médico, después dos detectives, a uno de los cuales conocía de nombre. Más tarde, un fotógrafo de la Policía que tomó algunos planos y otro hombre encargado de las huellas dactilares. Se oían cuchicheos por la habitación donde yacía el muerto y los detectives le hicieron muchas preguntas. No obstante, siempre la trataron con amabilidad.
Volvió a contar la historia otra vez, ahora desde el principio. Cuando Patrick llegó ella estaba cosiendo, y él se sintió tan fatigado que no quiso salir a cenar. Dijo que había puesto la carne en el horno —allí estaba, asándose— y se había marchado a la tienda de comestibles a comprar verduras. De vuelta lo había encontrado tendido en el suelo.
—¿A qué tienda ha ido usted? —preguntó uno de los detectives.
Se lo dijo, y entonces el detective se volvió y musitó algo en voz baja al otro detective, que salió inmediatamente a la calle
«…, parecía normal…, muy contenta…, quería prepararle una buena cena…, guisantes…, pastel de queso…, imposible que ella…»
Transcurrido algún tiempo el fotógrafo y el médico se marcharon y los otros dos hombres entraron y se llevaron el cuerpo en una camilla. Después se fue el hombre de las huellas dactilares. Los dos detectives y los policías se quedaron. Fueron muy amables con ella; Jack Nooan le preguntó si no se iba a marchar a otro sitio, a casa de su hermana, quizá, o con su mujer, que cuidaría de ella y la acostaría.
No —dijo ella.
No creía en la posibilidad de que pudiera moverse ni un solo metro en aquel momento. ¿Les importaría mucho que se quedara allí hasta que se encontrase mejor? Todavía estaba bajo los efectos de la impresión sufrida.
—Pero ¿no sería mejor que se acostara un poco? —preguntó Jack Nooan.
—No —dijo ella. Quería estar donde estaba, en esa silla. Un poco más tarde, cuando se sintiera mejor, se levantaría.
La dejaron mientras deambulaban por la casa, cumpliendo su misión. De vez en cuando uno de los detectives le hacía una pregunta. También Jack Nooan le hablaba cuando pasaba por su lado. Su marido, le dijo, había muerto de un golpe en la cabeza con un instrumento pesado, casi seguro una barra de hierro. Ahora buscaban el arma. El asesino podía habérsela llevado consigo, pero también cabía la posibilidad de que la hubiera tirado o escondido en alguna parte.
—Es la vieja historia —dijo él—, encontraremos el arma y tendremos al criminal.
Más tarde, uno de los detectives entró y se sentó a su lado.
—¿Hay algo en la casa que pueda haber servido como arma homicida? —le preguntó—. ¿Le importaría echar una mirada a ver si falta algo, un atizador, por ejemplo, o un jarrón de metal?
—No tenemos jarrones de metal —dijo ella.
—¿Y un atizador?
—No tenemos atizador, pero puede haber algo parecido en el garaje.
La búsqueda continuó.
Ella sabía que había otros policías rodeando la casa. Fuera, oía sus pisadas en la grava y a veces veía la luz de una linterna infiltrarse por las cortinas de la ventana. Empezaba a hacerse tarde, eran cerca de las nueve en el reloj de la repisa de la chimenea. Los cuatro hombres que buscaban por las habitaciones empezaron a sentirse fatigados.
—Jack —dijo ella cuando el sargento Nooan pasó a su lado—, ¿me quiere servir una bebida?
—Sí, claro. ¿Quiere whisky?
—Sí, por favor, pero poco. Me hará sentir mejor. Le tendió el vaso.
—¿Por qué no se sirve usted otro? —dijo ella—; debe de estar muy cansado; por favor, hágalo, se ha portado muy bien conmigo.
—Bueno —contestó él—, no nos está permitido, pero puedo tomar un trago para seguir trabajando.
Uno a uno, fueron llegando los otros y bebieron whisky. Estaban un poco incómodos por la presencia de ella y trataban de consolarla con inútiles palabras.
El sargento Nooan, que rondaba por la cocina, salió y dijo:
—Oiga, señora Maloney. ¿Sabe que tiene el horno encendido y la carne dentro?
—¡Dios mío! —gritó ella—. ¡Es verdad! —¿Quiere que vaya a apagarlo?
—¿Sería tan amable, Jack? Muchas gracias.
Cuando el sargento regresó por segunda vez lo miró con sus grandes y profundos ojos.
—Jack Nooan —dijo.
—¿Sí?
—¿Me harán un pequeño favor, usted y los otros?
—Si está en nuestras manos, señora Maloney…
—Bien —dijo ella—. Aquí están ustedes, todos buenos amigos de Patrick, tratando de encontrar al hombre que lo mató. Deben de estar hambrientos porque hace rato que ha pasado la hora de la cena, y sé que Patrick, que en gloria esté, nunca me perdonaría que estuviesen en su casa y no les ofreciera hospitalidad. ¿Por qué no se comen el cordero que está en el horno? Ya estará completamente asado.
—Ni pensarlo —dijo el sargento Nooan.
—Por favor —pidió ella—, por favor, cómanlo. Yo no voy a tocar nada de lo que había en la casa cuando él estaba aquí, pero ustedes sí pueden hacerlo. Me harían un favor si se lo comieran. Luego, pueden continuar su trabajo.
Los policías dudaron un poco, pero tenían hambre y al final decidieron ir a la cocina y cenar. La mujer se quedó dónde estaba, oyéndolos a través de la puerta entreabierta. Hablaban entre sí a pesar de tener la boca llena de comida.
—¿Quieres más, Charlie?
—No, será mejor que no lo acabemos.
—Pero ella quiere que lo acabemos, eso fue lo que dijo. Le hacemos un favor.
—Bueno, dame un poco más.
—Debe de haber sido un instrumento terrible el que han usado para matar al pobre Patrick —decía uno de ellos—, el doctor dijo que tenía el cráneo hecho trizas.
—Por eso debería ser fácil de encontrar.
—Eso es lo que a mí me parece.
—Quienquiera que lo hiciera no iba a llevar una cosa así, tan pesada, más tiempo del necesario. Uno de ellos eructó:
—Mi opinión es que tiene que estar aquí, en la casa.
—Probablemente bajo nuestras propias narices. ¿Qué piensas tú, Jack?
En la otra habitación, Mary Maloney empezó a reírse entre dientes.
4. El caso de la doncella perfecta - Agatha Christie
Sin duda, Agatha Christie (Inglaterra, 1890 - 1976) es una de las escritoras de novelas de misterio y policiales más famosas en la historia de la literatura. Sus obras han inspirado múltiples adaptaciones teatrales y cinematográficas que tienen vigencia hasta hoy.
En este cuento aparece la señorita Marple, uno de sus personajes más icónicos. Luego de crear al detective Poirot, decidió innovar y presentar a una mujer capaz de resolver los casos más insólitos. Lo impresionante es que es una anciana de la que nadie espera demasiado y eso mismo le da ventaja para observar y analizar el mundo que la rodea.
-Ah, por favor, señora, ¿podría hablar un momento con usted?
Podría pensarse que esta petición era un absurdo, puesto que Edna, la doncellita de la señorita Marple, estaba hablando con su ama en aquellos momentos.
Sin embargo, reconociendo la expresión, la solterona repuso con presteza:
-Desde luego, Edna, entra y cierra la puerta. ¿Qué te ocurre?
Tras cerrar la puerta obedientemente, Edna avanzó unos pasos retorciendo la punta de su delantal entre sus dedos y tragó saliva un par de veces.
-¿Y bien, Edna? -la animó la señorita Marple.
-Oh, señora, se trata de mi prima Gladdie.
-¡Cielos! -repuso la señorita Marple, pensando lo peor, que siempre suele resultar lo acertado-. No… ¿no estará en un apuro?
Edna se apresuró a tranquilizarla.
-Oh, no, señora, nada de eso. Gladdie no es de esa clase de chicas. Es por otra cosa por lo que está preocupada. Ha perdido su empleo.
-Lo siento. Estaba en Old Hall, ¿verdad?, con la señorita… o señoritas… Skinner.
-Sí, señora. Y Gladdie está muy disgustada… vaya si lo está.
-Gladdie ha cambiado muy a menudo de empleo desde hace algún tiempo, ¿no es así?
-¡Oh, sí, señora! Siempre está cambiando. Gladdie es así. Nunca parece estar instalada definitivamente, no sé si me comprende usted. Pero siempre había sido ella la que quiso marcharse.
-¿Y esta vez ha sido al contrario? -preguntó la señorita Marple con sequedad.
-Sí, señora. Y eso ha disgustado terriblemente a Gladdie.
La señorita Marple pareció algo sorprendida. La impresión que tenía de Gladdie, que alguna vez viera tomando el té en la cocina en sus «días libres», era la de una joven robusta y alegre, de temperamento despreocupado.
Edna proseguía:
-¿Sabe usted, señorita? Ocurrió por lo que insinuó la señorita Skinner.
-¿Qué es lo que insinuó la señorita Skinner? -preguntó la señorita Marple con paciencia.
Esta vez Edna la puso al corriente de todas las noticias.
-¡Oh, señora! Fue un golpe terrible para Gladdie. Desapareció uno de los broches de la señorita Emilia y, claro, a nadie le gusta que ocurra una cosa semejante; es muy desagradable, señora. Y Gladdie les ayudó a buscar por todas partes y la señorita Lavinia dijo que iba a llamar a la policía y entonces apareció caído en la parte de atrás de un cajón del tocador, y Gladdie se alegró mucho.
»Y al día siguiente, cuando Gladdie rompió un plato, la señorita Lavinia le dijo que estaba despedida y que le pagaría el sueldo de un mes. Y lo que Gladdie siente es que no pudo ser por haber roto el plato, sino que la señorita Lavinia lo tomó como pretexto para despedirla, cuando el verdadero motivo fue la desaparición del broche, ya que debió pensar que lo había devuelto al oír que iban a llamar a la policía, y eso no es posible, pues Gladdie nunca haría una cosa así. Y ahora circulará la noticia y eso es algo muy serio para una chica, como ya sabe la señora.
La señorita Marple asintió. A pesar de no sentir ninguna simpatía especial por la robusta Gladdie, estaba completamente segura de la honradez de la muchacha y de lo mucho que debía haberla trastornado aquel suceso.
-Señora -siguió Edna-, ¿no podría hacer algo por ella? Gladdie está en un momento difícil.
-Dígale que no sea tonta -repuso la señorita Marple-. Si ella no cogió el broche… de lo cual estoy segura.., no tiene motivos para inquietarse.
-Pero se sabrá por ahí -repuso Edna con desmayo.
-Yo… er…, arreglaré eso esta tarde -dijo la señorita Marple-. Iré a hablar con las señoritas Skinner.
-¡Oh, gracias, señora!
Old Hall era una antigua mansión victoriana rodeada de bosques y parques. Puesto que había resultado inalquilable e invendible, un especulador la había dividido en cuatro pisos instalando un sistema central de agua caliente, y el derecho a utilizar «los terrenos» debía repartirse entre los inquilinos. El experimento resultó un éxito. Una anciana rica y excéntrica ocupó uno de los pisos con su doncella. Aquella vieja señora tenía verdadera pasión por los pájaros y cada día alimentaba a verdaderas bandadas. Un juez indio retirado y su esposa alquilaron el segundo piso. Una pareja de recién casados, el tercero, y el cuarto fue tomado dos meses atrás por dos señoritas solteras, ya de edad, apellidadas Skinner. Los cuatro grupos de inquilinos vivían distantes unos de otros, puesto que ninguno de ellos tenía nada en común. El propietario parecía hallarse muy satisfecho con aquel estado de cosas. Lo que él temía era la amistad, que luego trae quejas y reclamaciones.
La señorita Marple conocía a todos los inquilinos, aunque a ninguno a fondo. La mayor de las dos hermanas Skinner, la señorita Lavinia, era lo que podría llamarse el miembro trabajador de la empresa. La más joven, la señorita Emilia, se pasaba la mayor parte del tiempo en la casa quejándose de varias dolencias que, según la opinión general de todo Saint Mary Mead, eran imaginarias. Sólo la señorita Lavinia creía sinceramente en el martirio de su hermana, y de buen grado iba una y otra vez al pueblo en busca de las cosas «que su hermana había deseado de pronto».
Según el punto de vista de Saint Mary Mead, si la señorita Emilia hubiera sufrido la mitad de lo que decía, ya hubiese enviado a buscar al doctor Haydock mucho tiempo atrás. Pero cuando se lo sugerían cerraba los ojos con aire de superioridad y murmuraba que su caso no era sencillo… que los mejores especialistas de Londres habían fracasado… y que un médico nuevo y maravilloso la tenía sometida a un tratamiento revolucionario con el cual esperaba que su salud mejorara. No era posible que un vulgar matasanos de pueblo entendiera su caso.
-Y yo opino -decía la franca señorita Hartnell- que hace muy bien en no llamarle. El querido doctor Haydock, con su campechanería, iba a decirle que no le pasa nada y que no tiene por qué armar tanto alboroto. ¡Y le haría mucho bien!
Sin embargo, la señorita Emilia, haciendo caso omiso de un tratamiento tan despótico, continuaba tendida en los divanes, rodeada de cajitas de píldoras extrañas, y rechazando casi todos los alimentos que le preparaban, y pidiendo siempre algo… por lo general difícil de encontrar.
Gladdie abrió la puerta a la señorita Marple con un aspecto mucho más deprimido de lo que ésta pudo imaginar. En la salita, una cuarta parte del antiguo salón, que había sido dividido para formar el comedor, la sala, un cuarto de baño y un cuartito de la doncella, la señorita Lavinia se levantó para saludar a la señorita Marple.
Lavinia Skinner era una mujer huesuda de unos cincuenta años, alta y enjuta, de voz áspera y ademanes bruscos.
-Celebro verla -le dijo a la solterona-. La pobre Emilia está echada… no se siente muy bien hoy. Espero que la reciba a usted, eso la animará, pero algunas veces no se siente con ánimos de ver a nadie. La pobrecilla es una enferma maravillosa.
La señorita Marple contestó con frases amables. El servicio era el tema principal de conversación en Saint Mary Mead, así que no tuvo dificultad en dirigirla en aquel sentido. ¿Era cierto lo que había oído decir, que Gladdie Holmes, aquella chica tan agradable y tan atractiva, se les marchaba? Miss Lavinia asintió.
-El viernes. La he despedido porque lo rompe todo. No hay quien la soporte.
La señorita Marple suspiró y dijo que hoy en día hay que aguantar tanto… que era difícil encontrar muchachas de servicio en el campo. ¿Estaba bien decidida a despedir a Gladdie?
-Sé que es difícil encontrar servicio -admitió la señorita Lavinia-. Los Devereux no han encontrado a nadie…, pero no me extraña… siempre están peleando, no paran de bailar jazz durante toda la noche… comen a cualquier hora.., y esa joven no sabe nada del gobierno de una casa. ¡Compadezco a su esposo! Luego los Larkin acaban de perder a su doncella. Claro que con el temperamento de ese juez indio que quiere el Chota Harzi como él dice, a las seis de la mañana, y el alboroto que arma la señora Larkin, tampoco me extraña. Juanita, la doncella de la señora Carmichael, es la única fija… aunque yo la encuentro muy poco agradable y creo que tiene dominada a la vieja señora.
-Entonces, ¿no piensa rectificar su decisión con respecto a Gladdie? Es una chica muy simpática. Conozco a toda la familia; son muy honrados.
-Tengo mis razones -dijo la señorita Lavinia dándose importancia.
-Tengo entendido que perdió usted un broche… -murmuró la señorita Marple.
-¿Por quién lo ha sabido? Supongo que habrá sido ella quien se lo ha dicho. Con franqueza, estoy casi segura que fue ella quien lo cogió. Y luego, asustada, lo devolvió; pero, claro, no puede decirse nada a menos de que se esté bien seguro -cambió de tema-. Venga usted a ver a Emilia, señorita Marple. Estoy segura de que le hará mucho bien un ratito de charla.
La señorita Marple la siguió obedientemente hasta una puerta a la cual llamó la señorita Lavinia, y una vez recibieron autorización para pasar, entraron en la mejor habitación del piso, cuyas persianas semiechadas apenas dejaban penetrar la luz. La señorita Emilia se hallaba en la cama, al parecer disfrutando de la penumbra y sus infinitos sufrimientos.
La escasa luz dejaba ver una criatura delgada, de aspecto impreciso, con una maraña de pelo gris amarillento rodeando su cabeza, dándole el aspecto de un nido de pájaros, del cual ningún ave se hubiera sentido orgullosa. Olía a agua de colonia, a bizcochos y alcanfor.
Con los ojos entornados y voz débil, Emilia Skinner explicó que aquél era uno de sus «días malos».
-Lo peor de estar enfermo -dijo Emilia en tono melancólico- es que uno se da cuenta de la carga que resulta para los demás.
La señorita Marple murmuró unas palabras de simpatía, y la enferma continuó:
-¡Lavinia es tan buena conmigo! Lavinia, querida, no quisiera darte este trabajo, pero si pudieras llenar mi botella de agua caliente como a mí me gusta… Demasiado llena me pesa… y si lo está a medias se enfría inmediatamente.
-Lo siento, querida. Dámela. Te la vaciaré un poco.
-Bueno, ya que vas a hacerlo, tal vez pudieras volver a calentar el agua. Supongo que no habrá galletas en casa… no, no, no importa. Puedo pasarme sin ellas. Con un poco de té y una rodajita de limón… ¿no hay limones? La verdad, no puedo tomar té sin limón. Me parece que la leche de esta mañana estaba un poco agria, y por eso no quiero ponerla en el té. No importa. Puedo pasarme sin té. Sólo que me siento tan débil… Dicen que las ostras son muy nutritivas. Tal vez pudiera tomar unas pocas… No… no… Es demasiado difícil conseguirlas siendo tan tarde. Puedo ayunar hasta mañana.
Lavinia abandonó la estancia murmurando incoherentemente que iría al pueblo en bicicleta.
La señorita Emilia sonrió débilmente a su visitante y volvió a recalcar que odiaba dar quehacer a los que la rodeaban.
Aquella noche la señorita Marple contó a Edna que su embajada no había tenido éxito.
Se disgustó bastante al descubrir que los rumores sobre la poca honradez de Gladdie se iban extendiendo por el pueblo. En la oficina de Correos, la señorita Ketherby le informó:
-Mi querida Juana, le han dado una recomendación escrita diciendo que es bien dispuesta, sensata y respetable, pero no hablan para nada de su honradez. ¡Eso me parece muy significativo! He oído decir que se perdió un broche. Yo creo que debe haber algo más, porque hoy día no se despide a una sirvienta a menos que sea por una causa grave. ¡Es tan difícil encontrar otra…! Las chicas no quieren ir a Old Hall. Tienen verdadera prisa por volver a sus casas en los días libres. Ya verá usted, las Skinner no encontrarán a nadie más, y tal vez entonces esa hipocondríaca tendrá que levantarse y hacer algo.
Grande fue el disgusto de todo el pueblo cuando se supo que las señoritas Skinner habían encontrado nueva doncella por medio de una agencia, y que por todos conceptos era un modelo de perfección.
-Tenemos bonísimas referencias de una casa en la que ha estado «tres años», prefiere el campo y pide menos que Gladdie. La verdad es que hemos sido muy afortunadas.
-Bueno, la verdad -repuso la señorita Marple, a quien miss Lavinia acababa de informar en la pescadería-. Parece demasiado bueno para ser verdad.
Y en Saint Mary Mead se fue formando la opinión de que el modelo se arrepentiría en el último momento y no llegaría.
Sin embargo, ninguno de esos pronósticos se cumplió, y todo el pueblo pudo contemplar a aquel tesoro doméstico llamado Mary Higgins, cuando pasó en el taxi de Red en dirección a Old Hall. Tuvieron que admitir que su aspecto era inmejorable… el de una mujer respetable, pulcramente vestida.
Cuando la señorita Marple volvió de visita a Old Hall con motivo de recolectar objetos para la tómbola del vicariato, le abrió la puerta Mary Higgins. Era, sin duda alguna, una doncella de muy buen aspecto. Representaba unos cuarenta años, tenía el cabello negro y cuidado, mejillas sonrosadas y una figura rechoncha discretamente vestida de negro, con delantal blanco y cofia… «el verdadero tipo de doncella antigua», como luego explicó la señorita Marple, y con una voz mesurada y respetuosa, tan distinta a la altisonante y exagerada de Gladdie.
La señorita Lavinia parecía menos cansada que de costumbre, aunque a pesar de ello se lamentó de no poder concurrir a la tómbola debido a la constante atención que requería su hermana; no obstante le ofreció su ayuda monetaria y prometió contribuir con varios limpiaplumas y zapatitos de niño.
La señorita Marple la felicitó por su magnífico aspecto.
-La verdad es que se lo debo principalmente a Mary. Estoy contenta de haber tomado la resolución de despedir a la otra chica. Mary es maravillosa. Guisa muy bien, sabe servir la mesa, y tiene el piso siempre limpio.., da la vuelta al colchón todos los días… y se porta estupendamente con Emilia.
La señorita Marple se apresuró a preguntar por la salud de Emilia.
-Oh, pobrecilla, últimamente ha sentido mucho el cambio de tiempo. Claro, no puede evitarlo, pero algunas veces nos hace las cosas algo difíciles. Quiere que se le preparen ciertas cosas, y cuando se las llevamos, dice que no puede comerlas… y luego las vuelve a pedir al cabo de media hora, cuando ya se han estropeado y hay que hacerlas de nuevo. Eso representa, naturalmente, mucho trabajo…, pero por suerte a Mary parece que no le molesta. Está acostumbrada a servir a inválidos y sabe comprenderlos. Es una gran ayuda.
-¡Cielos! -exclamó la señorita Marple-. ¡Vaya suerte!
-Sí, desde luego. Me parece que Mary nos ha sido enviada como la respuesta a una plegaria.
-Casi me parece demasiado buena para ser verdad -dijo la señorita Marple-. Yo de usted… bueno… yo en su lugar iría con cuidado.
Lavinia Skinner pareció no captar la intención de la frase.
-¡Oh! -exclamó-. Le aseguro que haré todo lo posible para que se encuentre a gusto. No sé lo que haría si se marchara.
-No creo que se marche hasta que se haya preparado bien -comentó la señorita Marple mirando fijamente a Lavinia.
-Cuando no se tienen preocupaciones domésticas, uno se quita un gran peso de encima, ¿verdad? ¿Qué tal se porta la pequeña Edna?
-Pues muy bien. Claro que no tiene nada de extraordinario. No es como esa Mary. Sin embargo, la conozco a fondo, puesto que es una muchacha del pueblo.
Al salir al recibidor se oyó la voz de la inválida que gritaba:
-Esas compresas se han secado del todo… y el doctor Allerton dijo que debían conservarse siempre húmedas. Vaya, déjelas. Quiero tomar una taza de té y un huevo pasado por agua… que sólo haya cocido tres minutos y medio, recuérdelo. Y vaya a decir a la señorita Lavinia que venga.
La eficiente Mary, saliendo del dormitorio, se dirigió hacia Lavinia.
-La señorita Emilia la llama, señora.
Y dicho esto abrió la puerta a la señorita Marple, ayudándola a ponerse el abrigo y tendiéndole el paraguas del modo más irreprochable.
La señorita Marple dejó caer el paraguas y al intentar recogerlo se le cayó el bolso desparramándose todo su contenido. Mary, toda amabilidad, la ayudó a recoger varios objetos… un pañuelo, un librito de notas, una bolsita de cuero anticuada, dos chelines, tres peniques y un pedazo de caramelo de menta.
La señorita Marple recibió este último con muestras de confusión.
-¡Oh, Dios mío!, debe haber sido el niño de la señora Clement. Recuerdo que lo estaba chupando y me cogió el bolso y estuvo jugando con él. Debió de meterlo dentro. ¡Qué pegajoso está!
-¿Quiere que lo tire, señora?
-¡Oh, si no le molesta…! ¡Muchas gracias…!
Mary se agachó para recoger por último un espejito, que hizo exclamar a la señorita Marple al recuperarlo:
-¡Qué suerte que no se haya roto!
Y abandonó la casa dejando a Mary de pie junto a la puerta con un pedazo de caramelo de menta en la mano y un rostro completamente inexpresivo.
Durante diez largos días todo Saint Mary Mead tuvo que soportar el oír pregonar las excelencias del tesoro de las señoritas Skinner.
Al undécimo, el pueblo se estremeció ante la gran noticia.
¡Mary, el modelo de sirvienta, había desaparecido! No había dormido en su cama y encontraron la puerta de la casa abierta de par en par. Se marchó tranquilamente, durante la noche.
¡Y no era sólo Mary lo que había desaparecido! Sino, además, los broches y cinco anillos de la señora Lavinia; y tres sortijas, un pendentif, una pulsera y cuatro prendedores de la señorita Emilia.
Era el primer capítulo de la catástrofe. La joven señora Devereux había perdido sus diamantes, que guardaba en un cajón sin llave, y también algunas pieles valiosas, regalo de bodas. El juez y su esposa notaron la desaparición de varias joyas y cierta cantidad de dinero. La señora Carmichael fue la más perjudicada. No sólo le faltaron algunas joyas de gran valor, sino que una considerable suma de dinero que guardaba en su piso había volado. Aquella noche, Juana había salido y su ama tenía la costumbre de pasear por los jardines al anochecer llamando a los pájaros y arrojándoles migas de pan. Era evidente que Mary, la doncella perfecta, había encontrado las llaves que abrían todos los pisos.
Hay que confesar que en Saint Mary Mead reinaba cierta malsana satisfacción. ¡La señorita Lavinia había alardeado tanto de su maravillosa Mary…!
-Y, total, ha resultado una vulgar ladrona.
A esto siguieron interesantes descubrimientos. Mary no sólo había desaparecido, sino que la agencia que la colocó pudo comprobar que la Mary Higgins que recurrió a ellos y cuyas referencias dieron por buenas, era una impostora. La verdadera Mary Higgins era una fiel sirvienta que vivía con la hermana de un virtuoso sacerdote en cierto lugar de Cornwall.
-Ha sido endiabladamente lista -tuvo que admitir el inspector Slack-. Y si quieren saber mi opinión, creo que esa mujer trabaja con una banda de ladrones. Hace un año hubo un caso parecido en Northumberland. No la cogieron ni pudo recuperarse lo robado. Sin embargo, nosotros lo haremos algo mejor.
El inspector Slack era un hombre de carácter muy optimista.
No obstante, iban transcurriendo las semanas y Mary Higgins continuaba triunfalmente en libertad. En vano el inspector Slack redoblaba la energía que le era característica.
La señora Lavinia permanecía llorosa, y la señorita Emilia estaba tan contraída e inquieta por su estado que envió a buscar al doctor Haydock.
El pueblo entero estaba ansioso por conocer lo que opinaba de la enfermedad de la señorita Emilia, pero, claro, no podían preguntárselo. Sin embargo, pudieron informarse gracias al señor Meek, el ayudante del farmacéutico, que salía con Clara, la doncella de la señora Price-Ridley. Entonces se supo que el doctor Haydock le había recetado una mezcla de asafétida y valeriana, que según el señor Meek, era lo que daban a los maulas del Ejército que se fingían enfermos.
Poco después supieron que la señorita Emilia, carente de la atención médica que precisaba, había declarado que en su estado de salud consideraba necesario permanecer cerca del especialista de Londres que comprendía su caso. Dijo que lo hacía sobre todo por Lavinia.
El piso quedó por alquilar.
Varios días después, la señorita Marple, bastante sofocada, llegó al puesto de la policía de Much Benham preguntando por el inspector Slack.
Al inspector Slack no le era simpática la señorita Marple, pero se daba cuenta de que el jefe de Policía, coronel Melchett, no compartía su opinión. Por lo tanto, aunque de mala gana, la recibió.
-Buenas tardes, señorita Marple. ¿En qué puedo servirla?
-¡Oh, Dios mío! -repuso la solterona-. Veo que tiene usted mucha prisa.
-Hay mucho trabajo -replicó el inspector Slack-; pero puedo dedicarle unos minutos.
-¡Oh, Dios mío! Espero saber exponer con claridad lo que vengo a decirle. Resulta tan difícil explicarse, ¿no lo cree usted así? No, tal vez usted no. Pero, compréndalo, no habiendo sido educada por el sistema moderno…, sólo tuve una institutriz que me enseñaba las fechas del reinado de los reyes de Inglaterra y cultura general… Doctor Brewer.., tres clases de enfermedades del trigo… pulgón… añublo… y, ¿cuál es la tercera?, ¿tizón?
-¿Ha venido a hablarme del tizón? -le preguntó el inspector, enrojeciendo acto seguido.
-¡Oh, no, no! -se apresuró a responder la señorita Marple-. Ha sido un ejemplo. Y qué superfluo es todo eso, ¿verdad…, pero no le enseñan a uno a no apartarse de la cuestión, que es lo que yo quiero. Se trata de Gladdie, ya sabe, la doncella de las señoritas Skinner.
-Mary Higgins -dijo el inspector Slack.
-¡Oh, sí! Ésa fue la segunda doncella; pero yo me refiero a Gladdie Holmes…, una muchacha bastante impertinente y demasiado satisfecha de sí misma, pero muy honrada, y por eso es muy importante que se la rehabilite.
-Que yo sepa no hay ningún cargo contra ella -repuso el inspector.
-No; ya sé que no se la acusa de nada…, pero eso aún resulta peor, porque ya sabe usted, la gente se imagina cosas. ¡Oh, Dios mío…, sé que me explico muy mal! Lo que quiero decir es que lo importante es encontrar a Mary Higgins.
-Desde luego -replicó el inspector-. ¿Tiene usted alguna idea?
-Pues a decir verdad, sí -respondió la señorita Marple-. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿No le sirven de nada las huellas dactilares
-¡Ah! -repuso el inspector Slack-. Ahí es donde fue más lista que nosotros. Hizo la mayor parte del trabajo con guantes de goma, según parece. Y ha sido muy precavida…, limpió todas las que podía haber en su habitación y en la fregadera. ¡No conseguimos dar con una sola huella en toda la casa!
-Y si las tuviera, ¿le servirían de algo?
-Es posible, señora. Pudiera ser que las conocieran en el Yard. ¡No sería éste su primer hallazgo!
La señorita Marple asintió muy contenta y abriendo su bolso sacó una caja de tarjetas; en su interior, envuelto en algodones, había un espejito.
-Es el de mi monedero -explicó-. En él están las huellas digitales de la doncella. Creo que están bien claras… puesto que antes tocó una sustancia muy pegajosa.
El inspector estaba sorprendido.
-¿Las consiguió a propósito?
-¡Naturalmente!
-¿Entonces, sospechaba ya de ella?
-Bueno, ¿sabe usted?, me pareció demasiado perfecta. Y así se lo dije a la señorita Lavinia, pero no supo comprender la indirecta. Inspector, yo no creo en las perfecciones. Todos nosotros tenemos nuestros defectos… y el servicio doméstico los saca a relucir bien pronto.
-Bien -repuso el inspector Slack, recobrando su aplomo-. Estoy seguro de que debo estarle muy agradecido. Enviaré el espejo al Yard y a ver qué dicen.
Se calló de pronto. La señorita Marple había ladeado ligeramente la cabeza y lo contempló con fijeza.
-¿Y por qué no mira algo más cerca, inspector?
-¿Qué quiere decir, señorita Marple?
-Es muy difícil de explicar, pero cuando uno se encuentra ante algo fuera de lo corriente, no deja de notarlo… A pesar de que a menudo pueden resultar simples naderías. Hace tiempo que me di cuenta, ¿sabe? Me refiero a Gladdie y al broche. Ella es una chica honrada; no lo cogió. Entonces, ¿por qué lo imaginó así la señorita Skinner? Miss Lavinia no es tonta…, muy al contrario. ¿Por qué tenía tantos deseos de despedir a una chica que era una buena sirvienta, cuando es tan difícil encontrar servicio? Eso me pareció algo fuera de lo corriente…, y empecé a pensar. Pensé mucho. ¡Y me di cuenta de otra cosa rara! La señorita Emilia es una hipocondríaca, pero es la primera hipocondríaca que no ha enviado a buscar en seguida a uno u otro médico. Los hipocondríacos adoran a los médicos. ¡Pero la señorita Emilia, no!
-¿Qué es lo que insinúa, señorita Marple?
-Pues que las señoritas Skinner son unas personas muy particulares. La señorita Emilia pasa la mayor parte del tiempo en una habitación a oscuras, y si eso que lleva no es una peluca… ¡me como mi moño postizo! Y lo que digo es esto: que es perfectamente posible que una mujer delgada, pálida y de cabellos grises sea la misma que la robusta, morena y sonrosada… puesto que nadie puede decir que haya visto alguna vez juntas a la señorita Emilia y a Mary Higgins. Necesitaron tiempo para sacar copias de todas las llaves, y para descubrir todo lo referente a la vida de los demás inquilinos, y luego… hubo que deshacerse de la muchacha del pueblo. La señorita Emilia sale una noche a dar un paseo por el campo y a la mañana siguiente llega a la estación convertida en Mary Higgins. Y luego, en el momento preciso, Mary Higgins desaparece y con ella la pista. Voy a decirle dónde puede encontrarla, inspector… ¡En el sofá de Emilia Skinner…! Mire si hay huellas dactilares, si no me cree, pero verá que tengo razón. Son un par de ladronas listas… esas Skinner… sin duda en combinación con un vendedor de objetos robados… o como se llame. ¡Pero esta vez no se escaparán! No voy a consentir que una de las muchachas de la localidad sea acusada de ladrona. Gladdie Holmes es tan honrada como la luz del día y va a saberlo todo el mundo. ¡Buenas tardes!
La señorita Marple salió del despacho antes de que el inspector Slack pudiera recobrarse.
-¡Cáspita! -murmuró-. ¿Tendrá razón, acaso?
No tardó en descubrir que la señorita Marple había acertado una vez más.
El coronel Melchett felicitó al inspector Slack por su eficacia y la señorita Marple invitó a Gladdie a tomar el té con Edna, para hablar seriamente de que procurara no dejar un buen empleo cuando lo encontrara.
5. El crimen casi perfecto - Roberto Arlt
Roberto Arlt (1900 - 1942) fue un destacado escritor argentino que se dedicó a la narrativa, dramaturgia y periodismo. A partir de 1927 comenzó a trabajar como cronista policial en el diario Crítica, donde se familiarizó con casos como el que se muestra en este cuento publicado en 1940.
Así, el relato presenta un crimen imposible de resolver. Aunque el suicidio no parece convencer a la policía, no hay ninguna prueba de que alguien haya entrado o manipulado la bebida que condujo a la mujer a su muerte. Sin embargo, el detective se convertirá en la pieza clave, pues será capaz de utilizar su imaginación para atar los cabos sueltos del asunto.
La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las cinco de la tarde hasta las doce de la noche (la señora Stevens se suicidó entre las siete y las diez de la noche) detenido en una comisaría por su participación imprudente en una accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las seis de la tarde de aquel día hasta las nueve del siguiente, y, en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la Erpa Cía., donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas.
Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños, y ella, a su vez, en ningún momento dejó de traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente; luego, a las dos de la tarde, los hombres se retiraron.
Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hacía muchos años a la señora Stevens. Esta mujer, que dormía afuera del departamento, a las siete de la tarde se retiró a su casa. La última orden que recibió de la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó; a las siete y diez el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así: la propietaria revisó las adiciones en las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica, porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados; luego se sirvió un vaso de agua con whisky, y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno, y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fue hallado entre sus dedos tremendamente contraídos.
Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento pero, como se puede apreciar, este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Stevens se hubiese suicidado. Sin embargo, únicamente la Stevens podía haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo; de manera que el presunto asesino no podía saber si la Stevens iba a utilizar éste o aquél. La oficina policial de química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes.
El asunto no era fácil. Las primeras pruebas, pruebas mecánicas como las llamaba yo, nos inclinaban a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano, pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio.
Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente en el vaso, donde la señora Stevens había bebido, se encontraba veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante; nadie había visitado a la señora Stevens después que él le alcanzó el periódico; de manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Sin embargo, para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Stevens había sido asesinada, y había un indicio que lo comprobaba: ¿dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida?
Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además había otro: los hermanos de la muerta eran tres bribones.
Los tres, en menos de diez años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente sus medios de vida no eran del todo satisfactorios.
Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor de seguros y había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor; en cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la Justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre ingresó en la industria lechera, se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Stevens. En cuanto a ésta, había enviudado tres veces. El día del “suicidio” cumplió 68 años; pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podía aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que sin aquel “accidente” la viuda hubiera vivido cien años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse, es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con doscientos treinta mil pesos.
La criada de la muerta era una mujer casi estúpida, y utilizada por aquélla en las labores groseras de la casa. Ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial.
El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las siete de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó en su auxilio al encargado de la casa. A las once de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis, a las tres de la tarde abandonaba yo la habitación donde quedaba detenida la sirvienta, con una idea brincando en mi imaginación: ¿y si alguien había entrado en el departamento de la viuda rompiendo un vidrio de la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis.
Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada: la masilla solidificada no revelaba mudanza alguna.
Eché a caminar sin prisa. El “suicidio” de la señora Stevens me preocupaba (diré una enormidad) no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío.
Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café, y tan identificado estaba en mis conjeturas, que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé; pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto una idea alumbró mi curiosidad, llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije:
- Míreme bien y fíjese en lo que me va a contestar: la señora Stevens, ¿tomaba el whisky con hielo o sin hielo?
- Con hielo, señor.
- ¿Dónde compraba el hielo?
- No lo compraba, señor. En casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos. – Y la criada casi iluminada prosiguió, a pesar de su estupidez.- Ahora que me acuerdo, la heladera, hasta ayer, que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento.
Una hora después nos encontrábamos en el departamento de la suicida con el químico de nuestra oficina de análisis, el técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico, y a los pocos minutos pudo manifestarnos: el agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada.
Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera (defecto que localizó el técnico) arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Stevens preparó un whisky; del depósito retiró un pancito de hielo (lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa), el cual, al desleírse en el alcohol, lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración. Sin imaginarse que la muerte la aguardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico, hasta que juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar.
No quedaba sino ir en busca del veterinario. Inútilmente lo aguardamos en su casa. Ignoraban dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las diez de la noche.
A las once, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la Erpa. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si quisiera anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.
6. Pasos sospechosos - G. K. Chesterton
G. K. Chesterton (1874 - 1936) fue un destacado escritor británico reconocido por sus novelas, ensayos y obra periodística.
Este cuento muestra a uno de sus personajes más populares: el padre Brown. Este sacerdote fue el protagonista de relatos cortos en los que resolvía casos gracias a su ingenio y su capacidad de entender la naturaleza humana.
En 1922 el autor se convirtió al catolicismo gracias a la influencia del sacerdote John O'Connor, quien fue la inspiración para crear a su famoso detective.
La trama sigue el modelo de las historias policiales en las que se presenta un caso peculiar que sólo es resuelto gracias a la astucia del investigador. Sin embargo, también se encuentra presente el humor, la ironía y la crítica social. A través de sus descripciones, Chesterton muestra las diferencias sociales que imperaban en aquellos años, así como la indolencia y superficialidad de la clase privilegiada.
Si se tropieza usted con un miembro de ese club tan selecto, «Los doce verdaderos pescadores», cuando entre en el hotel Vernon para su cena anual, observará, al quitarse él el abrigo, que su frac es verde y no negro. Si (suponiendo que tenga usted la increíble audacia de dirigir la palabra a ese ser) le pregunta por qué, probablemente le responderá que lo hace para evitar que le confundan con un camarero. Usted entonces se retirará anonadado. Pero dejará a sus espaldas un misterio todavía sin resolver y una historia que merece la pena contarse.
Si (para proseguir en la misma línea de improbables conjeturas) se tropezara usted con un apacible curita muy trabajador, llamado Brown, y le preguntase cuál le parecía el golpe de suerte más singular de su vida, probablemente respondería que, en conjunto, el más notable se produjo en el hotel Vernon, donde evitó un delito y, quizá, salvó un alma, simplemente por prestar atención al sonido de unos pasos en un corredor. Quizá se sienta un tanto orgulloso de esta increíble y fantástica intuición suya, y es posible que la mencione. Pero como resulta descomunalmente poco probable que usted ascienda lo suficiente en el mundo social para encontrar a los doce verdaderos pescadores o se hunda lo bastante por los barrios bajos y entre delincuentes para dar con el Padre Brown, mucho me temo que se quede usted sin conocer la historia si no me la oye a mí.
El hotel Vernon, donde los doce verdaderos pescadores celebraban sus cenas anuales, era una institución como sólo puede existir en una sociedad oligárquica que casi ha llegado a la locura por su insistencia en los buenos modales. Se trataba de una de esas creaciones sin pies ni cabeza a las que se da el nombre de empresa comercial «exclusiva», es decir, un negocio que prospera rechazando clientes, en lugar de atrayéndolos. En el corazón de una plutocracia los comerciantes llegan a tener la suficiente astucia para ser más quisquillosos que sus clientes. Crean dificultades para que a sus acaudalados y hastiados clientes les sea posible gastar dinero y recursos diplomáticos superándolas. Si hubiera en Londres un hotel de moda en el que no pudiese entrar ningún hombre por debajo del metro ochenta de estatura, la sociedad proporcionaría sumisamente grupos de personas de un metro ochenta para que cenaran en él. Si hubiese un restaurante de lujo que por simple capricho de su propietario abriera sólo los jueves a primera hora de la tarde, estaría abarrotado los jueves a esa hora. El hotel Vernon se alzaba, como por accidente, en la esquina de una plaza en Belgravia. Era un hotel pequeño y con muchos inconvenientes. Pero esos mismos inconvenientes se valoraban como muros para proteger a determinada clase social. Había un inconveniente, en particular, que se juzgaba de vital importancia: el hecho de que sólo veinticuatro personas pudieran cenar allí al mismo tiempo. La única mesa de grandes dimensiones era la celebrada mesa de la terraza, colocada al aire libre en una especie de porche, desde donde se dominaba uno de los más exquisitos jardines antiguos de Londres. De manera que incluso las veinticuatro plazas de esta mesa sólo podían disfrutarse durante el buen tiempo, con lo que el placer, al ser más difícil, resultaba todavía más deseable. El propietario del hotel en aquel momento era un judío apellidado Lever; y le sacaba casi un millón por el procedimiento de hacer difícil entrar en él. Por supuesto combinaba esta limitación en el número con el más meticuloso refinamiento en el servicio. Los vinos y la cocina eran de verdad tan buenos como los mejores de Europa, y el comportamiento de sus empleados reflejaba con exactitud los rígidos modales de la clase inglesa alta. El propietario conocía a todos sus camareros, que no eran más que quince, como a los dedos de su mano. Resultaba mucho más fácil llegar a miembro del parlamento que a camarero de aquel hotel. A cada uno se le preparaba para llevar a cabo su trabajo con extraordinario silencio y suavidad, como si fuese el criado personal de un caballero. Y, de hecho, generalmente, había por lo menos un camarero por cada cliente que cenaba en el hotel.
El club de «Los doce verdaderos pescadores» no hubiese aceptado más que un sitio así para cenar, porque insistía en disponer de gran intimidad con todos los lujos, y le habría molestado mucho la simple idea de que cualquier otro club estuviese siquiera cenando en el mismo edificio. Con ocasión de su fiesta anual los pescadores tenían por costumbre sacar a la luz todos sus tesoros, como si comieran en una casa particular, especialmente el famoso juego de cubiertos de pescado, cubiertos que venían a ser, por así decirlo, las insignias de la sociedad, cada uno de ellos exquisitamente trabajado en plata con forma de pez, y con el añadido de una perla de gran tamaño en el mango. Estos cubiertos se sacaban siempre para el plato de pescado, que era, por supuesto, el mejor de una magnífica comida. El club tenía un gran número de ceremonias y costumbres, pero carecía de historia y de finalidad; en eso se advertía su rancio sentido aristocrático. No era preciso ser nada para formar parte de los doce pescadores; a no ser que se fuera ya cierto tipo de persona se desconocía su existencia. El club llevaba doce años funcionando. Su presidente era el señor Audley. Su vicepresidente, el duque de Chester.
Si he logrado en alguna medida pintar la atmósfera de este pasmoso hotel, quizá el lector se pregunte maravillado cómo llegué a saber algo acerca de él, e incluso se asombre de que una persona tan corriente como mi amigo el Padre Brown se relacionara con tan singular olimpo. Por lo que a eso se refiere, mi historia es muy simple, diría que hasta vulgar. Existe en el mundo un sedicioso demagogo de edad provecta que irrumpe en los más refinados retiros con la espantosa noticia de que todos los hombres son hermanos, y, siempre que ese supremo igualador montaba en su caballo roano, la profesión del Padre Brown le obligaba a seguirle. Uno de los camareros, italiano, había sufrido un ataque de parálisis a primeras horas de la tarde, y su patrono judío, aunque un tanto sorprendido ante tales supersticiones, había consentido en avisar al clérigo papista más cercano. Lo que el camarero confesara al Padre Brown no nos concierne, por la excelente razón de que el buen sacerdote no se lo contó a nadie, pero el agonizante exigió, al parecer, que mi amigo redactara una nota o declaración para hacer llegar a su destino algún mensaje o para enderezar algún entuerto. El Padre Brown, por consiguiente, con el mismo apacible descaro del que también habría dado muestras en el palacio de Buckingham, pidió que se le proporcionara una habitación y recado de escribir. El señor Lever fue presa de las más terribles dudas. Era un hombre bondadoso, y poseía también esa mala imitación de la bondad que es el horror ante cualquier dificultad o posible confrontación. Al mismo tiempo la presencia en su hotel aquella noche de un insólito extraño era como una mancha de suciedad en algo recién limpio. No existían antecámaras ni tierra de nadie en el hotel Vernon; no había personas esperando en el vestíbulo ni clientes que llegaran por casualidad. Había quince camareros y doce comensales. Sería tan sorprendente encontrar aquella noche un nuevo invitado en el hotel como descubrir a un nuevo hermano tomando el desayuno o el té en la casa familiar. Por añadidura el aspecto del sacerdote era vulgar y llevaba la sotana manchada de barro; el simple hecho de verle a lo lejos podía provocar una crisis en el club. Finalmente al señor Lever se le ocurrió un plan para ocultar aquel oprobio, dado que no era posible borrarlo. Si usted entra (cosa que no hará nunca) en el hotel Vernon, tendrá que recorrer un breve pasillo, adornado con unos cuantos cuadros, opacos pero importantes, para llegar al vestíbulo y salón principal, a cuya derecha se abren los corredores que llevan a la zona de huéspedes; a la izquierda existe un pasillo similar en dirección a las cocinas y demás dependencias del hotel. Inmediatamente a la izquierda surge el ángulo de un despacho acristalado, que linda con el salón: una casa dentro de otra casa, por así decirlo, como el bar del viejo hotel que probablemente ocupó su sitio en otro tiempo.
Éste era el despacho del representante del propietario (nadie aparecía nunca allí en carne y hueso si el señor Lever podía evitarlo), e inmediatamente después del despacho, de camino hacia la zona del servicio, se encontraba el guardarropa de los caballeros, última frontera de sus dominios. Pero entre el despacho y el guardarropa existía una habitacioncita privada sin otras salidas, recinto que el propietario usaba a veces para importantes y delicados asuntos, como prestar a un duque mil libras o negarle seis peniques. El hecho de permitir que este sagrado lugar fuese profanado durante media hora aproximadamente por un simple sacerdote, garrapateando sobre un trozo de papel, es una prueba de la generosa tolerancia del señor Lever. La historia que el Padre Brown estaba escribiendo era muy probablemente bastante mejor que ésta, pero no la sabremos nunca. Sólo estoy en condiciones de señalar que resultaba casi igual de larga y que los dos o tres últimos párrafos eran los menos emocionantes y cautivadores.
Porque sólo al ir a redactarlos el sacerdote permitió que sus pensamientos divagaran un poco y que sus sentidos, no desprovistos de normal agudeza, despertaran a su entorno. La hora de la oscuridad y de la cena se acercaba; la olvidada habitacioncita en la que se hallaba carecía de luz artificial, y quizá la creciente penumbra, como sucede a veces, aguzó su sentido del oído. Mientras el Padre Brown escribía la parte última y menos esencial del documento, se descubrió manejando la pluma al ritmo de un reiterativo ruido exterior, de la misma manera que a veces pensamos siguiendo la melodía de un tren en marcha. Al tomar conciencia del ruido descubrió de qué se trataba: tan sólo del ordinario repiqueteo de unos pies que cruzaban ante la puerta, asunto perfectamente ordinario en un hotel. Sin embargo, el Padre Brown se quedó mirando al techo y siguió escuchando el ruido. Después de oírlo durante unos cuantos segundos distraídamente, se puso en pie y lo escuchó con gran atención, la cabeza algo inclinada hacia un lado. Luego se sentó de nuevo y hundió la cabeza entre las manos, ahora no sólo oyendo, sino escuchando y pensando al mismo tiempo.
Aisladamente los pasos del exterior eran como los que cualquiera puede oír en cualquier hotel; y sin embargo, tomados en conjunto, había algo muy extraño en ellos. No se oían otros pasos. El hotel Vernon era una casa muy silenciosa, porque los escasos clientes habituales se dirigían inmediatamente a sus aposentos, y a los bien adiestrados camareros se les inculcaba que se hicieran prácticamente invisibles mientras no se solicitara su presencia. No era posible concebir un sitio donde hubiera menos razones para advertir algo irregular. Pero estos pasos eran tan extraños que no resultaba posible decidir si llamarlos regulares o irregulares. El Padre Brown los siguió con un dedo sobre el borde de la mesa, como una persona que trata de aprender una melodía en el piano.
Primero venía una larga sucesión de pasitos rápidos, como los que un hombre de poco peso podría utilizar para ganar una competición de marcha atlética. En determinado punto se detenían, transformándose en un modo de caminar lento, pesado y balanceante, con algo así como la cuarta parte de pasos, pero ocupando aproximadamente el mismo tiempo. En el instante en que cesaban las resonantes pisadas reaparecía la corriente o murmullo de pies ligeros avanzando a toda prisa, y luego otra vez el retumbar de los andares más pesados. Se trataba sin duda del mismo par de botas, en parte porque (como ya se ha dicho) no había otras botas por los alrededores, y en parte porque crujían un poquito, pero de manera inconfundible. El Padre Brown tenía el tipo de cabeza que no puede evitar hacerse preguntas; y esta pregunta aparentemente trivial casi le hizo estallar el cerebro. Él había visto correr a la gente para saltar después. Había visto a otras personas correr para deslizarse. Pero, ¿por qué razón tendría que correr alguien para andar luego? Y sin embargo ésa era la única descripción que se ajustaba a la peculiar actividad de aquel par de piernas. O bien la persona en cuestión andaba muy de prisa la mitad del corredor para recorrer muy despacio la otra mitad, o andaba muy despacio en un lado para disfrutar del placer de recorrer el otro muy de prisa. Ninguna de las dos posibilidades parecía tener mucho sentido. El cerebro del Padre Brown se oscurecía cada vez más, como la habitación que ocupaba.
Sin embargo, al empezar a pensar ininterrumpidamente, la misma negrura de su celda pareció dar mayor viveza a sus ideas; empezó a ver como en una especie de visión, a los fantásticos pies haciendo cabriolas a lo largo del corredor en posturas forzadas o simbólicas. ¿Se trataba de la danza de una religión pagana? ¿O de algún tipo completamente nuevo de ejercicio científico? El Padre Brown empezó a preguntarse con más precisión qué sugerían los pasos. El caminar lento no hacía pensar en el propietario. Los hombres de su especie se contonean a buen ritmo, o permanecen quietos. Tampoco podía tratarse de un sirviente o recadero esperando instrucciones. No era el ruido apropiado. Los miembros de las clases más pobres (en una oligarquía) dan tumbos a veces cuando están ligeramente borrachos, pero por regla general, y especialmente en sitios tan distinguidos, permanecen de pie o sentados en actitudes forzadas. No; aquel caminar lento pero elástico, con una especie de descuidada fuerza, no especialmente sonoro, pero sin preocupación por el ruido causado, sólo podía pertenecer a uno de los animales de este mundo. Se trataba, sin duda, de un caballero de la Europa occidental, y probablemente de uno que no había trabajado nunca para ganarse la vida.
En el momento en que el Padre Brown alcanzaba esta sólida certeza, los pasos, al pasar junto a la puerta, se hicieron rápidos y tan febriles como los de una rata. El atento oyente advirtió que si bien este caminar resultaba mucho más rápido, era también menos ruidoso, casi como si la persona en cuestión anduviera de puntillas. Y, sin embargo, no lo asoció mentalmente con algo secreto, sino con otra cosa…, algo que no lograba recordar. Le asaltó uno de estos recuerdos a medias que hacen que una persona se sienta estúpida. Claro que había oído aquellos pasos rápidos y extraños en algún sitio. De repente se puso en pie con una nueva idea en la cabeza y se dirigió hacia la puerta. Su celda no comunicaba directamente con el corredor, sino que llevaba por un lado al despacho encristalado, y por otro al guardarropa que venía a continuación. Probó a abrir la puerta del despacho, pero comprobó que estaba cerrada con llave. Luego miró hacia la ventana, convertida ya en un cristal cuadrado lleno de una nube morada hendida por el lívido crepúsculo, y por un momento olió el mal como un perro huele ratas.
Su lado racional (no necesariamente el más prudente) recobró la supremacía. Recordó que el propietario le había dicho que iba a cerrar la puerta con llave y que volvería más tarde para devolverle la libertad. Se dijo que otras veinte cosas en las que no había pensado podían explicar los extraños sonidos en el exterior; se recordó que le quedaba sólo la luz suficiente para terminar el trabajo ya empezado. Acercando el papel a la ventana para aprovechar la última luz borrascosa del atardecer, se sumergió una vez más con decisión en el relato casi concluido. Y había escrito durante unos veinte minutos, inclinándose cada vez más sobre el papel por la escasez de la luz, cuando de repente se irguió. Había vuelto a oír los extraños pasos. Ahora tenían una tercera peculiaridad. Anteriormente el desconocido había andado, con ligereza sin duda y con la velocidad del rayo, pero había andado. Esta vez corría. Se oían los rápidos, suaves, elásticos pasos a lo largo del corredor, como producidos por las patas de una pantera que huye a saltos. Fuera quien fuese el sujeto en cuestión, se trataba de un hombre fuerte, activo, presa de una emoción contenida, pero muy intensa. Y, sin embargo, cuando el sonido hubo pasado junto al despacho como una especie de susurrante torbellino, repentinamente volvió a convertirse en el caminar lento, pesado y balanceante.
El Padre Brown tiró el papel y, sabiendo que la puerta del despacho estaba cerrada con llave, se dirigió inmediatamente al guardarropa del otro lado. El encargado se había ausentado momentáneamente, con toda probabilidad porque los únicos huéspedes estaban cenando, y su trabajo era un sinecura. Después de abrirse camino a tientas por un grisáceo bosque de abrigos, el Padre Brown descubrió que el oscuro guardarropa comunicaba con el iluminado corredor por medio de una especie de mostrador o media puerta, como la mayoría de los mostradores por los que a todos nos han devuelto un paraguas a cambio de una ficha. Había una luz inmediatamente encima del arco semicircular de esta abertura, pero apenas iluminó al sacerdote, que parecía una simple silueta oscura recortada sobre la ventana y con los últimos estertores del crepúsculo a sus espaldas. La lámpara arrojaba en cambio una luz casi teatral sobre el hombre inmóvil en el corredor, del otro lado del guardarropa.
Se trataba de un hombre elegante con un traje de etiqueta muy sencillo; alto, pero con aspecto de no ocupar mucho sitio; daba la impresión de que podría haber atravesado como una sombra por donde muchos hombres más pequeños llamarían la atención y resultarían un estorbo. Su rostro, ahora claramente iluminado por la luz de la lámpara, era moreno y muy expresivo, sin duda el rostro de un extranjero. Su figura era excelente y sus modales reflejaban seguridad en sí mismo y buen humor; un crítico sólo habría podido decir que el frac no estaba del todo a la altura de su figura y de sus modales, y que incluso mostraba extraños bultos y protuberancias. En el momento en que reparó en la negra silueta de Brown, recortada contra el crepúsculo, arrojó sobre el mostrador un trozo de papel con un número y solicitó con afable autoridad:
—Mi sombrero y mi abrigo, por favor; tengo que marcharme inmediatamente.
El Padre Brown cogió el papel sin decir una palabra, y obedientemente fue en busca del abrigo; no era el primer trabajo servil que había hecho en su vida. Lo cogió y lo puso sobre el mostrador; mientras tanto, el extraño caballero, que había estado palpándose el bolsillo del chaleco, dijo, riendo:
—No tengo plata; quédese con esto —puso sobre el mostrador medio soberano de oro y recogió el abrigo.
La figura del Padre Brown siguió completamente a oscuras e inmóvil; pero en aquel instante había perdido la cabeza, que era siempre más valiosa cuando la había perdido. En tales momentos sumaba dos y dos y salían cuatro millones. A menudo la Iglesia católica (que está muy ligada al sentido común) no le aprobaba. A menudo tampoco el mismo Padre Brown lo aprobaba. Pero resultaba una verdadera inspiración —importante en crisis excepcionales— cuando se cumplía, de manera similar a como dice el evangelio, aquello de que quien pierda su cabeza la salvará.
—Me parece, señor mío —dijo cortésmente—, que tiene usted algo de plata en el bolsillo.
El caballero de aventajada estatura se le quedó mirando.
—¡Caramba! —exclamó—. Si le doy oro, ¿qué motivo tiene para quejarse?
—Porque la plata, a veces, es más valiosa que el oro —dijo el sacerdote mansamente— es decir, en grandes cantidades.
El desconocido le miró de manera extraña. Luego miró de manera aún más extraña el corredor que llevaba hacia la entrada principal.
Después contempló de nuevo a Brown, y finalmente, y con mucho cuidado, la ventana detrás de la cabeza del sacerdote, todavía coloreada por el resplandor crepuscular de la tormenta. A continuación pareció decidirse. Puso una mano sobre el mostrador, saltó por encima con la facilidad de un acróbata y se irguió enorme delante del Padre Brown, poniéndole una mano formidable sobre el cuello romano.
—No se mueva —dijo, con un susurro entrecortado—. No quiero amenazarle, pero…
—Yo sí quiero amenazarle —dijo el Padre Brown, con una voz como el redoble de un tambor—. Quiero amenazarle con el gusano que no muere y con el fuego que no cesa.
—Es usted un extraño encargado de guardarropa —dijo el otro.
—Soy un sacerdote, monsieur Flambeau —respondió Brown—, y estoy dispuesto a oírle en confesión.
El otro quedó inmovilizado por el asombro unos momentos, y luego se derrumbó sobre una silla.
Los dos primeros platos de la cena de «Los doce verdaderos pescadores» habían llegado a término de manera tan tranquila como satisfactoria. No poseo una copia del menú; y si la tuviera tampoco le aclararía nada a nadie. Estaba escrito en ese tipo de francés de altos vuelos que emplean los cocineros, pero que resulta ininteligible para los franceses corrientes. En el club existía la tradición de que los hors d’oeuvres fuesen tantos y tan variados que rozaran el límite de lo descabellado. Se los tomaba en serio por tratarse de algo reconocidamente superfluo, como la misma cena y el club en su totalidad. También existía la tradición de que la sopa fuese ligera y sin pretensiones: una especie de simple y austera preparación para el festín de pescado que vendría a continuación. La conversación era extraña, esa conversación superficial que gobierna el imperio británico, que lo gobierna en secreto, y que sin embargo apenas ilustraría a un inglés corriente si en alguna ocasión pudiera oírla. A los ministros en el gobierno y los ex-ministros en la oposición se les aludía utilizando su nombre de pila con una especie de aburrida condescendencia. Al ministro de hacienda, del partido radical, a quien se suponía que todos los tories maldecían por sus exacciones, se le elogiaba por unos poemas con muy pocas pretensiones, o por su excelencia en la silla de montar durante las cacerías. Un análisis del líder tory, a quien se suponía que todos los liberales odiaban por tirano, sirvió, en conjunto, para alabarlo… como liberal. Parecía de algún modo que los políticos eran muy importantes. Y, sin embargo, cualquier cosa se consideraba importante en ellos menos su política. El señor Audley, el presidente, era un anciano bondadoso que todavía usaba cuellos de la época de Gladstone; constituía una especie de símbolo de toda aquella sociedad fantasmal y, sin embargo, perfectamente estable. Nunca había hecho nada, ni siquiera algo equivocado. No era un hombre de mente particularmente despierta; ni tampoco especialmente rico. Pero estaba «en la onda» y eso era todo lo que hacía falta. Ningún partido podía ignorarle, y si hubiera querido formar parte del gobierno le habrían puesto en él sin la menor duda. El duque de Chester, el vicepresidente, era un político joven y en alza. Dicho de otro modo: era un muchacho agradable, de cabellos rubios y lisos y cara pecosa, de inteligencia moderada y enormes posesiones. Siempre tenía éxito en sus apariciones en público y la norma por la que se regía era muy sencilla. Cuando se le ocurría un chiste lo hacía, y le calificaban de brillante. Cuando no se le ocurría ninguno decía que no era momento para frivolidades, y le llamaban competente. En privado, en un club de su propia clase, se limitaba a ser agradablemente franco e ingenuo, como un colegial. El señor Audley, que nunca había tomado parte activa en la política, trataba a los miembros del club con un poco más de seriedad. En ocasiones llegaba incluso a turbar a los presentes con frases que parecían indicar la existencia de algunas diferencias entre un liberal y un conservador. Él, personalmente, era conservador, incluso en la vida privada. Llevaba una onda de cabellos grises sobre la parte posterior del cuello, como ciertos estadistas a la antigua usanza, y visto desde detrás parecía «el hombre que el imperio necesita». Visto por delante parecía un soltero apacible, indulgente consigo mismo, con habitaciones en el Albany…, como efectivamente era el caso.
Como ya se ha dicho, había veinticuatro plazas en la mesa de la terraza, y sólo doce miembros en el club. De manera que podían ocupar la terraza de la manera más sibarítica de todas, colocados en el lado de dentro de la mesa, sin nadie en frente, disfrutando del ininterrumpido panorama del jardín, con colores todavía brillantes, aunque la tarde fuese cayendo de manera un tanto pálida para la época del año. El presidente se sentaba en el centro de la fila, y el vicepresidente en el extremo de la derecha. Por alguna razón desconocida, existía la costumbre de que, cuando los doce invitados se dirigían por primera vez a ocupar sus asientos, los quince camareros se dispusieran contra la pared como soldados presentando armas al rey, mientras el gordo propietario hacía profundas inclinaciones en dirección al club con una refulgente sonrisa de asombro, como si nunca hubiera sabido de su existencia con anterioridad. Pero antes del primer tintineo de cuchillo y tenedor este ejército de servidores había desaparecido, quedando tan sólo uno o dos: los necesarios para recoger y distribuir los platos, yendo de aquí para allá a toda prisa y en total silencio. El señor Lever, el propietario, había desaparecido mucho antes, por supuesto, entre convulsiones de cortesía. Sería exagerado, más aún, irreverente, decir que volvía a presentarse en carne y hueso. Pero cuando llegaba el plato más importante, el plato de pescado, había —¿cómo lo diría yo?— una sombra muy precisa, una proyección de su personalidad, que hacía saber que él no se encontraba lejos. El sagrado plato de pescado consistía (para los ojos del vulgo) en una especie de monstruoso budín, aproximadamente del tamaño y de la forma de una tarta nupcial, en el que un considerable número de interesantes pescados habían perdido definitivamente la forma que Dios les diera. Los doce verdaderos pescadores empuñaban en ese momento sus famosos cuchillos y tenedores de pescado, y no habrían abordado el plato con mayor gravedad si cada centímetro de budín costara tanto como el tenedor de plata que usaban para comerlo. Y probablemente así era, por lo que a mí se me alcanza. Este plato se consumía en medio de un afanoso y devorador silencio; y en ésta, como en otras ocasiones, sólo cuando el suyo estaba casi terminado, el joven duque hizo la observación ritual:
—Esto no lo saben hacer en ningún otro sitio.
—En ningún otro sitio —repitió el señor Audley, con voz de bajo profundo, volviéndose hacia quien había hecho uso de la palabra y moviendo de arriba abajo su venerable cabeza un buen número de veces—. En ningún otro sitio, sin duda alguna, excepto aquí. Alguien me ha señalado que en el café Anglais… —Al llegar aquí se vio interrumpido y hasta momentáneamente desconcertado por la desaparición de su plato, pero recuperó en seguida el valioso hilo de sus ideas—. Se me señaló que en el café Anglais sabían hacerlo igual de bien. No admite comparación, señor mío —dijo, agitando la cabeza sin compasión, como un juez condenando a la horca—. No admite comparación.
—Es un sitio con más reputación de la que merece —dijo cierto coronel Pound, que, por su aspecto, se diría que era la primera vez que hablaba en varios meses.
—No sé, no sé —intervino el duque de Chester, que era un optimista—, es francamente bueno en algunas cosas. No hay quien lo supere en…
Un camarero entró velozmente en el cuarto y luego se detuvo en seco. Su detenerse fue tan silencioso como su caminar, pero todos aquellos caballeros benévolos y poco precisos estaban tan acostumbrados a la absoluta suavidad de la invisible maquinaria que rodeaba y sostenía sus vidas, que un camarero que hiciera algo inesperado suponía un sobresalto y una sacudida. Sintieron lo que usted y yo sentiríamos si el mundo inanimado nos desobedeciera, si una silla saliera corriendo delante de nuestros ojos.
El camarero se quedó quieto unos segundos, mirando con fijeza, mientras el rostro de todos los comensales reflejaba una extraña vergüenza que es íntegramente producto de nuestro tiempo, y combinación del humanitarismo moderno con el horrible abismo contemporáneo entre las almas de los ricos y de los pobres.
Un auténtico aristócrata de otros tiempos habría arrojado cosas al camarero, empezando con botellas vacías, y terminando probablemente con dinero. Un verdadero demócrata le hubiese preguntado, con la franqueza de un camarada, qué demonios estaba haciendo. Estos plutócratas modernos no soportaban la proximidad de un pobre, ni como esclavo ni como amigo. Que algo no funcionara bien en el servicio era simplemente una cosa muy desagradable y sin el menor interés. No querían ser crueles y temían verse obligados a la benevolencia. Sólo querían dar por zanjado el incidente, fuera el que fuese. Y el incidente quedó zanjado. El camarero, después de permanecer unos segundos tan rígido como si fuese presa de un ataque cataléptico, giró sobre sus talones y salió del comedor como alma que lleva el diablo.
Cuando reapareció en la terraza, o más bien en su umbral, lo hizo en compañía de otro camarero, cuchicheando y gesticulando con todo el ímpetu de los hijos del sur. Luego el primer camarero se ausentó, dejando al segundo, y reapareció con un tercero. Cuando un cuarto camarero se incorporó a este precipitado sínodo, el señor Audley comprendió que se hacía necesario romper el silencio en interés del tacto. Echó mano de una tos muy fuerte, en lugar del mazo presidencial, y dijo:
—Un trabajo espléndido el que el joven Moocher está haciendo en Birmania. A decir verdad, ningún otro país del mundo podría tener… Un quinto camarero se había dirigido hacia él con la velocidad de una flecha y le estaba susurrando al oído:
—Lo siento mucho. Es importante. El propietario quisiera hablar un momento con usted.
El presidente se volvió desconcertado, y vio, sin salir de su asombro, avanzar al señor Lever en dirección suya con su pesada celeridad de siempre. La manera de andar del buen propietario era, sin duda, la habitual, pero la coloración de su rostro no tenía nada de corriente. De ordinario era suavemente cobriza; ahora, en cambio, de una amarillez enfermiza.
—Me perdone usted, señor Audley —dijo, con una falta de aliento decididamente asmática—. Tener grandes temores. ¡Los platos de pescado están retirados con el cuchillo y el tenedor!
—Parece lógico —dijo el presidente con bastante calor.
—¿Visto usted? —jadeó el descompuesto propietario—. ¿Visto camarero que se los lleva? ¿Conoce a él?
—¿Que si conozco al camarero? —respondió indignado el señor Audley—. ¡Naturalmente que no!
El señor Lever abrió las manos en un gesto de dolor.
—Yo no mandarlo —dijo—. No saber ni cuándo ni por qué venir. Yo mando mi camarero para llevarse platos, pero los platos ya no están. El señor Audley aún parecía demasiado desconcertado para ser realmente el hombre que necesita el imperio británico; ninguno de los presentes fue capaz de decir nada con la excepción del hombre de madera —el coronel Pound—, que pareció repentinamente dominado por una extraña energía vital. Alzándose con gran tiesura de la silla, mientras todos los demás seguían sentados, se ajustó el monóculo y dijo con voz ronca muy baja, dando la impresión de que se había olvidado a medias de cómo hablar:
—¿Quiere usted decir que alguien ha robado nuestro juego de cubiertos de pescado?
El propietario repitió el gesto de abrir las manos con un componente todavía mayor de desvalimiento; y en un abrir y cerrar de ojos todos los ocupantes de la mesa se habían puesto en pie.
—¿Están aquí todos sus camareros? —preguntó el coronel, con su tono de voz, áspero y bajo.
—Sí; están todos aquí. Lo he comprobado yo mismo —exclamó el joven duque, situando su rostro juvenil en primer término—. Siempre los cuento al entrar, ¡tienen un aspecto tan curioso, alineados contra la pared!
—Pero sin duda no es posible recordar con exactitud… —empezó el señor Audley, agobiado por graves dudas.
—Lo recuerdo con toda claridad, se lo aseguro —exclamó el duque con gran animación—. Nunca ha habido más que quince camareros en este hotel, y hoy tampoco había más de quince, puedo jurarlo; no había más ni tampoco menos.
El propietario se volvió hacia él, presa de una especie de parálisis causada por la sorpresa.
—Usted dice…, usted dice —tartamudeó—, ¿que ve a todos mis quince camareros?
—Como de costumbre —asintió el duque—. ¿Qué hay de extraño en ello?
—Nada —dijo Lever, con tono progresivamente más solemne—, sólo que usted no poder verlos. Porque uno de ellos estar muerto en el piso de arriba.
Hubo un instante de terrible inmovilidad en la terraza. Puede ser (tan sobrenatural resulta la palabra muerte) que todos aquellos hombres ociosos contemplaran su alma durante un segundo y la vieran como un diminuto guisante seco. Uno de ellos (el duque, me parece) dijo incluso, con la estúpida amabilidad de la opulencia:
—¿Podemos hacer algo?
—Ha tenido un sacerdote —dijo el judío, un tanto conmovido.
Entonces, y como si hubieran escuchado los trompetazos del juicio final, fue cuando tomaron conciencia de su verdadera situación. Durante unos cuantos extraños segundos habían llegado realmente a pensar que el camarero número quince era el fantasma del hombre muerto en el piso alto. Habían enmudecido bajo aquel peso, porque los fantasmas eran una cosa incómoda para ellos, igual que los mendigos. Pero el recuerdo de la plata quebró el hechizo de lo milagroso; lo quebró bruscamente y produjo una reacción brutal. El coronel apartó su silla con violencia y se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta.
—Si aquí había una decimoquinta persona, amigos —dijo—, esa persona era un ladrón. Hay que llegar inmediatamente a la puerta principal y a la de atrás e impedir que salga nadie; luego hablaremos. Merece la pena que recuperemos las veinticuatro perlas.
El señor Audley pareció abrigar dudas en un primer momento sobre si era propio de un caballero darse tanta prisa por algo; pero al ver al duque precipitarse escaleras abajo con juvenil energía, se decidió a seguirle aunque con paso más reposado.
En aquel mismo instante entró un sexto camarero y explicó que había encontrado la pila de platos de pescado en un aparador, pero ni rastro de los cubiertos de plata.
El tropel de comensales y servidores que se derramó, sin orden ni concierto, por los corredores acabó dividiéndose en dos grupos. La mayoría de los pescadores siguieron al propietario hacia la entrada principal para pedir información sobre cualquier salida. El coronel Pound, con el presidente, el vicepresidente, y uno o dos más, se lanzó por el pasillo que llevaba a la zona del servicio, considerándolo la vía de escape más probable. Al hacerlo, pasaron junto al oscuro nicho o caverna del guardarropa, y vieron a una persona de baja estatura vestida de negro, presuntamente el encargado, de pie y un tanto retirado, en la parte más en sombra.
—¡Oiga usted! —exclamó el duque—. ¿Ha visto pasar a alguien por aquí?
El aludido no respondió directamente a la pregunta, sino que se limitó a decir:
—Quizá tenga yo lo que están ustedes buscando, caballeros.
Los otros se detuvieron, vacilantes y asombrados, mientras su interlocutor se dirigía sin prisas a la parte trasera del guardarropa y regresaba con las dos manos llenas de plata reluciente, plata que procedió a extender sobre el mostrador con la misma calma con que lo habría hecho el dependiente de una tienda, y que fue tomando la apariencia de una docena de tenedores y cuchillos de curiosas formas.
—Usted…, usted… —empezó el coronel, completamente desconcertado por fin. Luego contempló con más detenimiento la pequeña habitación en penumbra y vio dos cosas: en primer lugar, que el hombre bajo y de negros ropajes iba vestido de clérigo; y, en segundo, que el cristal de la ventana situada detrás de él estaba roto, como si alguien lo hubiera atravesado violentamente.
—Objetos muy valiosos para depositarlos en un guardarropa, ¿no es cierto? —observó el clérigo, con sereno buen humor.
—¿Acaso…, acaso ha robado usted esos cubiertos? —tartamudeó el señor Audley, mirándole con ojos muy abiertos.
—Si así fuera —respondió el Padre Brown amablemente—, ya ve al menos que los estoy devolviendo.
—Pero no ha sido usted —dijo el coronel Pound, sin dejar de contemplar la ventana rota.
—Si he de serles completamente sincero, no; no los he robado yo —dijo el otro, con cierta ironía—. Y se sentó con gran solemnidad en un taburete.
—Pero sabe quién lo hizo —dijo el coronel.
—Ignoro su verdadero nombre —respondió el sacerdote con placidez—, pero sé algo de su capacidad combativa y mucho sobre sus dificultades espirituales. Calibré su poderío físico mientras trataba de estrangularme, y establecí mi juicio moral cuando se arrepintió.
—¡No me diga que se arrepintió! —dijo el joven Chester, con una risotada que fue una especie de cacareo.
El Padre Brown se puso en pie, llevándose las manos a la espalda.
—¿Verdad que es extraño —dijo— que un ladrón y un vagabundo se arrepienta, cuando tantos que son ricos y viven tranquilos no renuncian a la frivolidad ni a la dureza de corazón, ni dan fruto para Dios o para los hombres? Pero en ese punto, tendrá usted que perdonarme, invade usted un poco mi jurisdicción. Si duda usted de que la penitencia sea un hecho práctico, ahí están sus cuchillos y sus tenedores. Ustedes son los doce verdaderos pescadores, y ahí están todos sus peces de plata. Pero a mí Él me ha hecho pescador de hombres.
—¿Ha capturado usted a ese individuo? —preguntó el coronel, frunciendo el entrecejo.
El Padre Brown le miró de hito en hito.
—Sí —respondió—, le he capturado con un anzuelo que no se ve y con un sedal invisible, lo bastante largo para permitirle llegar hasta el fin del mundo y obligarle, sin embargo, a volver con un simple tirón del hilo.
Se produjo un largo silencio. Todas las demás personas presentes fueron desapareciendo para llevar la recobrada plata a sus compañeros de club, o para consultar al propietario sobre el extraño desenlace de aquel asunto. Pero el coronel, con su rostro ceñudo, continuó sentado de lado sobre el mostrador, balanceando las largas y flacas piernas y mordiéndose el bigote.
—Debía de ser un tipo listo, pero creo que conozco a otro aún más inteligente —le dijo finalmente al sacerdote con mucha calma.
—Era un tipo listo —respondió Brown—, pero no estoy del todo seguro de a qué otro se refiere.
—Hablo de usted —dijo el coronel, con una breve carcajada—. No quiero poner a ese individuo entre rejas; tranquilícese. Pero daría una buena cantidad de tenedores de plata por saber exactamente cómo ha llegado usted a intervenir en este asunto y cómo consiguió sacarle los cubiertos. Creo que es usted el pájaro que más sabe lo que se trae entre manos de todos los que estamos aquí.
Al Padre Brown pareció gustarle bastante la irónica sinceridad del soldado.
—Bueno —dijo sonriendo—, no estoy en condiciones, por supuesto, de revelarle nada sobre la identidad o la historia de nuestro hombre; pero no hay ninguna razón especial para que no le cuente las demás cosas que he descubierto por mí mismo.
El sacerdote saltó por encima de la barrera con inesperada energía y se sentó junto al coronel Pound, agitando las cortas piernas como un chiquillo sobre un portón. Y empezó a contarle la historia con la misma naturalidad con que se la contaría a un viejo amigo junto a un fuego el día de Navidad.
—Verá usted, coronel —dijo—, yo estaba encerrado en ese cuartito de ahí, escribiendo unas cosas, cuando oí unos pies en el pasillo bailando una danza tan extraña como la danza de la muerte. Primero unos curiosos pasitos rápidos, como de un hombre caminando de puntillas por una apuesta; luego otros pasos lentos, descuidados, chirriantes, como de un hombre corpulento paseándose con un buen cigarro habano. Pero ambos tipos de pasos los daban los mismos pies, se lo juro, respetando un orden; primero la carrera, luego el paseo, y después la carrera de nuevo. Me pregunté, primero distraídamente y más adelante con verdadero interés, por qué un hombre tendría que representar los dos papeles al mismo tiempo. Un tipo de pasos ya lo había reconocido; eran exactamente como los suyos, coronel. Era la forma de andar de un caballero bien alimentado que espera algo y que se pasea debido más a su buena forma física que impulsado por las preocupaciones. Yo sabía que podía identificar el otro tipo de pasos, pero no acababa de situarlo. ¿Qué extraña criatura había conocido yo en mis viajes que avanzase de puntillas a toda velocidad con aquel estilo tan extraordinario? Luego oí un entrechocar de platos en algún sitio, y la respuesta se me apareció con claridad meridiana. Era la manera de andar de un camarero: el cuerpo inclinado hacia adelante, los ojos bajos, las puntas de los pies empujando el suelo hacia atrás, los faldones del frac y la servilleta al brazo en pleno vuelo. Luego seguí pensando minuto y medio más. Y creo que vi la forma en que iba a cometerse el delito con tanta claridad como si fuera yo el ladrón. El coronel Pound le miró con gran interés, pero los apacibles ojos grises del clérigo estaban fijos en el techo con aire distante y casi melancólico.
—Un delito —dijo lentamente— es como cualquier otra obra de arte. No se sorprenda tanto; los delitos no son desde luego las únicas obras de arte que proceden de un taller infernal. Pero toda obra de arte, divina o diabólica, tiene una marca indispensable; quiero decir que su meollo es algo muy simple, por mucho que llegue a complicarse su realización. Así, en Hamlet, pongamos por ejemplo, el carácter grotesco del sepulturero, las flores de la chica que pierde la razón, el fantástico atavío de Osrico, la palidez del fantasma y la mueca de la calavera son todo ello rarezas que forman una especie de enmarañada guirnalda en torno a la simple figura trágica de un hombre vestido de negro. Bien, pues también ésta —continuó, bajándose lentamente del mostrador con una sonrisa— es la simple tragedia de un hombre vestido de negro. Sí —prosiguió, al ver que el coronel levantaba la vista con gesto de bastante asombro—, toda la historia gira en torno a un frac. En este caso, como en Hamlet, hay excrecencias de estilo rococó; ustedes, pongamos por ejemplo. El camarero muerto, que estaba ahí, cuando no tenía que estar ahí. La mano invisible que se llevó toda la plata de su mesa y se desvaneció en el aire. Pero todo delito inteligente se funda en última instancia en algún hecho muy simple: un hecho que no es en sí mismo misterioso. La perplejidad surge al ocultarlo, al conseguir que los demás no piensen en ello. Este delito importante, sutil y muy provechoso (si las cosas hubieran seguido su cauce normal) estaba edificado sobre el simple hecho de que el traje de etiqueta de un caballero es idéntico al de un camarero. El resto era un problema de interpretación, que por lo demás en este caso ha sido extraordinariamente buena.
—De todas formas —dijo el coronel, poniéndose en pie y contemplándose las botas con el entrecejo fruncido—. No estoy seguro de entender lo que ha pasado.
—Coronel —dijo el Padre Brown—, créame si le digo que el arcángel de desvergüenza que robó sus tenedores se paseó veinte veces de un extremo a otro de este pasillo bajo el resplandor de todas las luces y ante las miradas de todos los ojos. No fue a esconderse en rincones oscuros donde la sospecha podría haber ido en su busca. Estuvo recorriendo constantemente los pasillos iluminados, y donde quiera que iba daba la impresión de estar allí por derecho propio. No me pregunte qué aspecto tenía; usted le ha visto seis o siete veces esta noche. Usted estuvo esperando con todas las demás personas importantes en la sala de recepción, al final del pasillo, inmediatamente antes de la terraza. Cuando el ladrón aparecía entre ustedes, caballeros, lo hacía con el estilo relampagueante de un camarero, cabeza inclinada, servilleta ondeante y pies que apenas tocan el suelo. Salía disparado a la terraza, hacía algo con el mantel y volvía a salir disparado hacia el despacho y la zona de servicio. Para cuando se ponía al alcance de las miradas del ocupante del despacho y de los camareros ya se había convertido en un hombre completamente distinto en cada centímetro de su cuerpo y en cada gesto instintivo. Nuestro hombre se paseó entre los criados con la distraída insolencia a la que sus clientes les tienen acostumbrados. No les resultaba nuevo que un elegante de los que participan en la cena recorriese todas las dependencias de la casa como un animal en el Zoo; el servicio sabe que nada caracteriza tanto a la alta sociedad como la costumbre de entrar donde a uno le apetece. Cuando el ladrón estaba gloriosamente harto de recorrer ese pasillo concreto, le bastaba con dar media vuelta y superar de nuevo el despacho; en la sombra del arco que queda a continuación se transformaba como por el toque de una varita mágica y corría de nuevo a toda prisa entre los doce pescadores, una vez más servidor solícito. ¿Por qué tendrían que fijarse los caballeros en un criado cualquiera? ¿Por qué tendrían que sospechar los camareros de un distinguido caballero que se pasea? En una o dos ocasiones hizo jugadas de mucho ingenio.
En las habitaciones privadas del dueño pidió con gran desparpajo un sifón asegurando que tenía sed. Luego añadió con gran cordialidad que lo llevaría él mismo, y así lo hizo; lo llevó con toda rapidez y corrección, pasando entre todos ustedes, convertido en camarero con una misión muy precisa. Por supuesto no habría podido mantener la comedia mucho tiempo, pero sólo necesitaba llegar hasta el final del plato de pescado.
»Su momento más comprometido fue cuando los camareros se colocaron en fila; pero, incluso entonces, consiguió apoyarse contra la pared entre las dos habitaciones, de manera que en aquel instante tan importante los camareros le creyeran uno de los caballeros, mientras que los caballeros le tomaban por uno de los camareros. El resto fue coser y cantar. Si algún camarero le sorprendía lejos de la mesa se tropezaba en realidad con un lánguido aristócrata. Sólo tuvo que estar atento para entrar en acción dos minutos antes de que empezaran a retirar el pescado, transformarse en eficiente camarero y llevarse los platos, que luego dejó sobre un aparador, la plata se la guardó en el bolsillo interior del frac, creando un bulto apreciable; después corrió como una liebre (yo le oí llegar) hasta el guardarropa. Allí sólo tenía que ser de nuevo un plutócrata que ha de marcharse precipitadamente por cuestiones de negocios. No tenía más que dar el ticket al encargado del guardarropa y desaparecer tan elegantemente como había entrado. Sólo que…, sólo que dio la casualidad que era yo el encargado del guardarropa.
—¿Qué le hizo usted? —exclamó el coronel, con intensidad nada habitual—. ¿Qué le dijo él?
—Tendrá que disculparme —dijo el sacerdote sin inmutarse—, pero aquí es donde termina la historia.
—Y donde empieza la historia interesante —murmuró Pound—. Creo que entiendo el truco profesional del ladrón. Pero no me parece haber captado el suyo.
—Tengo que irme —dijo el Padre Brown. Recorrieron juntos el pasillo hasta el salón de la entrada, donde vieron el rostro juvenil y pecoso del duque de Chester, que se dirigía hacia ellos con grandes zancadas elásticas.
—Venga conmigo, Pound —exclamó casi sin aliento—. Le he estado buscando por todas partes. La cena está otra vez en marcha con muy buen estilo, y el viejo Audley tiene que hacer un discurso para celebrar el rescate de los cubiertos. Queremos iniciar alguna nueva ceremonia, ¿sabe usted?, para conmemorar el acontecimiento. En realidad hemos recuperado la mercancía gracias a usted, ¡ya lo creo que sí! De manera que dénos su sugerencia.
—Está muy claro —dijo el coronel, contemplándole con una irónica sonrisa aprobatoria—. Yo sugeriría que de ahora en adelante llevemos frac verde en lugar de negro. No se sabe nunca qué confusiones pueden llegar a producirse cuando uno se parece tanto a un camarero.
—¡Ni hablar! —dijo el joven duque—, un caballero nunca se confunde con un camarero.
—Ni un camarero con un caballero, supongo —dijo el coronel Pound con el mismo soterrado regocijo en el rostro—. Reverendo señor, su amigo tiene que haber sido muy listo para representar el papel de caballero.
El Padre Brown se abotonó su vulgar abrigo hasta el cuello, porque la noche estaba desapacible, y sacó su vulgar paraguas del paragüero.
—Sí —dijo—; debe de ser un trabajo muy duro ser un caballero; pero, ¿sabe usted?, a veces he pensado que debe de ser casi igual de laborioso el trabajo de un camarero.
Y al mismo tiempo que decía «buenas noches» abrió la pesada puerta de aquel palacio de placeres. Las puertas doradas se cerraron tras él, y el Padre Brown se lanzó a buen paso por las oscuras y húmedas calles en busca de un vehículo público.
7. Asesinato en Regent's Park - Baronesa Orczy
La Baronesa Orczy (1865 - 1947) fue una destacada novelista y dramaturga de origen húngaro. Escribió varios cuentos policiales protagonizados por una joven periodista llamada Polly Burton y un particular detective, el "viejo del rincón". En estos relatos, solían reunirse en un salón de té, donde el excéntrico personaje era capaz de resolver cualquier incógnita.
En este cuento, "el viejo del rincón" logra desentrañar un famoso caso de la crónica roja londinese gracias a su ingenio, pues es capaz de vislumbrar otra manera de aproximarse a los hechos.
Para entonces Miss Polly Burton se había acostumbrado a su extraordinario vis-à-vis en el rincón[1].
Él siempre estaba allí cuando ella llegaba, en el mismo rincón, vestido con uno de esos extraordinarios trajes de mezclilla a cuadros; casi nunca decía los buenos días y, cuando ella aparecía, invariablemente él empezaba a juguetear, cada vez más nervioso, con un trozo de cuerda hecho jirones y enredado.
—¿Le interesó a usted alguna vez el asesinato en Regent’s Park? —le preguntó él un día.
Polly le respondió que había olvidado la mayor parte de los detalles relacionados con aquel curioso asesinato, pero que recordaba perfectamente el revuelo y alboroto que había causado en cierto sector de la sociedad londinense.
—Se refiere usted al círculo de las carreras de caballos y el juego —le dijo él—. Todas las personas implicadas, directa o indirectamente, en el asesinato eran del tipo llamado comúnmente «hombres de la alta sociedad» o «grandes vividores», mientras que el Harewood Club de Hanover Street, alrededor del cual se centró todo el escándalo relacionado con el asesinato, era uno de los clubes más elegantes de Londres.
Seguramente las actividades del Harewood Club, que era básicamente un club de juego, nunca habrían llamado la atención «oficialmente» de las autoridades policiales a no ser por el asesinato en Regent’s Park y las revelaciones que salieron a relucir a propósito de él.
Supongo que usted conoce la tranquila plaza situada entre Portland Place y Regent’s Park, que llaman Park Crescent en su extremo sur, y posteriormente Park Square East y Park Square West. Marylebone Road, con su tráfico pesado, cruza en línea recta la gran plaza separando sus preciosos jardines, los cuales se comunican a través de un túnel bajo la calle; y por supuesto debe usted recordar que la nueva estación de metro en la parte sur de la plaza todavía no había sido planeada.
La noche del seis de febrero de 1907 había mucha niebla, sin embargo Mr. Aaron Cohen, que vivía en el número treinta de Park Square South, a las dos de la mañana, después de meterse de manera definitiva en el bolsillo las abundantes ganancias que acababa de llevarse del tapete verde del Harewood Club, empezó a pasear solo de regreso a su casa. Una hora más tarde, el alboroto de un violento altercado en la calle despertó de su tranquilo sueño a la mayor parte de los vecinos de Park Square West. Durante uno o dos minutos se oyó la voz airada de un hombre que vociferaba con vehemencia, seguida inmediatamente de gritos desesperados de «Policía» y «Asesinato». Acto seguido se oyó el estampido doble sostenido de armas de fuego, y nada más.
La niebla era muy espesa y, como usted sin duda habrá experimentado, en esos casos es muy difícil localizar un sonido. No obstante, antes de que transcurriese un minuto o dos a lo sumo, el agente F 18, policía que dirigía el tráfico en la esquina de Marylebone Road, apareció en escena y, después de, en primer lugar, llamar con el silbato a cualquiera de sus compañeros de ronda, empezó a avanzar a tientas en la niebla, más desconcertado que ayudado eficazmente por las instrucciones contradictorias de los vecinos de las casas inmediatas, que casi se caían de las ventanas altas mientras gritaban al agente.
—En la verja, policía.
—En la parte más alta de la calle.
—No, la más baja.
—Fue a este lado de la acera, estoy seguro.
—No, en el otro.
Finalmente fue otro policía, F 22, el que, internándose en Park Square West desde el lado norte, casi tropezó con el cadáver de un hombre tendido en la acera con la cabeza contra la verja de la plaza. Para entonces una verdadera multitud de gente había bajado a la calle de sus diferentes casas, curiosos por enterarse de lo que había sucedido realmente.
El policía enfocó con la intensa luz de su linterna ciega el rostro del infortunado hombre.
—Parece que ha sido estrangulado, ¿no es cierto? —murmuró a su compañero.
Y le señaló la lengua hinchada, los ojos medio fuera de las cuencas, inyectados en sangre y congestionados, el color morado, casi negro, del rostro.
En aquel momento uno de los espectadores, más insensible a los horrores, escudriñó con curiosidad el rostro del hombre muerto y lanzó una exclamación de asombro.
—¡Pero si es Mr. Cohen, que vive en el número treinta!
La mención de un apellido conocido en toda la calle había provocado que dos o tres hombres avanzaran y examinasen con más atención la máscara horriblemente deformada del hombre asesinado.
—Es nuestro vecino de al lado, sin duda alguna —afirmó Mr. Ellison, un joven abogado, residente en el número treinta y uno.
—¿Qué demonios estaba haciendo en esta noche de niebla completamente solo, y a pie? —preguntó otro.
—Solía regresar a casa muy tarde. Supongo que pertenece a algún club de juego de la ciudad. Me imagino que no pudo conseguir un coche de alquiler que lo trajese hasta aquí. La verdad es que no sé mucho de él. Solo lo conocemos de saludarnos.
—¡Pobre diablo! Parece un caso de estrangulamiento para robar, al estilo antiguo.
—De todos modos, el vil asesino, quienquiera que sea, quería asegurarse de haber matado a su hombre —añadió el agente F18, mientras recogía un objeto de la acera—. Aquí está el revólver, al que le faltan dos cartuchos. Caballeros, ¿oyeron ustedes la detonación hace unos instantes?
—Sin embargo, no parece haberle dado. El pobre tipo fue estrangulado, sin duda.
—Y trató de disparar a su asaltante, obviamente —afirmó el joven abogado con autoridad.
—Si logró alcanzar al bestia, podría haber alguna posibilidad de rastrear la dirección que tomó.
—Pero no con esta niebla.
Sin embargo, la aparición del inspector, el detective y el oficial médico pronto puso fin a otra discusión.
Llamaron al timbre del número treinta y pidieron a las criadas (las cuatro eran mujeres) que examinasen el cadáver.
Entre lágrimas de horror y gritos de miedo, todas reconocieron en el asesinado a su señor Mr. Aaron Cohen. Por lo tanto, lo llevaron a su habitación hasta que el juez de instrucción comenzase la investigación.
La policía tenía ante sí una tarea bastante difícil, debe usted admitir; había muy pocos indicios, y en un primer momento ninguna pista, literalmente.
La investigación no descubrió prácticamente nada. En el vecindario se sabía muy poco de Mr. Aaron Cohen y de sus negocios. Sus criadas ni siquiera sabían el nombre o paradero de los varios clubes que frecuentaba.
Tenía una oficina en Throgmorton Street y todos los días atendía sus negocios. Almorzaba en casa y a veces llevaba amigos para cenar. Cuando estaba solo invariablemente iba al club, en el que se quedaba hasta muy de madrugada.
La noche del asesinato había salido a eso de las nueve. Esa fue la última vez que sus criadas lo habían visto. Con respecto al revólver, las cuatro criadas juraron de forma concluyente que no lo habían visto antes, y que, a menos que Mr. Cohen lo hubiese comprado aquel mismo día, no pertenecía a su señor.
Aparte de eso, no se había encontrado ningún rastro del asesino; pero la mañana siguiente al crimen se halló un par de llaves unidas por una cadenita metálica cerca de una entrada en el otro extremo de la plaza, que daba directamente a Portland Place. Resultaron ser, la primera, la llave de Mr. Cohen, y la segunda, su llave de la verja de entrada a la plaza.
Por consiguiente se suponía que el asesino, tras haber llevado a cabo su funesto propósito y registrar los bolsillos de su víctima, había descubierto las llaves y se había escapado al introducirse en la plaza, cruzar por debajo del túnel, y volver a salir de la plaza por la otra entrada. Luego tuvo la precaución de no llevarse las llaves consigo, sino que las tiró y desapareció en la niebla.
El jurado dictó un veredicto de asesinato premeditado contra una o varias personas desconocidas, y la policía fue picada en su amor propio para que descubriera al osado asesino desconocido. El resultado de sus investigaciones, llevadas con maravillosa destreza por Mr. William Fisher, condujeron al sensacional arresto, como una semana después del crimen, de uno de los más elegantes jóvenes petimetres de Londres.
El caso instruido por Mr. Fisher en contra del acusado venía a decir en pocas palabras esto:
La noche del seis de febrero, poco después de medianoche, el juego en el Harewood Club de Hanover Square empezó a acalorarse bastante. Mr. Aaron Cohen jugaba a la ruleta con unos veinte o treinta amigos suyos, la mayoría jóvenes nada despabilados y llenos de dinero, y tenía la banca. «La banca» estaba ganando mucho, y al parecer era la tercera noche consecutiva en la que Mr. Aaron Cohen había vuelto a casa con varios centenares de libras más de las que tenía cuando empezó a jugar.
El joven John Ashley, hijo de un caballero de provincias muy rico que es M.F.H.[2] en alguna parte de las Midlands, estaba perdiendo mucho, y en su caso también parecía que era la tercera noche consecutiva en la que la fortuna le había vuelto la espalda.
Recuerde —continuó el hombre del rincón— que cuando le cuento todos estos detalles y datos le estoy dando el testimonio combinado de varios testigos, que llevó muchos días recoger y clasificar.
Por lo visto ese joven, Mr. Ashley, aunque muy popular en la alta sociedad, se creía comúnmente que estaba en lo que vulgarmente llaman «apuros»; se había endeudado hasta las cejas y temía muchísimo a su padre, de quien era el hijo menor, y que en una ocasión lo había amenazado con enviarlo a Australia con un billete de cinco libras en el bolsillo si volvía a invocar en exceso su paternal indulgencia.
A la totalidad de los numerosos compañeros de John Ashley les parecía evidente que el rico M.F.H. administraba el dinero con mano muy firme. El joven, que tenía el gusanillo de hacer un buen papel en los círculos en los que se movía, había recurrido frecuentemente a las diversas fortunas que de vez en cuando le sonreían en los tapetes verdes del Harewood Club.
Sea como fuere, el consenso general en el Club era que el joven Ashley había cambiado sus últimas veinticinco libras antes de sentarse para una jugada de ruleta con Aaron Cohen en aquella concreta noche del seis de febrero.
Parece que todos sus amigos, entre los cuales destacaba Mr. Walter Hatherell, hicieron todo lo posible para disuadirlo de medir su suerte con la de Cohen, que había tenido una racha inaudita de buena suerte. Pero el joven Ashley, acalorado por el vino, exasperado por su mala suerte, no prestaba atención a nadie; tiró encima de la mesa un billete de cinco libras tras otro, pidió prestado a los que se ofrecían, además de jugar de fiado durante algún tiempo. Finalmente, a la una y media de la mañana, después de una racha de diecinueve rojo, el joven se dio cuenta de que no le quedaba ni un penique en los bolsillos y que tenía una deuda…, una deuda de juego…, una deuda de honor de mil quinientas libras con Mr. Aaron Cohen.
Ahora bien, debemos rendir a este caballero tan difamado la justicia que le negaron persistentemente tanto la prensa como el público; todos los que estuvieron presentes afirmaron de forma concluyente que el propio Mr. Cohen trató reiteradamente de persuadir al joven Mr. Ashley de que abandonase el juego. En este asunto él mismo se encontraba en una delicada situación, ya que era el ganador, y una o dos veces el sarcasmo había aflorado a los labios del joven, acusando al poseedor de la banca de desear retirarse de la competencia antes de que él tuviera un golpe de suerte.
Mr. Aaron Cohen, fumando el mejor habano, finalmente se había encogido de hombros y dijo:
—¡Como usted quiera!
Pero a la una y media estaba ya harto del jugador, que siempre perdía y nunca pagaba… Nunca podría pagar, eso pensaba probablemente Mr. Cohen. Así que en aquel momento se negó a seguir aceptando más puestas «promisorias» de Mr. John Ashley. Siguieron unas cuantas palabras acaloradas, rápidamente moderadas por la dirección, que siempre está alerta para evitar la menor sospecha de escándalo.
Mientras tanto Mr. Hatherell, con gran sensatez, persuadió al joven Ashley a que abandonase el Club y todas sus tentaciones y se fuera a casa; a ser posible que se acostase.
La amistad de los dos jóvenes, que era bien conocida en la alta sociedad, consistía sobre todo, según parece, en que Walter Hatherell era el compañero complaciente y asistente de John Ashley en sus insensatas y extravagantes travesuras. Pero aquella noche este, al parecer sosegado tardíamente por sus terribles y cuantiosas pérdidas, permitió que su amigo lo apartase del escenario de sus desastres. Eran entonces alrededor de las dos menos veinte.
Al llegar a ese punto, la situación se puso interesante —continuó el hombre del rincón, preocupado como era costumbre en él—. No es de extrañar que la policía interrogase al menos a una docena de testigos antes de asegurarse de manera correcta de que cada declaración estuviera concluyentemente comprobada.
Walter Hatherell, después de una ausencia de unos diez minutos, es decir a las dos menos diez, regresó al salón del club. En respuesta a varias preguntas, dijo que había tenido que despedirse de su amigo en la esquina de New Bond Street, ya que él parecía estar deseando quedarse solo, y que Ashley le dijo que daría una vuelta por Piccadilly antes de regresar a casa… Pensaba que un paseo le sentaría bien.
A las dos en punto, o más o menos, Mr. Aaron Cohen, satisfecho de su labor aquella noche, dejó de ser banquero y, metiéndose en el bolsillo sus cuantiosas ganancias, inició su paseo de vuelta a casa, mientras que Mr. Walter Hatherell abandonó el club media hora más tarde.
Exactamente a las tres en punto se oyeron en Park Square West los gritos de «Asesinato» y el estampido de armas de fuego, y encontraron a Mr. Aaron Cohen estrangulado fuera de la verja del jardín.
A primera vista el asesinato en Regent’s Park pareció, tanto a la policía como al público, uno de esos crímenes absurdos y torpes, por supuesto obra de un principiante, y desde luego sin objeto, visto que, sin ninguna dificultad, podía llevar inevitablemente al patíbulo a sus autores.
Comprenderá usted que se ha establecido un motivo.
—Busquen a quien saque provecho del crimen —dicen nuestros confrères[3] franceses. Pero había algo más que eso.
El agente de policía James Funnell, en su ronda, dejó Portland Place y se internó en Park Crescent unos pocos minutos después de haber oído que el reloj de la Holy Trinity Church de Marylebone daba las dos y media. En aquellos momentos la niebla no era quizás tan espesa como fue más tarde por la mañana, y el policía vio a dos caballeros con abrigos y sombreros de copa cogidos del brazo apoyados en la verja de la plaza, cerca de la entrada. No pudo distinguir sus rostros, sin duda debido la niebla, pero oyó que uno de ellos le decía al otro:
—No es más que una cuestión de tiempo, Mr. Cohen. Sé que mi padre pagará el dinero por mí, y usted no perderá nada si espera.
Aparentemente el otro no respondió a eso, y el policía siguió para adelante; cuando regresó al mismo sitio, después de haber finalizado su ronda, los dos caballeros habían desaparecido, pero más tarde fue cerca de esa misma entrada donde se encontraron las dos llaves mencionadas en la investigación.
Otro hecho interesante —añadió el hombre del rincón, con una de esas sarcásticas sonrisas suyas que Polly no acababa de explicarse— fue el hallazgo del revólver en el escenario del crimen. Al mostrarle ese revólver, el ayuda de cámara de Mr. Ashley declaró bajo juramento que pertenecía a su señor.
Todos estos hechos establecen, desde luego, una excelente, y por ahora ininterrumpida, serie de pruebas circunstanciales en contra de Mr. John Ashley. No es de extrañar, por tanto, que la policía, plenamente satisfecha del trabajo de Mr. Fisher y el suyo propio, solicitara un mandamiento judicial en contra del joven, y lo arrestase en su piso de Clarges Street una semana después de que se cometiera el crimen.
Lo cierto es que, como usted bien sabe, la experiencia me ha enseñado siempre que cuando un asesino parece especialmente insensato y torpe, y las pruebas en contra de él específicamente irrecusables, es cuando la policía debe evitar a toda costa los riesgos.
Pues bien, si en este caso John Ashley hubiese cometido en efecto el asesinato en Regent’s Park de la manera que sugiere la policía, habría sido un criminal en más de un sentido, pues esa clase de idiotez es en mi opinión peor que muchos crímenes.
La acusación presentó sus testigos uno tras otro en despliegue triunfal. Estuvieron los miembros del Harewood Club, que habían visto el estado de excitación del acusado después de sus cuantiosas pérdidas en el juego a favor de Mr. Aaron Cohen; estuvo Mr. Hatherell, quien, a pesar de su amistad con Ashley, se vio obligado a admitir que se había despedido de él en la esquina de Bond Street veinte minutos antes de las dos, y no lo había vuelto a ver hasta que regresó a casa a las cinco.
Luego llegó el testimonio de Arthur Chipps, ayuda de cámara de John Ashley. Resultó ser de una índole muy sensacional.
Declaró que, la noche en cuestión, su señor llegó a casa unos diez minutos antes de las dos. Chipps todavía no se había acostado. Cinco minutos más tarde Mr. Ashley volvió a salir, diciendo al ayuda de cámara que no lo esperase. Chipps no sabría decir a qué hora habían regresado a casa ninguno de los dos jóvenes caballeros.
Esa breve vuelta a casa —presumiblemente para buscar el revólver— se consideró muy importante, y a los amigos de Mr. John Ashley les pareció que su caso era poco menos que desesperado.
El testimonio del ayuda de cámara y el de James Funnell, el agente de policía, que había oído por casualidad la conversación cerca de la verja del parque, eran sin duda alguna las dos pruebas más irrecusables contra el acusado. Le aseguro que aquel día yo estaba pasando un momento especial. Hubo dos rostros en la audiencia que me procuraron el mayor placer que había tenido en muchos días. Uno de ellos era el de Mr. John Ashley.
Esta es su foto: bajo, moreno, atildado, de estilo un poco «salado», pero por lo demás parece hijo de un granjero acaudalado. Estuvo muy callado y apacible ante el tribunal, y de vez en cuando dirigió unas cuantas palabras a su abogado. Escuchó con seriedad, y un ocasional encogimiento de hombros, el relato del crimen, tal como lo había reconstruido la policía, ante una audiencia emocionada y horrorizada.
Mr. John Ashley, enloquecido y frenético por sus terribles dificultades económicas, en primer lugar había ido a su casa en busca de un arma, luego aguardó emboscado en alguna parte a Mr. Aaron Cohen cuando dicho caballero regresaba a su casa. El joven había implorado el aplazamiento de la deuda. Mr. Cohen quizás se mostró inflexible; pero Ashley lo siguió importunando casi hasta la puerta de su casa.
Allí, viendo a su acreedor decidido en definitiva a cortar en seco la desagradable entrevista, había agarrado al malogrado hombre por detrás en un momento de descuido, y lo estranguló; luego, temiendo que su vil acción no se hubiera consumado plenamente, había disparado dos veces al cuerpo ya muerto, fallando en ambas ocasiones de pura excitación nerviosa. El asesino después debió de haber vaciado los bolsillos de su víctima y, al encontrar la llave del jardín, pensó que sería un modo seguro de evitar su captura cruzar la plaza por debajo del túnel y salir directamente por la puerta más lejana que da a Portland Place.
La pérdida del revólver fue uno de esos accidentes imprevistos que una Providencia justiciera pone en el camino de los bellacos, entregándolo en manos de la justicia humana por su propio acto de desatino.
Sin embargo, Mr. John Ashley no parecía en absoluto estar impresionado por el relato de su crimen. No había contratado los servicios de uno de los abogados más eminentes, experto en sacar contradicciones a los testigos mediante hábiles repreguntas… ¡Ay, por Dios, no! Se había contentado con los de un lerdo, aburrido, muy mediocre representante de la ley, que, cuando citaba a sus testigos, era completamente ajeno a cualquier deseo de causar sensación.
Se levantó de su asiento discretamente y, en medio de un intenso silencio, citó al primero de los tres testigos a favor de su cliente. Citó a tres caballeros, pero podría haber presentando una docena, miembros del Ashton Club de Great Portland Street, todos los cuales declararon bajo juramento que a las tres de la mañana del seis de febrero, es decir, en el momento mismo en que los gritos de «Asesinato» despertaron a los vecinos de Park Square West, y se estaba cometiendo el crimen, Mr. John Ashley estaba tranquilamente sentado en las salas de reunión del Ashton Club jugando al bridge con tres testigos. Había llegado unos cuantos minutos antes de las tres (como testificó el portero del club) y se quedó durante una hora y media aproximadamente.
Huelga decir que esta indudable alibi[4], sobradamente confirmada, causó una verdadera sensación en el baluarte de la acusación. Ni siquiera los más consumados criminales podían estar en dos lugares a la vez, y aunque el Ashton Club infringe en varios aspectos las leyes del juego de nuestro muy virtuoso país, sus miembros pertenecen a las mejores, más irreprochables clases de la sociedad. Mr. Ashley había sido visto y confirmado en el momento mismo del crimen por, al menos, una docena de caballeros cuyo testimonio estaba sin lugar a dudas por encima de toda sospecha.
El comportamiento de Mr. John Ashley durante toda esta asombrosa fase de la investigación siguió siendo de una tranquilidad y corrección perfectas. No había la menor duda de que el convencimiento de poder probar su inocencia con tan absoluta conclusión había calmado sus nervios durante todo el proceso.
Sus respuestas al magistrado fueron claras y simples, incluso sobre el delicado tema del revólver.
—Abandoné el club, señor —explicó—, completamente decidido a hablar a solas con Mr. Cohen para pedirle un aplazamiento en el pago de mi deuda con él. Comprenderá usted que no me atreviera a hacerlo en presencia de otros caballeros. Fui a mi casa y permanecí en ella durante uno o dos minutos, pero no para buscar el revólver, como afirma la policía, pues siempre llevo encima uno cuando hay niebla, sino para ver si en mi ausencia había llegado una carta de negocios muy importante.
—Luego volví a salir, y me encontré con Mr. Cohen muy cerca del Harewood Club, anduve con él gran parte del camino y nuestra conversación fue de lo más amistosa. Nos despedimos en plena Portland Place, cerca de la entrada a la plaza, donde el policía nos vio. Mr. Cohen tenía entonces la intención de atravesar la plaza, por ser el camino más corto para llegar a su casa. Pensé que la plaza parecía oscura y peligrosa por la niebla, sobre todo porque Mr. Cohen llevaba una gran suma de dinero.
—Tuvimos una corta discusión sobre aquel asunto, y finalmente lo convencí de que tomase mi revólver, pues yo iba a regresar a casa pasando solo por calles muy frecuentadas, y además no llevaba nada que mereciese la pena robar. Tras una pequeña vacilación, Mr. Cohen aceptó el préstamo de mi revólver, y así es como llegó a encontrarse en el mismo escenario del crimen; finalmente me despedí de Mr. Cohen unos cuantos minutos después de haber oído al reloj de la iglesia dar las tres menos cuarto. A las tres menos cinco me encontraba en la confluencia de Oxford Street con Great Portland Street, y tardé por lo menos diez minutos para ir andando desde allí hasta el Ashton Club.
Esta aclaración era todavía más verosímil, fíjese bien, porque la cuestión del revólver nunca había sido explicada de modo satisfactorio por la acusación. Un hombre que ha estrangulado eficazmente a su víctima no dispararía dos balas de su revólver sin otro motivo aparente que el de llamar la atención del transeúnte más próximo. Era mucho más probable que fuese Mr. Cohen quien disparó al aire…, quizás en un arrebato, cuando de pronto lo atacaron por detrás. Por consiguiente, la explicación de Mr. Ashley no solo era plausible, era la única posible.
Comprenderá usted por tanto que, después de un interrogatorio de casi media hora, el magistrado, la policía y el público estuvieran igualmente encantados de proclamar que el acusado abandonase la corte sin mancha alguna en su reputación.
—Sí —interrumpió Polly con vehemencia, ya que, por una vez, su perspicacia había sido al menos tan aguda como la del hombre del rincón—, pero la sospecha de aquel crimen horrible solo desplazó el desdoro de un amigo a otro y, por supuesto, sé…
—Pero ahí está —lo interrumpió él discretamente—, usted no sabe…; se refiere, por supuesto, a Mr. Walter Hatherell. También a algún otro al mismo tiempo. El amigo, débil y complaciente, que comete un crimen en nombre de su amigo cobarde pero más asertivo que lo ha incitado al mal. Era una buena teoría; y fue defendida bastante mayoritariamente, supongo, incluso por la policía.
Digo «incluso» porque se esforzaron mucho para levantar una causa contra el joven Hatherell, pero la mayor dificultad la encontraron con la hora. A la misma hora en que el policía había visto a los dos hombres fuera de Park Square, Walter Hatherell seguía todavía en el Harewood Club, que no abandonó hasta las dos menos veinticinco. Si hubiese querido acechar y robar a Aaron Cohen, sin duda no habría esperado hasta la hora en que presumiblemente este ya había llegado a su casa.
Además, veinte minutos es un tiempo increíblemente escaso para ir andando de Hanover Square a Regent’s Park sin la posibilidad de atravesar las plazas, buscar a un hombre, cuyo paradero no podía determinar en veinte yardas o algo así, tener una discusión con él, asesinarlo y registrar sus bolsillos. Además, no tenía ningún motivo.
—Pero… —dijo Polly pensativa, pues recordó en aquel preciso instante que el asesinato en Regent’s Park, como popularmente lo habían llamado, seguía siendo un misterio tan impenetrable como no había habido ningún otro en los anales de la policía.
El hombre del rincón torció completamente a un lado su extraña cabeza como de pájaro y la miró, muy divertido aparentemente por su perplejidad.
—¿No comprende usted cómo se cometió el asesinato? —le preguntó, sonriendo socarronamente.
Polly no tuvo más remedio que admitir que no lo comprendía.
—Si por casualidad usted se hubiese encontrado en la difícil situación de Mr. John Ashley —persistió—, ¿no hubiese procurado poder acabar convenientemente con Mr. Aaron Cohen, embolsarse sus ganancias, y después manejar completamente a su antojo a la policía de su país confirmando una alibi indiscutible?
—No podría arreglar convenientemente —replicó ella— estar al mismo tiempo en dos sitios diferentes separados media milla.
—¡No! Admito realmente que no podría hacerlo a menos que tuviera también un amigo…
—¿Un amigo? Pero usted dice…
—Yo digo que admiraba a Mr. Ashley, pues fue su cabeza la que planeó todo, pero no podía llevar a cabo el fascinante y terrible drama sin la ayuda de unas manos dispuestas y capaces.
—Aun así… —protestó ella.
—Primera cuestión —empezó él a decir muy excitado, jugueteando con su inevitable trozo de cuerda—. John Ashley y su amigo Walter Hatherell abandonaron el club juntos, y juntos decidieron el plan de campaña. Hatherell regresó al club y Ashley fue a buscar el revólver… el revólver que desempeñó un papel tan importante en el drama, pero no el que le atribuyó la policía. Pues bien, tratemos de seguir de cerca a Ashley cuando seguía los pasos de Aaron Cohen. ¿Usted cree que entabló conversación con él? ¿Que anduvo a su lado? ¿Que le pidió aplazar la deuda? ¡No! Lo siguió a escondidas y le agarró por la garganta, como suelen hacer los que estrangulan para robar cuando hay niebla. Cohen era apopléjico, y Ashley joven y fornido. Además, tenía intención de matar…
—Pero dos hombres conversaron fuera de la verja de la plaza —protestó Polly—, uno de ellos era Cohen y el otro Ashley.
—Discúlpeme —dijo el hombre del rincón, saltando de su asiento corrido como una mona—, no hubo dos hombres hablando fuera de la verja de la plaza. Según el testimonio del agente de policía James Funnell, había dos hombres con los brazos cruzados apoyados en la verja y uno de ellos estaba hablando.
—Entonces usted cree que…
—En el momento en que James Funnell oyó que el reloj de la Holy Trinity daba las dos y media, Aaron Cohen ya estaba muerto. Mire qué sencillo es todo —añadió entusiasmado— y qué fácil a partir de entonces…, fácil, pero ¡ay, por Dios!, qué maravillosa, extraordinariamente ingenioso. En cuanto pasa James Funnell, John Ashley, tras abrir la puerta, recoge del suelo el cadáver de Aaron Cohen y atraviesa la plaza llevándolo en los brazos. La plaza está desierta, por supuesto, además el camino es bastante fácil y debemos suponer que Ashley lo había hecho antes. En cualquier caso, no había ningún riesgo de encontrarse con alguien.
Mientras tanto, Hatherell había abandonado el club: tan rápido como sus piernas de atleta pueden llevarlo, recorre a toda prisa Oxford Street y Portland Place. Los dos bellacos habían acordado dejar cerrada la puerta de entrada a la plaza.
Pisándole los talones a Ashley, Hatherell cruza la plaza y llega a la otra puerta a tiempo para echarle una mano a su cómplice para colocar el cadáver contra la verja. Acto seguido, sin demorarse ni un instante, Ashley vuelve a cruzar corriendo los jardines, directamente al Ashton Club, y arroja las llaves del hombre muerto, en el mismo sitio donde había procurado que lo viese y lo oyera un transeúnte.
Hatherell da a su amigo seis o siete minutos de ventaja, luego inicia el altercado que dura dos o tres minutos, y finalmente despierta al vecindario gritando «Asesinato» y con la detonación de una pistola para establecer que el crimen fue cometido cuando su autor ya se ha procurado una alibi incontrovertible.
No sé lo que usted piensa de todo esto, claro está —añadió la rara criatura mientras buscaba su abrigo y sus guantes—, pero para mí la planificación de ese asesinato (viniendo de principiantes, nada menos) es una de las estrategias más astutas con las que me he encontrado. Es uno de esos casos en los que no hay ninguna posibilidad de culpar del crimen al autor o a su cómplice. No han dejado una sola prueba tras ellos; han previsto todo, y cada uno ha desempeñado su papel con una serenidad y un valor que, aplicado a una causa grande y buena, convertiría a ambos en magníficos estadistas.
Por lo que, me temo, no son más que un par de sinvergüenzas que han escapado a la justicia humana, y solo merecen la plena e incondicional admiración de usted muy sinceramente.
Se esfumó. Polly quiso hacerlo volver, pero su flaca figura ya no era visible a través de la puerta de cristales. Había muchas cosas que habría deseado preguntarle: ¿qué pruebas, qué datos tenía? Eran sus teorías, en definitiva, pero, lo cierto es que, ella presentía que había resuelto una vez más uno de los más enigmáticos misterios de la gran criminalidad londinense.
[1] Se trata de un rincón del salón de té de la cadena A.B.C. (Aerated Bread Company), situado en Norfolk Street, en pleno Strand londinense.
[2] Master of Foxhounds = Cazador Mayor.
[3] En francés en el original: «colegas».
[4] En francés en el original: «coartada».
Ver también:
- Cuentos de terror de autores famosos
- Cuentos fantásticos que harán volar tu imaginación
- Cuentos de amor que te robarán el corazón
- Cuentos que debes leer una vez en tu vida (explicados)
- Mejores cuentos latinoamericanos explicados
- Cuentos de ciencia ficción para adolescentes (comentados)
- Cuentos cortos para adultos que debes conocer