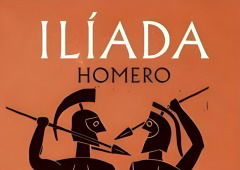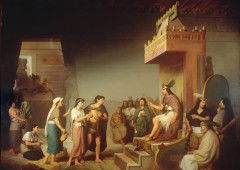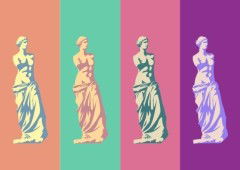9 ejemplos de elegías famosas que debes conocer
La elegía es una composición poética caracterizada por su tono melancólico y reflexivo. Tradicionalmente, ha sido utilizada para expresar el dolor por la muerte de un ser querido, pero también puede abordar la fugacidad del tiempo, la pérdida de la juventud, el exilio o cualquier otro motivo de tristeza y meditación.
A continuación, se pueden encontrar ejemplos de elegías famosas de autores de diversas épocas y lugares.
- Elegía a las musas - Solón de Atenas
- La cogida y la muerte - Federico García Lorca
- Elegía del recuerdo imposible - Jorge Luis Borges
- Elegía - Miguel Hernández
- Elegía I - Garcilaso de la Vega
- Lycidas - John Milton
- Elegía a Garcilaso - Rafael Alberti
- La elegia eterna - Miguel de Unamuno
- La elegía interrumpida - Octavio Paz
1. Elegía a las musas - Solón de Atenas
Hijas espléndidas de la Memoria y del Zeus del Olimpo,
Musas de la Piéride, oíd esta súplica;
dadme bonanza, tocante a los dioses felices; y en cuanto
toca a los hombres, que tenga siempre un buen nombre;
que endulce la vida al amigo y amargue la del enemigo,
respetado por unos, terrible a los otros.
Riquezas, deseo tenerlas, pero con fraude no quiero
guardarlas conmigo: la pena al final siempre llega.
Los bienes que donan los dioses se quedan al lado del hombre
firmes desde la última raíz a la copa;
pero aquellos que el hombre persigue abusando no vienen
con orden; ceden a injustos manejos e indóciles
siguen, pero no tarda en ponerse en medio el desastre.
El principio es cosa de poco, igual que el del fuego,
desdenable al comienzo, pero que acaba en molestia;
para el hombre no duran las obras de abuso.
Zeus de todas las cosas ve el término, y tan de repente
como al instante dispersa las nubes el viento
de primavera que, habiendo revuleto hasta el fondo las olas
del mar sin cosecha y barrido los bellos cultivos
de la tierra triguerra, llega hasta el cielo empinado,
morada divina, y lo aclara otra vez a la vista;
y resplandece la fuerza del sol sobre el suelo fecundo,
hermosa, y ya no pueden verse más nubes;
igual se presenta el castigo de Zeus; y no siempre con todos,
como el hombre mortal, se enfada igualmente,
pero jamás se le oculta del todo aquel que en su pecho
alberga injusticia, y siempre al final lo descubre.
Paga éste enseguida, el otro más tarde; uno escapa,
y no le toca el destino que envían los dioses;
no obstante, él vuelve al cobro; y sin culpa pagan la pena
los hijos de aquél o su posterior descendencia.
Los hombres, igual el bueno que el malo, pensamos así:
cualquiera tiene excelente opinión de sí mismo,
mientras no hay daño; y entonces llora; pero antes nos tuvo
boquiabiertos a todos la necia esperanza.
Uno que vive apretado por males terribles no piensa
sino que día vendrá en que otra vez esté sano;
otro, que es un cobarde, se cree ser muy valiente,
y que es muy buen mozo, y no tiene gracia en el cuerpo;
y el pobre, al que agobian las obras de la miseria, imagina
que se hará todavía con muchas riquezas.
Cada cual se afana a su modo. Hay quien en sus naves
recorre el mar rico en peces, queriendo llevar
ganancia a la casa, y lo azotan en tanto vientos terribles,
y no pone a su vida resguardo ninguno;
otro se pasa el año labrando un terreno plantado,
sirviendo al que tiene a su cargo los curvos arados;
otro, instruido en las obras de Atena y de Hefesto inventor,
se gana el sustento con la labor de sus manos,
y otro, iniciado en su don por las propias Musas olímpicas,
con su saber de las normas del arte que agrada;
a otro lo hizo adivino su amo Apolo flechero,
y el daño anticipa que al hombre de lejos se acerca,
cuando lo ayudan los dioses, aunque no hay nadie que aparte
de sí lo fatal mediante agüeros ni ofrendas;
otros, los médicos, tienen de Peón experto en remedios
la técnica, pero ningún poder sobre el éxito:
de un dolor muy ligero resulta a menudo un tormento
que nadie cura, por muchos remedios que aplique,
y a otro, ofuscado por males acerbos, con sólo tocarlo
con las manos, lo pone sano otra vez.
Es el Hado el que envía a los hombres el mal como el bien,
y los dones de un dios inmortal no se excusan.
Sí, y en toda empresa hay peligro, y no hay nadie que sepa
dónde habrá de parar el negocio empezado:
uno, que trata de hacer bien las cosas con toda inocencia
se echa encima un desastre tremendo, odioso;
y a otro, un incapaz, los dioses en todo momento
le dan buena suerte, remedio de su impotencia.
No tiene un término claro, el afán de riquezas del hombre;
así, los que tienen hoy día fortuna mayor
se esfuerzan el doble; y ¿cómo es posible saciarlos a todos?
Los inmortales les dan su ganancia a los hombres,
y de ellos procede también el desastre que, cuando Zeus
lo envía en castigo, sufre cada uno a su tiempo.
"Elegía a las musas" es un poema que refleja la visión ética y filosófica de Solón (638-558 a.C.), uno de los más grandes legisladores de la Antigua Grecia. Se le atribuyen reformas políticas y económicas que sentaron las bases de la democracia en Atenas. Su poesía refleja sus ideales de justicia, equilibrio y prudencia.
En estos versos, se invoca a las Musas, hijas de Zeus y Mnemósine, para pedir inspiración y sabiduría. A través de un tono reflexivo y moralizante, el hablante lírico expone su concepción sobre la justicia divina, la transitoriedad de la riqueza y la inevitabilidad del destino.
De este modo, se establece que Zeus es el garante del orden y la justicia. Aquellos que obtienen riquezas por medios injustos terminan sufriendo las consecuencias, aunque el castigo puede tardar en llegar.
También se enfatiza la incertidumbre de la existencia y la impotencia del ser humano frente al destino. No importa cuánto se esfuercen los hombres, el azar y la voluntad divina resultan determinantes.
Es interesante la descripción de las personas como víctimas de su propia ignorancia, pues tienden a sobrestimar sus capacidades y a vivir en ilusiones:
Ante ello, la poesía y el conocimiento inspirados por las Musas aparecen como una forma de acceder a la verdad y entender el orden del mundo.
2. La cogida y la muerte - Federico García Lorca
A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo muerte
a las cinco de la tarde.
El viento se llevó los algodones
a las cinco de la tarde.
Y el óxido sembró cristal y níquel
a las cinco de la tarde.
Ya luchan la paloma y el leopardo
a las cinco de la tarde.
Y un muslo con un asta desolada
a las cinco de la tarde.
Comenzaron los sones de bordón
a las cinco de la tarde.
Las campanas de arsénico y el humo
a las cinco de la tarde.
En las esquinas grupos de silencio
a las cinco de la tarde.
¡Y el toro solo corazón arriba!
a las cinco de la tarde.
Cuando el sudor de nieve fue llegando
a las cinco de la tarde
cuando la plaza se cubrió de yodo
a las cinco de la tarde,
la muerte puso huevos en la herida
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
A las cinco en Punto de la tarde.
Un ataúd con ruedas es la cama
a las cinco de la tarde.
Huesos y flautas suenan en su oído
a las cinco de la tarde.
El toro ya mugía por su frente
a las cinco de la tarde.
El cuarto se irisaba de agonía
a las cinco de la tarde.
A lo lejos ya viene la gangrena
a las cinco de la tarde.
Trompa de lirio por las verdes ingles
a las cinco de la tarde.
Las heridas quemaban como soles
a las cinco de la tarde,
y el gentío rompía las ventanas
a las cinco de la tarde.
A las cinco de la tarde.
¡Ay, qué terribles cinco de la tarde!
¡Eran las cinco en todos los relojes!
¡Eran las cinco en sombra de la tarde!
Federico García Lorca (1898 - 1936) es uno de los poetas españoles con más proyección internacional. Perteneciente a la generación del 27, trabajó una amplitud de temas en su obra, desde la asimilación de lo popular hasta la experimentación vanguardista.
Luego de perder a su amigo, en 1935 publicó el libro Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, un conjunto de elegías en las que hace referencia a la trágica muerte del torero.
El hablante lírico lamenta el hecho ocurrido en una plaza de toros, conocida como el ruedo de Manzanares. "Las cinco de la tarde" funciona como un leitmotiv, tópico que se repite dentro del poema por dos razones: para otorgar ritmo y musicalidad, así como para enfatizar el momento dramático en que el joven fue embestido por el toro.
Descubre Los poemas esenciales de Federico García Lorca (analizados)
3. Elegía del recuerdo imposible - Jorge Luis Borges
Qué no daría yo por la memoria
de una calle de tierra con tapias bajas
y de un alto jinete llenando el alba
(largo y raído el poncho)
en uno de los días de la llanura,
en un día sin fecha.
Qué no daría yo por la memoria
de mi madre mirando la mañana
en la estancia de Santa Irene,
sin saber que su nombre iba a ser Borges.
Qué no daría yo por la memoria
de haber combatido en Cepeda
y de haber visto a Estanislao del Campo
saludando la primer bala
con la alegría del coraje.
Qué no daría yo por la memoria
de un portón de quinta secreta
que mi padre empujaba cada noche
antes de perderse en el sueño
y que empujó por última vez
el 14 de febrero del 38.
Qué no daría yo por la memoria
de las barcas de Hengist,
zarpando de la arena de Dinamarca
para debelar una isla
que aún no era Inglaterra.
Qué no daría yo por la memoria
(la tuve y la he perdido)
de una tela de oro de Turner,
vasta como la música.
Qué no daría yo por la memoria
de haber oído a Sócrates
que, en la tarde la cicuta,
examinó serenamente el problema
de la inmortalidad,
alternando los mitos y las razones
mientras la muerte azul iba subiendo
desde los pies ya fríos.
Qué no daría yo por la memoria
de que me hubieras dicho que me querías
y de no haber dormido hasta la aurora,
desgarrado y feliz.
Jorge Luis Borges (Argentina, 1899 - 1986) fue uno de los escritores más reverenciados del siglo XX. En su obra, planteó la multiplicidad del tiempo y el espacio, así como la presencia de un lector activo, co-creador del texto.
Este poema es una meditación sobre la memoria, donde se expresa el anhelo de evocar situaciones que se han perdido o que nunca se tuvieron.
A través de imágenes personales, históricas y míticas, el hablante lírico construye una elegía a lo inalcanzable, enfatizando la fragilidad del tiempo.
Así, se destaca el deseo imposible de poseer ciertos recuerdos. La voz no sólo ansía vivencias propias (su infancia y familia), sino que también eventos como la batalla de Cepeda o la muerte de Sócrates.
Este anhelo por lo inalcanzable refuerza la idea de que la identidad se construye no sólo con lo vivido, sino también con lo leído, uno de los grandes temas de la obra del autor. De hecho, en su poema "El lector" declaró: "Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído".
Conoce Los poemas inolvidables de Jorge Luis Borges
4. Elegía - Miguel Hernández
(En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
con quien tanto quería.)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento.
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.
Miguel Hernández (1910-1942) fue un poeta español cuya obra se caracteriza por una profunda conexión con la naturaleza, la lucha social y el sufrimiento humano.
Esta elegía está dedicada a Ramón Sijé, amigo íntimo del autor, quien falleció de manera prematura. La composición refleja un duelo desgarrador, en el que el hablante expresa su dolor con imágenes viscerales y un lenguaje cargado de emotividad.
Así, el poema aborda el impacto de la muerte temprana de un ser querido y la imposibilidad de aceptarla. La voz canaliza su sufrimiento a través de metáforas relacionadas con la naturaleza y la vida rural, convirtiendo su dolor en un acto de homenaje y resistencia.
De este modo, la pérdida se presenta con una intensidad abrumadora, con versos que oscilan entre la rabia y la resignación.
5. Elegía I - Garcilaso de la Vega
AL DUQUE D’ALBA EN LA MUERTE
DE DON BERNALDINO DE TOLEDOAunque este grave caso haya tocado
con tanto sentimiento el alma mía
que de consuelo estoy necesitado,
con que de su dolor mi fantasía
se descargase un poco y s’acabase
de mi continuo llanto la porfía,
quise, pero, probar si me bastase
el ingenio a escribirte algún consuelo,
estando cual estoy, que aprovechase
para que tu reciente desconsuelo
la furia mitigase, si las musas
pueden un corazón alzar del suelo
y poner fin a las querellas que usas,
con que de Pindo ya las moradoras
se muestran lastimadas y confusas;
que según he sabido, ni a las horas
que’l sol se muestra ni en el mar s’asconde,
de tu lloroso estado no mejoras,
antes, en él permaneciendo donde-
quiera que estás, tus ojos siempre bañas,
y el llanto a tu dolor así responde
que temo ver deshechas tus entrañas
en lágrimas, como al lluvioso viento
se derrite la nieve en las montañas.
Si acaso el trabajado pensamiento
en el común reposo s’adormece,
por tornar al dolor con nuevo aliento,
en aquel breve sueño t’aparece
la imagen amarilla del hermano
que de la dulce vida desfallece,
y tú tendiendo la piadosa mano,
probando a levantar el cuerpo amado,
levantas solamente el aire vano,
y del dolor el sueño desterrado,
con ansia vas buscando el que partido
era ya con el sueño y alongado.
Así desfalleciendo en tu sentido,
como fuera de ti, por la ribera
de Trápana con llanto y con gemido
el caro hermano buscas, que solo era
la mitad de tu alma, el cual muriendo,
quedará ya sin una parte entera;
y no de otra manera repitiendo
vas el amado nombre, en desusada
figura a todas partes revolviendo,
que cerca del Erídano aquejada
lloró y llamó Lampecia el nombre en vano,
con la fraterna rnuerte lastimada:
«¡Ondas, tornáme ya mi dulce hermano
Faetón; si no, aquí veréis mi muerte,
regando con mis ojos este llano!»
¡Oh cuántas veces, con el dolor fuerte
avivadas las fuerzas, renovaba
las quejas de su cruda y dura suerte;
y cuántas otras, cuando s’acababa
aquel furor, en la ribera umbrosa,
muerta, cansada, el cuerpo reclinaba!
Bien te confieso que s’alguna cosa
entre la humana puede y mortal gente
entristecer un alma generosa,
con gran razón podrá ser la presente,
pues te ha privado d’un tan dulce amigo,
no solamente hermano, un acidente;
el cual no sólo siempre fue testigo
de tus consejos y íntimos secretos,
mas de cuanto lo fuiste tú contigo:
en él se reclinaban tus discretos
y honestos pareceres y hacían
conformes al asiento sus efetos;
en él ya se mostraban y leían
tus gracias y virtudes una a una
y con hermosa luz resplandecían,
como en luciente de cristal coluna
que no encubre, de cuanto s’avecina
a su viva pureza, cosa alguna.
¡Oh miserables hados, oh mezquina
suerte, la del estado humano, y dura,
do por tantos trabajos se camina,
y agora muy mayor la desventura
d’aquesta nuestra edad cuyo progreso
muda d’un mal en otro su figura!
¿A quién ya de nosotros el eceso
de guerras, de peligros y destierro
no toca y no ha cansado el gran proceso?
¿Quién no vio desparcir su sangre al hierro
del enemigo? ¿Quién no vio su vida
perder mil veces y escapar por yerro?
¡De cuántos queda y quedará perdida
la casa, la mujer y la memoria,
y d’otros la hacienda despendida!
¿Qué se saca d’aquesto? ¿Alguna gloria?
¿Algunos premios o agradecimiento?
Sabrálo quien leyere nuestra historia:
veráse allí que como polvo al viento,
así se deshará nuestra fatiga
ante quien s’endereza nuestro intento.
No contenta con esto, la enemiga
del humano linaje, que envidiosa
coge sin tiempo el grano de la espiga,
nos ha querido ser tan rigurosa
que ni a tu juventud, don Bernaldino,
ni ha sido a nuestra pérdida piadosa.
¿Quién pudiera de tal ser adevino?
¿A quién no le engañara la esperanza,
viéndote caminar por tal camino?
¿Quién no se prometiera en abastanza
seguridad entera de tus años,
sin temer de natura tal mudanza?
Nunca los tuyos, mas los propios daños
dolernos deben, que la muerte amarga
nos muestra claros ya mil desengaños:
hános mostrado ya que en vida larga,
apenas de tormentos y d’enojos
llevar podemos la pesada carga
hános mostrado en ti que claros ojos
y juventud y gracia y hermosura
son también, cuando quiere, sus despojos.
Mas no puede hacer que tu figura,
después de ser de vida ya privada,
no muestre el arteficio de natura:
bien es verdad que no está acompañada
de la color de rosa que solía
con la blanca azucena ser mezclada,
porque’l calor templado que encendía
la blanca nieve de tu rostro puro,
robado ya la muerte te lo había;
en todo lo demás, como en seguro
y reposado sueño descansabas,
indicio dando del vivir futuro.
Mas ¿qué hará la madre que tú amabas,
de quien perdidamente eras amado,
a quien la vida con la tuya dabas?
Aquí se me figura que ha llegado
de su lamento el son, que con su fuerza
rompe el aire vecino y apartado,
tras el cual a venir también se ’sfuerza
el de las cuatro hermanas, que teniendo
va con el de la madre a viva fuerza;
a todas las contemplo desparciendo
de su cabello luengo el fino oro,
al cual ultraje y daño están haciendo.
El viejo Tormes, con el blanco coro
de sus hermosas ninfas, seca el río
y humedece la tierra con su lloro,
no recostado en urna al dulce frío
de su caverna umbrosa, mas tendido
por el arena en el ardiente estío;
con ronco son de llanto y de gemido,
los cabellos y barbas mal paradas
se despedaza y el sotil vestido;
en torno dél sus ninfas desmayadas
llorando en tierra están, sin ornamento,
con las cabezas d’oro despeinadas.
Cese ya del dolor el sentimiento,
hermosas moradoras del undoso
Tormes; tened más provechoso intento:
consolad a la madre, que el piadoso
dolor la tiene puesta en tal estado
que es menester socorro presuroso.
Presto será que’l cuerpo, sepultado
en un perpetuo mármol, de las ondas
podrá de vuestro Tormes ser bañado;
y tú, hermoso coro, allá en las hondas
aguas metido, podrá ser que al llanto
de mi dolor te muevas y respondas.
Vos, altos promontorios, entretanto,
con toda la Trinacria entristecida,
buscad alivio en desconsuelo tanto.
Sátiros, faunos, ninfas, cuya vida
sin enojo se pasa, moradores
de la parte repuesta y escondida,
con luenga esperiencia sabidores,
buscad para consuelo de Fernando
hierbas de propriedad oculta y flores:
así en el ascondido bosque, cuando
ardiendo en vivo y agradable fuego
las fugitivas ninfas vais buscando,
ellas se inclinen al piadoso ruego
y en recíproco lazo estén ligadas,
sin esquivar el amoroso juego.
Tú, gran Fernando, que entre tus pasadas
y tus presentes obras resplandeces,
y a mayor fama están por ti obligadas,
contempla dónde estás, que si falleces
al nombre que has ganado entre la gente,
de tu virtud en algo t’enflaqueces,
porque al fuerte varón no se consiente
no resistir los casos de Fortuna
con firme rostro y corazón valiente;
y no tan solamente esta importuna,
con proceso crüel y riguroso,
con revolver de sol, de cielo y luna,
mover no debe un pecho generoso
ni entristecello con funesto vuelo,
turbando con molestia su reposo,
mas si toda la máquina del cielo
con espantable son y con rüido,
hecha pedazos, se viniere al suelo,
debe ser aterrado y oprimido
del grave peso y de la gran rüina
primero que espantado y comovido.
Por estas asperezas se camina
de la inmortalidad al alto asiento,
do nunca arriba quien d’aquí declina.
Y en fin, señor, tornando al movimiento
de la humana natura, bien permito
a nuestra flaca parte un sentimiento,
mas el eceso en esto vedo y quito,
si alguna cosa puedo, que parece
que quiere proceder en infinito.
A lo menos el tiempo, que descrece
y muda de las cosas el estado,
debe bastar, si la razón fallece:
no fue el troyano príncipe llorado
siempre del viejo padre dolorido,
ni siempre de la madre lamentado;
antes, después del cuerpo redemido
con lágrimas humildes y con oro,
que fue del fiero Aquiles concedido,
y reprimiendo el lamentable coro
del frigio llanto, dieron fin al vano
y sin provecho sentimiento y lloro.
El tierno pecho, en esta parte humano,
de Venus, ¿qué sintió, su Adonis viendo
de su sangre regar el verde llano?
Mas desque vido bien que, corrompiendo
con lágrimas sus ojos, no hacía
sino en su llanto estarse deshaciendo,
y que tornar llorando no podía
su caro y dulce amigo de la escura
y tenebrosa noche al claro día,
los ojos enjugó y la frente pura
mostró con algo más contentamiento,
dejando con el muerto la tristura.
Y luego con gracioso movimiento
se fue su paso por el verde suelo,
con su guirlanda usada y su ornamento;
desordenaba con lascivo vuelo
el viento sus cabellos; con su vista
s’alegraba la tierra, el mar y el cielo.
Con discurso y razón, que’s tan prevista,
con fortaleza y ser, que en ti contemplo,
a la flaca tristeza se resista.
Tu ardiente gana de subir al templo
donde la muerte pierde su derecho
te basta, sin mostrarte yo otro enjemplo;
allí verás cuán poco mal ha hecho
la muerte en la memoria y clara fama
de los famosos hombres que ha deshecho.
Vuelve los ojos donde al fin te llama
la suprema esperanza, do perfeta
sube y purgada el alma en pura llama;
¿piensas que es otro el fuego que en Oeta
d’Alcides consumió la mortal parte
cuando voló el espirtu a la alta meta?
Desta manera aquél, por quien reparte
tu corazón sospiros mil al día
y resuena tu llanto en cada parte,
subió por la difícil y alta vía,
de la carne mortal purgado y puro,
en la dulce región del alegría,
do con discurso libre ya y seguro
mira la vanidad de los mortales,
ciegos, errados en el aire ’scuro,
y viendo y contemplando nuestros males,
alégrase d’haber alzado el vuelo
y gozar de las horas immortales.
Pisa el immenso y cristalino cielo,
teniendo puestos d’una y d’otra mano
el claro padre y el sublime agüelo:
el uno ve de su proceso humano
sus virtudes estar allí presentes,
que’l áspero camino hacen llano;
el otro, que acá hizo entre las gentes
en la vida mortal menor tardanza,
sus llagas muestra allá resplandecientes.
(Dellas aqueste premio allá s’alcanza,
porque del enemigo no conviene
procurar en el cielo otra venganza).
Mira la tierra, el mar que la contiene,
todo lo cual por un pequeño punto
a respeto del cielo juzga y tiene;
puesta la vista en aquel gran trasunto
y espejo do se muestra lo pasado
con lo futuro y lo presente junto,
el tiempo que a tu vida limitado
d,a1lá arriba t’está, Fernando, mira,
y allí ve tu lugar ya deputado.
¡Oh bienaventurado, que sin ira,
sin odio, en paz estás, sin amor ciego,
con quien acá se muere y se sospira,
y en eterna holganza y en sosiego
vives y vivirás cuanto encendiere
las almas del divino amor el fuego!
Y si el cielo piadoso y largo diere
luenga vida a la voz deste mi llanto,
lo cual tú sabes que pretiende y quiere,
yo te prometo, amigo, que entretanto
que el sol al mundo alumbre y que la escura
noche cubra la tierra con su manto,
y en tanto que los peces la hondura
húmida habitarán del mar profundo
y las fieras del monte la espesura,
se cantará de ti por todo el mundo,
que en cuanto se discurre, nunca visto
de tus años jamás otro segundo
será, desde’l Antártico a Calisto.
Garcilaso de la Vega (1501-1536) fue un poeta y militar español del Siglo de Oro, considerado una de las figuras más importantes de la poesía renacentista en lengua castellana.
Su obra se caracteriza por la introducción de formas italianas en la lírica española, como el soneto, la égloga y la elegía, influenciado por autores como Petrarca y Virgilio.
Este es un poema de lamento y consuelo ante la pérdida de un ser querido. En él se aborda el dolor por la muerte prematura, la fugacidad de la vida y la inmortalidad del alma.
Comienza describiendo el dolor del Duque de Alba con gran dramatismo y presenta la muerte como un destino ineludible incluso para los hombres ilustres y valientes.
Asimismo, se sugiere que el alma del difunto ha alcanzado la inmortalidad, lo que debería aliviar el sufrimiento de los vivos.
Descubre Los poemas de Garcilaso de la Vega y su importancia en la literatura española
6. Lycidas - John Milton
Otra vez, oh laureles, ay, otra vez,Oscuro mirto, yedra siempreviva,Vengo a arrancar la baya áspera y crudaY, con mi mano ruda,Destrozar el follaje, sin dar tiempoA que el año les dé sazón debida.Amarga es la ocasión, triste y querida,Que me obliga a turbar vuestro verdor.¡Ha muerto Lycidas, ha muerto en flor,Lycidas que su igual no deja en vida!¿Quién por él no cantara? El noble versoCantar supo también con voz segura.No ha de flotar sobre su tumba acuosaSin que en tributo a su memoria puraUna lágrima llore melodiosa.Empezad, pues, Hermanas las del PozoSacro, cuya agua mana bajo el tronoDe Jove, y recorriendo todo el tonoLa voz alzad. Ni tímido rebozoOs detenga ni valga vana excusa.Y que así alguna MusaUn día inspire el canto funerarioA mi negro sudarioY eterna paz desee a mi memoria,Pues juntos nos criamos, y un ganadoEn fuente apacentamos, río y prado.Antes que iluminase la colinaEl lento despertar de la mañanaAl campo íbamos juntos. La bocinaDel moscardón, que suena en la solana,Juntos oír solíamos: dejandoEl rebaño paciendo y refrescandoEn los rocíos de la noche quedaHasta ver el lucero vespertinoBajar hacia PonienteDe su celeste rueda la pendiente.Y no faltaba el rústico estribillo:Al son del caramillo,Los sátiros danzaban, y la genteDe faunos patihendidos, al rienteSon de nuestra canción se congregaba.Y nuestro canto el viejo Dámetas amaba.Mas, ¡ay!, oh rudo cambio, que eres ido,Que eres ido y nunca has de retornar.¡Por ti, Pastor, por ti las cuevas desiertas,De tomillo y de vagabunda vid cubiertas,Los bosques y los ecos han de llorar!De los sauces y verdes castañares,A tus dulces cantaresYa las gozosas ramas no han de temblar.Fatal, como la oruga es a la rosa,O el gusano de baba ponzoñosaA la cría que empieza su pastar,O la helada a las floresQue a los primeros brotes del espinoLucen ya sus vestidos de colores,Es al oído del pastor mohíno,¡Oh Lycidas!, tu muerte dolorosa.¿Do estabais, Ninfas, cuando inexorable,El abismo cerrose sobre el rostroDe vuestro amado Lycidas? ¿Do estabais?Jugando en la montaña no os hallabais,Do reposan los Druidas famosos,Ni de Mona en los altos pedregosos,Ni donde su corriente milagreraDeva extiende. Mas, ¡ay, de qué maneraSueño! Pues si allí hubiereisEstado, ¿qué pudiereis?¿Qué pudo, qué, la misma musa que eraMadre de Orfeo, por el hijo amado,Que la Natura universal lamenta,Cuando el tumulto aquel desenfrenadoAl Hebrus arrojó su faz sangrienta,Que la arrastró a la Lésbica ribera?Mas, ¿para qué de constante modoDel pastor sigo el desdeñado oficioY a las ingratas musas incomodo?¿No me valiera más, como otras gentes,Gozar con Amarylis ejercicioMás ameno a la sombra, en la pradera,O jugar con las crenchas de Neera?—Postrer flaqueza de las nobles mentes—La Fama es aguijón que nos incitaA vivir diligentesY el placer despreciar que al alma invita.Mas, cuando hallar creemos la debidaRecompensa, y salir a luz gloriosa,La ciega Furia, con tijera odiosa,El hilo tenue corta de la vida."Mas no la fama" —replicome Febo,Y me tocó en la oreja temblorosa."Que no es la fama planta que floreceEn mortal tierra, ni el audaz manceboLa consigue esgrimiendo contra el mundoLuciente acero, ni en rumores crece;Sino en lo alto vive y se derramaAnte el puro testigo y juez profundoQue a su juicio final a todos llamaY a todos da en el Cielo justa fama".Fuente Aretusa, y tú, Mincio suave,Que entre sonoros juncos te deslizas,Ese acento que oí, solemne y grave,De más alto venía. Mas en tanto,Continúo mi canto,Y escucho a aqueste heraldo de los mares,Que aquí Neptuno envía,Y preguntó a las ondas movedizasY a los vientos traidores, qué averíaAl mancebo gentil perdido había.Y a las ráfagas de ala ruda y fieraQue soplan del picudo promontorioPreguntó, mas ninguna del sabía.E Hipótades decíaQue de su torreón, ni ventoleraFrívola, ni huracán veloz faltaba.Quieto era el aire y, sobre el mar suave,Pánope, la sedosa, retozabaCon todas sus hermanas. Fue la naveFatal, bajo un eclipse construida,De negras maldiciones enjarciada,La que arrastró sin vidaAquella frente tuya tan sagrada.Camus vino después, muy reverendo,Lento el paso midiendo,Velludo el manto, la juncosa tocaCon borrosas figuras adornadas,Y en su borde el dolor en frase impresaComo en la roja flor de Apolo amada.¡Ay! —dijo— ¿quién quebró mi alta promesa? [1]Vuelve Alfeo. Calló la voz temidaQue mermó tus corrientes. Vuelve, Musa,Llama a los valles; que dispersen, diles,Hacia acá sus campánulas, sus floresDe mil matices gayos y gentiles.Y vosotras, vegas, que rondan los rumoresMurmurando entre sombras, en ociososVientos, o en los torrentes espumososQue rara vez reflejan los fulgoresDel sombrío lucero, los graciososOjos de esmalte acá volved, bañadosPor sabrosos, suaves aguaceros,Y esparcidos en céspedes y pradosDe noveles colores purpurados.Traed la primavera, que marchitaEl olvido, y el clavel blanco, y la eleganteMadreselva, y el pensamiento extravagante;Traed la cabizbaja vellorita,La rosa-almizcle, el cardo petulante,La violeta oscura,Y el pálido jazmín, y al amarantoDecid que vierta toda su hermosura,Y a los narcisos, de su copa, el llanto,Sobre la laureada sepulturaDe Lycidas. Que así en fingir consuelo,Juega el frágil pensar, y olvida el duelo.Mas, ¡ay!, que en tanto tú vas arrastradoLejos de nuestras costas, mar adentro;Y ya bate tu cuerpo el mar airadoDe las Hébridas, ya al fragoso centroPenetraste del mundo monstruoso,O bien, a nuestras lágrimas negado,Duermes junto a Belero fabuloso,Del monte al pie que la Visión corona,Mirando hacia Namancos y Bayona.Ángel, mira hacia acá. Deshazte en llanto.Y vosotros, delfines, escuchad mi canto.No lloréis más, ¡oh pastores,! no lloréis más,Que Lycidas, vuestro dolor, no ha muerto.Aunque sepulto so el marino plano,También se hunde el sol en el desiertoLecho del OceanoY pronto vuelve a erguir la testa altiva,Se adorna con sus rayos, y cubiertoDe una luz rediviva,En la frente del alba resplandece.Tal Lycidas, sepulto, reapareceY se eleva muy alto, protegidoPor El que supo andar sobre las ondas.Ya goza de otro ejido,De otras corrientes límpidas y hondas,En cuyo néctar lava sus cabellosCenagosos; y escucha la inefableCanción nupcial del reino perdurableDe Amor, Divino Gozo y Alegría.Le reciben allí todos los SantosEn solemne y gozosa compañíaQue, postrados de hinojos,Su gloria cantan con excelsos cantos,Y le enjugan por siempre de los ojosEl agua de los llantos.Por Lycidas, ¡oh pastores!, no lloréis más.Genio de nuestras costas tú serásEn tu gloria, y tus alas tutelaresSalvarán al marino en fieros mares.Así cantó el pastor a las encinasMientras con gris sandalia se alejabaLa mañana. Con varias cañas finasSu dórica balada acompañaba.Y ya el sol desplegaba las colinasY ya a Poniente el mar iluminaba.Irguiose al fin el rústico mancebo:Mañana, a fresco pasto y bosque nuevo.
John Milton (1608-1674) fue un poeta, ensayista y pensador, considerado uno de los más grandes escritores en lengua inglesa. Su obra maestra, El Paraíso Perdido, es un poema épico de gran profundidad teológica y filosófica. También incursionó en otros géneros, como la poesía lírica, el drama y la prosa política.
Publicado en 1637, "Lycidas"es una elegía pastoral escrita en memoria de Edward King, un compañero de Milton en Cambridge que murió en un naufragio. Como es común en la poesía pastoril, el texto emplea un lenguaje bucólico y presenta al hablante y al difunto como pastores.
El poema expresa el dolor por la muerte prematura de Lycidas, destacando su juventud truncada y la tristeza que deja en su entorno. Aunque comienza con lamentos, evoluciona hacia la convicción de que el fallecido ha alcanzado la gloria celestial.
Ríos, ninfas y flores reaccionan a la muerte de este hombre, reforzando la conexión entre la naturaleza y el destino humano. Luego, la voz se cuestiona si el esfuerzo poético y la búsqueda de reconocimiento tienen valor en comparación con la trascendencia divina.
También se encuentra presente la critica social cuando denuncia a los líderes religiosos negligentes, describiéndolos como "pastores mercenarios".
7. Elegía a Garcilaso - Rafael Alberti
…antes de tiempo y casi en flor cortada
Garcilaso de la VegaHubierais visto llorar a las yedras cuando el agua más triste se pasó toda una noche velando a un yelmo ya sin alma,
a un yelmo moribundo sobre una rosa nacida en el vaho que duerme los espejos de los castillos
a esa hora en que los nardos más secos se acuerdan de su vida al ver que las violetas difuntas abandonan sus cajas
y los laúdes se ahogan por arrollarse a sí mismos.
Es verdad que los fosos inventaron el sueño y los fantasmas.
Yo no sé lo que mira en las almenas esa inmóvil armadura vacía.
¿Cómo hay luces que decretan tan pronto la agonía de las espadas
si piensan en que un lirio es vigilado por hojas que duran mucho más tiempo?
Vivir poco y llorando es el sino de la nieve que equivoca su ruta.
En el sur siempre es cortada casi en flor el ave fría.
Rafael Alberti (1902-1999) fue un poeta español de la Generación del 27, conocido por la versatilidad de su obra, que abarcó desde la poesía popular hasta la vanguardia y el compromiso político.
El poema reflexiona sobre la muerte prematura y el destino trágico del escritor español Garcilaso de la Vega. Alberti decide hacer un homenaje y sitúa la acción en un mundo de imágenes oníricas, donde la naturaleza y los objetos evocan un duelo silencioso.
La idea de una vida truncada antes de alcanzar su plenitud se refuerza con la metáfora de la flor cortada, mientras que la nieve sugiere la fragilidad y el destino inevitable.
También existen otros símbolos como la rosa, los lirios, los nardos y las violetas que refuerzan el concepto de la fugacidad de la vida y la belleza efímera.
Por su parte, se mencionan castillos y laúdes, que evocan la época de Garcilaso y marcan el tono nostálgico. La armadura vacía y el yelmo sin alma representan la ausencia del poeta y la ruina de su legado.
Revisa Generación del 27: contexto, características, autores y obras
8. La elegia eterna - Miguel de Unamuno
¡Oh tiempo, tiempo,
duro tirano!
¡Oh terrible misterio!
El pasado no vuelve,
nunca ya torna
¡antigua historia!
Antigua, sí, pero la misma siempre,
¡aterradora!
siempre presente...
La conciencia deshecha,
de la serie del tiempo
¿qué es lo que queda?
¿qué de la luz si se rompió el espejo?
Feroz Saturno
¡oh Tiempo, Tiempo!
¡Señor del mundo,
de tus hijos verdugo,
de nuestra esclavitud lazo supremo!* * *
Una vez más la queja,
una vez más el sempiterno canto
que nunca acaba,
de cómo todo se hunde y nada queda,
que el tiempo pasa
¡irreparable!
¡Irreparable! ¡irreparable! ¿lo oyes?
¡Irreparable!
¡Irreparable, sí, nunca lo olvides!
¿Vida? La vida es un morir continuo,
es como el río
en que unas mismas aguas
jamás se asientan
y es siempre el mismo.
En el cristal de las fluyentes linfas
se retratan los álamos del margen
que en ellas tiemblan
y ni un momento a la temblona imagen
la misma agua sustenta 1.* * *
¿Qué es el pasado? ¡Nada!
Nada es tampoco el porvenir que sueñas
y el instante que pasa,
transición misteriosa del vacío
¡al vacío otra vez!
Es torrente que corre
de la nada a la nada.
Toda dulce esperanza
no bien la tocas
cual por magia o encanto
en recuerdo se torna,
recuerdo que se aleja
y al fin se pierde,
se pierde para siempre.
¡Oh Tiempo, Tiempo!
Repite, mi alma, sí, vuelve y repite
la cantinela
de letanía triste
la inacabable endecha,
la elegía de siempre,
de cómo el tiempo corre
y no remonta curso la corriente.* * *
El ¡ay! con que se queja el que padece
de antigua pena,
es siempre el mismo,
el lamento de siempre;
repetirlo es consuelo,
en rosario incesante, como lluvia,
una vez y otra y ciento...
¡Oh Tiempo, Tiempo,
duro tirano!
¡oh terrible misterio!
¡potro inflexible del humano espíritu!
¡Qué pobres las palabras...!
La sed de eternidad para decirnos
el lenguaje no basta,
es muy mezquino...
Terrible sed,
sed que marchita para siempre al alma
que el océano contempla
¡inmenso océano!
que nuestra sed no apaga,
sólo la vista llena,
¡océano inmenso de ondas amargas!* * *
¿Imágenes? Estorban del lamento
la desnudez profunda,
ahogan en floreos
la solitaria nota honda y robusta...
Pero imágenes, sí, acordes varios
que el motivo melódico atenúen...* * *
Es la elegía que el silencio entona,
el silencio, lenguaje de lo eterno,
mientras esclava vive
la eternidad del tiempo...
¿Hiciste añicos el reló? ¡No basta!
¡Acuéstate a dormir... es lo seguro,
hundido para siempre
en el sueño profundo
habrás vencido al tiempo
tu implacable enemigo!* * *
¡Ayer, hoy y mañana!
Cadena del dolor
con eslabones de ansia...* * *
¡Con las manos crispadas te agarras
a la crin del caballo,
no quieres soltarla
y él corre y más corre,
corre desbocado
cuanto tú más le aprietas
con más loco paso!* * *
No así me mascullees en tu boca
¡feroz Saturno!
¡acaba, acaba presto, de tus horas
implacable enemigo!
cesa el moler continuo
¡acaba ya!
Quiero dormir del tiempo
quiero por fin rendido
derretirme en lo eterno
donde son el ayer, hoy y mañana
un solo modo
desligado del tiempo que pasa;
donde el recuerdo dulce
se junta a la esperanza
y con ella se funde;
donde en lago sereno se eternizan
de los ríos que pasan
las nunca quietas linfas;
donde el alma descansa
sumida al fin en baño de consuelo
donde Saturno muere;
donde es vencido el tiempo.
Miguel de Unamuno (1864-1936) fue un escritor español, miembro destacado de la Generación del 98. Su obra está marcada por una profunda preocupación existencial y religiosa.
Aquí se realiza una meditación sobre la fugacidad de la existencia y el anhelo de eternidad. A través de una estructura repetitiva, el hablante lírico expresa angustia existencial y su lucha contra la inevitabilidad de la muerte.
De esta manera, el tema principal es la inexorabilidad del tiempo y la desesperación que genera su paso implacable. Se utiliza la figura de Saturno (dios del tiempo en la mitología romana) como símbolo de un poder tiránico que devora todo lo que existe.
Por ello, el texto se convierte en una letanía de dolor, donde la voz clama contra la transitoriedad de la vida y busca un estado de permanencia que supere la destrucción del tiempo.
Es necesario mencionar la estructura fragmentada. Los versos breves intercalados con imágenes más extensas refuerzan la sensación de desesperanza y de pensamiento caótico, como si el hablante intentara encontrar respuestas en medio de su desesperación.
9. La elegía interrumpida - Octavio Paz
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al primer muerto nunca lo olvidamos,
aunque muera de rayo, tan aprisa
que no alcance la cama ni los óleos.
Oigo el bastón que duda en un peldaño,
el cuerpo que se afianza en un suspiro,
la puerta que se abre, el muerto que entra.
De una puerta a morir hay poco espacio
y apenas queda tiempo de sentarse,
alzar la cara, ver la hora
y enterarse: las ocho y cuarto.
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
La que murió noche tras noche
y era una larga despedida,
un tren que nunca parte, su agonía.
Codicia de la boca
al hilo de un suspiro suspendida,
ojos que no se cierran y hacen señas
y vagan de la lámpara a mis ojos,
fija mirada que se abraza a otra,
ajena, que se asfixia en el abrazo
y al fin se escapa y ve desde la orilla
cómo se hunde y pierde cuerpo el alma
y no encuentra unos ojos a que asirse...
¿Y me invitó a morir esa mirada?
Quizá morimos sólo porque nadie
quiere morirse con nosotros, nadie
quiere mirarnos a los ojos.
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Al que se fue por unas horas
y nadie sabe en qué silencio entró.
De sobremesa, cada noche,
la pausa sin color que da al vacío
o la frase sin fin que cuelga a medias
del hilo de la araña del silencio
abren un corredor para el que vuelve:
suenan sus pasos, sube, se detiene...
Y alguien entre nosotros se levanta
y cierra bien la puerta.
Pero él, allá del otro lado, insiste.
Acecha en cada hueco, en los repliegues,
vaga entre los bostezos, las afueras.
Aunque cerremos puertas, él insiste.
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
Rostros perdidos en mi frente, rostros
sin ojos, ojos fijos, vaciados,
¿busco en ellos acaso mi secreto,
el dios de sangre que mi sangre mueve,
el dios de yelo, el dios que me devora?
Su silencio es espejo de mi vida,
en mi vida su muerte se prolonga:
soy el error final de sus errores.
Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
El pensamiento disipado, el acto
disipado, los nombres esparcidos
(lagunas, zonas nulas, hoyos
que escarba terca la memoria),
la dispersión de los encuentros,
el yo, su guiño abstracto, compartido
siempre por otro (el mismo) yo, las iras,
el deseo y sus máscaras, la víbora
enterrada, las lentas erosiones,
la espera, el miedo, el acto
y su reverso: en mí se obstinan,
piden comer el pan, la fruta, el cuerpo,
beber el agua que les fue negada.
Pero no hay agua ya, todo está seco,
no sabe el pan, la fruta amarga,
amor domesticado, masticado,
en jaulas de barrotes invisibles
mono onanista y perra amaestrada,
lo que devoras te devora,
tu víctima también es tu verdugo.
Montón de días muertos, arrugados
periódicos, y noches descorchadas
y amaneceres, corbata, nudo corredizo:
"saluda al sol, araña, no seas rencorosa..."
Es un desierto circular el mundo,
el cielo está cerrado y el infierno vacío.
Octavio Paz (1914-1998) fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990. Su obra abarca temas como la identidad, el tiempo, la muerte y el lenguaje.
Esta elegía aborda la memoria de los muertos, la persistencia de su presencia en la vida de los vivos y la angustia existencial que genera la conciencia del fin.
Así, el hablante lírico construye un diálogo entre la memoria y el vacío, donde los fallecidos no sólo son figuras del pasado, sino entidades que habitan el presente y moldean su identidad. Con ello, se sugiere que la muerte es inseparable de la vida y que, a través del recuerdo, los muertos siguen habitando a los suyos.
La estructura del poema está marcada por la reiteración del verso "Hoy recuerdo a los muertos de mi casa" que funciona como un lamento y un recordatorio constante del ineludible final.
Finalmente, esta conexión se convierte en una búsqueda de sentido: "¿busco en ellos acaso mi secreto, el dios de sangre que mi sangre mueve?". La voz se pregunta si en sus parientes desparecidos puede hallar la clave de su propia existencia.
Explora Los poemas imprescindibles de Octavio Paz (comentados)
Origen y desarrollo de la elegía
Tiene sus raíces en la Antigua Grecia, donde inicialmente no estaba vinculada exclusivamente al lamento, sino que designaba cualquier poema escrito en dísticos elegíacos (hexámetro + pentámetro).
Poetas como Mimnermo y Solón la usaron para tratar temas diversos, desde la reflexión filosófica hasta la denuncia social.
En la Roma clásica, la elegía adquirió un matiz más sentimental con autores como Tibulo, Propercio y Ovidio, quienes la utilizaron principalmente en la poesía amorosa. Sin embargo, también se empleó para expresar dolor, como en las Tristezas y Pónticas de Ovidio, escritas en su exilio.
Durante la Edad Media la elegía adoptó un tono más religioso y moralizante. En el Renacimiento retomó su sentido clásico con poetas como Garcilaso de la Vega en España y John Milton en Inglaterra.
Posteriormente, en el Romanticismo, se convirtió en una expresión de angustia existencial, ejemplificada en las obras de Gustavo Adolfo Bécquer o en la poesía de Novalis.
En la modernidad y contemporaneidad, la elegía ha conservado su esencia, aunque con variaciones estilísticas. Ejemplo de ello son las elegías de Miguel de Unamuno, Rainer Maria Rilke u Octavio Paz, quienes la utilizaron para meditar sobre la muerte, el tiempo y la identidad.
Características
- Tono melancólico: La elegía transmite tristeza, nostalgia o resignación.
- Tema de la pérdida: Aunque puede abordar diferentes tipos de pérdida, el más recurrente es la muerte de una persona amada.
- Reflexión filosófica o existencial: Más allá del lamento, la elegía suele meditar sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo.
- Lenguaje solemne: Se emplean imágenes simbólicas, metáforas y un ritmo pausado para enfatizar la emotividad.
- Estructura variada: En la antigüedad se usaba el dístico elegíaco, pero con el tiempo la forma métrica se ha diversificado.
Ver también: